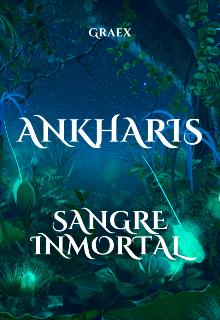Ankharis Sangre Inmortal
9.-Anudar sin Permiso-.
Ethel me miró con esa seriedad suya, mezcla de ternura y pragmatismo médico. Yo ya lo sabía. Lo sentía bajo la piel como un tambor que empezaba a redoblar. Pero cuando me lo confirmó, cuando me dijo que mi cuerpo estaba respondiendo otra vez al viejo ciclo, algo en mí se afiló.
—Entrarás en celo dentro de tres días, probablemente antes —dijo.
Habían pasado seis meses desde el incidente en el consejo. Medio año desde que me vi rodeada de cuerpos que se encendían como ramas secas bajo tormenta. Desde que Bogdan se abalanzó sobre mí y me tomó en la sala del consejo.
Esta vez lo haría bien. A mi manera. Sin el caos de los testigos. Sin rituales ni decisiones colectivas. Solo él y yo.
La cabaña en el borde del bosque era nuestra. Aislada. Silenciosa. Pero casi todos los días, se llenaba de ecos. De jadeos lejanos. De parejas que, sin saber por qué, acampaban cerca. Porque lo que emanaba de nosotros… no se podía ignorar. Era ancestral. Era biología salvaje. Era sexo hecho atmósfera.
Quise sorprenderlo. Quise regalarle algo que no se esperara. No sólo la versión más cruda de mí, sino también la más lúdica. La más descarada. La que había traído desde mi viaje a Latinoamérica.
Elegí un conjunto rojo profundo. Bragas altas, tela delgada como promesa. Sostén de amarre cruzado. Y un arnés de muslo que marcaba mis movimientos.
Descalza, me miré al espejo. Era una mujer. Plena. Encendida. A punto de arder.
Cuando lo sentí acercarse —porque siempre lo siento—, encendí la música. Reggaetón. Sensual, con el bajo que golpea justo donde se necesita. Subí el volumen. Bajé las luces. Y esperé en el centro de la sala.
Cuando abrió la puerta, ya estaba moviéndome.
No bailé como baila una loba en celo. Bailé como baila una mujer que sabe exactamente lo que quiere hacer con el hombre frente a ella.
Mi cadera dibujaba olas. El torso se arqueaba con cada beat. Las manos pasaban por mi abdomen, mi cuello, mis muslos. El ritmo era tribal, urbano, caliente. Cada paso lo desafiaba a no moverse. A no tocarme. A resistir.
Pero yo sabía que no lo haría. Que no podía.
Me di media vuelta. Moví los glúteos en un círculo lento. Bajé hasta el suelo, con las rodillas abiertas y los brazos en alto. Me levanté con un giro de cabeza y lo miré.
Su respiración ya estaba alterada.
Me acerqué. No para tocarlo, sino para provocarlo. El reggaetón seguía sonando. Ese beat latino con sabor a cuerpos y a callejón. Le bailé cerca, rozando su entrepierna, con una sonrisa ladeada que no prometía nada… excepto todo.
—Esto —le dije, mientras mi cadera le hablaba—, es para ti.
Y esta vez, sin testigos. Sin protocolos. Sin contención.
Bogdan no se movía.
Apenas respiraba.
Eso era lo más peligroso de él: su quietud. Esa forma en que se contenía para no devorar. Ese silencio con borde.
Pero yo sentí cuando se quebró. Como un cristal con una grieta que solo espera el temblor correcto.
Fue una exhalación.
Una sola.
Y entonces, todo estalló.
Se me vino encima con la fuerza de un tigre que ha esperado demasiado por su presa. Me alzó en brazos sin pedir permiso, sin decir palabra. Me sostuvo como si quisiera tragarme de un bocado. Como si fuera algo que había que proteger… y reclamar al mismo tiempo.
Mis piernas se cerraron sobre su torso por instinto. Mi cuerpo reconocía el suyo como tierra propia.
Me apoyó contra la pared de madera. Me olfateó el cuello. Me mordió el mentón. Me lamió la clavícula. Cada gesto era una mezcla exacta de ternura brutal y necesidad salvaje.
Lo que teníamos no era romántico. Era animal. Era inmenso. Era inevitable.
Me frotó contra sí con movimientos secos, casi violentos, como si quisiera grabar su forma en mi vientre. Jadeé contra su oído. Él gruñó en el mío. Éramos sonidos. Sudor. Lenguas. Dientes.
Me bajó al suelo. Me giró. Me tomó desde atrás, con una mano en mi cuello, otra sujetándome el muslo. Su cuerpo era todo lo que había deseado y todo lo que había temido. Su fuerza, brutal.
El roce era constante. El ritmo, rudo. Sin freno. Sin pausa. No había espacio para otra cosa que no fuera él. Que no fuera esto.
Me apoyó sobre la mesa. La madera se sacudía con nosotros. Me empujaba con su pelvis como si pudiera atravesar el tiempo. Mis uñas arañaron la superficie dejando huellas. Mis piernas temblaron. Y en el espejo del fondo, me vi: ojos vidriosos, boca entreabierta, alma rendida.
—Dilo —me ordenó contra mi espalda—. Dilo, Medb.
Yo no suelo obedecer.
Pero esa noche, lo hice.
—Eres mío —susurré—. Y yo soy tuya.
Y entonces fue más profundo. Más urgente. Más… nuestro.
Cuando terminamos —porque en algún punto lo hicimos—, caímos juntos sobre la alfombra en el suelo. Mi espalda en su pecho. Sus labios en mi nuca. Sus manos aún en mis caderas, como recordándome que no me iba a soltar.
...
Ella temblaba aún sobre mí.
Su respiración chocaba con la mía como si nuestras bocas no se hubieran separado del todo. Sentía su piel arder. La sentía vibrar, incluso en los lugares donde no la tocaba.
Pero esto no había hecho más que empezar.
Apoyé la frente en su espalda. Cerré los ojos. Mi pecho se expandía como si contuviera un animal encadenado que apenas ahora descubría que podía rugir.
Ella giró apenas el rostro. Me miró de lado.
—¿Eso era todo? —susurró, con una sonrisa desafiando al cansancio.
Y fue suficiente.
Me incorporé. La tomé en brazos con facilidad. Como si fuera una extensión de mí mismo. Ella no protestó. Nunca lo hacía cuando me ponía así: serio, contenido… feroz.
—Esto —le dije, con la voz grave, temblándome la garganta—, es solo el comienzo.
La llevé hasta la cama de madera, empujando la manta con el pie. La dejé caer con firmeza, como un sacrificio sobre el altar del deseo. Y me lancé sobre ella.
No hubo delicadeza. No la necesitábamos.
#2340 en Fantasía
#1015 en Personajes sobrenaturales
#6541 en Novela romántica
erotica celos pasion romance, amor celos ruptura deseo erotismo, hombres lobo modernos
Editado: 19.01.2026