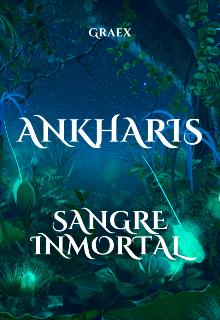Ankharis Sangre Inmortal
10.-Vidas Pasadas-.
El cuerpo de Bogdan seguía inmóvil sobre el mío. Aún sentía su peso, su aliento tibio en la nuca, el estremecimiento débil que acompaña al anudamiento recién formado. Pero algo dentro de mí no vibraba con esa misma intensidad. Mi cuerpo estaba unido. Sí. Pero mi alma... estaba lejos.
Muy lejos.
Era como si el roce de su piel me hubiera abierto una rendija en el tiempo. Como si ese gesto instintivo de tomarme sin pedirme permiso, de sellarme sin mi palabra, hubiera despertado algo enterrado bajo siglos de arena.
Un recuerdo. No uno cualquiera. Un río entero de memorias rugía bajo mi pecho, presionando desde adentro, pidiendo salir.
...
El sol del desierto caía sobre mis hombros desnudos. Las pulseras de oro se deslizaban por mis brazos mientras caminaba por el patio interior del palacio. Las piedras blancas ardían bajo mis pies, pero yo no temía el calor. Nunca lo había temido.
Era la hija del Faraón Iry-Hor.
Mi nombre entonces no era Medb. Era Merneith. "La que camina con los dioses".
Nacida bajo el signo de Sekhmet, marcada desde la infancia por el fuego y el poder. La única mujer entre los hijos del faraón con derecho a portar corona en la ceremonia de los Tronos Dobles. Todos lo sabían: yo no sería consorte. Yo gobernaría.
Y sin embargo... el único rostro que buscaban mis ojos al llegar al trono de granito, no era el de mi padre.
Era el de mi hermano.
Ka.
Hermano mío por sangre. Hijo del mismo padre, nacido de una de sus esposas menores. Dos años mayor que yo, ojos como el ónix, voz como viento entre papiros. Su nombre completo era Sekhen-Ka, "el espíritu fuerte", pero yo lo llamaba solo Ka. Y él me llamaba Neth. Como si de todo mi nombre, eso fuera lo único que le importaba.
Crecimos juntos. Jugábamos entre las columnas del templo, escapando de los sacerdotes. Aprendimos los nombres secretos de las constelaciones mientras los escribas dormían. Él me enseñó a lanzar cuchillos ocultos entre los vendajes. Yo le enseñé a leer los pensamientos de los consejeros con solo mirar sus sandalias.
Éramos inseparables.
La corte murmuraba. Siempre murmura. Decían que Ka me miraba de forma impropia. Que yo reía demasiado cuando él estaba cerca. Que nuestros entrenamientos se extendían más allá del deber. Que cuando él me hería con la espada de práctica, yo no me apartaba. Que cuando él me tocaba el hombro, yo no parpadeaba.
No sabían que lo nuestro no era deseo. O al menos, no solo eso. Era algo más hondo. Más oscuro. Algo que ni siquiera el Nilo podía borrar. Algo que las momias entenderían mejor que los vivos.
Algo que era... antiguo.
Algo que se sentía ahora, siglos después, en el cuerpo de Bogdan.
.
Recuerdo el día en que mi padre lo envió al sur. A dominar las ciudades rebeldes de la frontera. Yo tenía quince. Él, diecisiete. Me abrazó como quien se despide por siempre. Y en mi oído, dijo:
—Si no vuelvo... guárdame en la arena.
Y yo respondí:
—Si mueres, la arena se convertirá en mi carne. Nunca dejarás de caminar sobre mí.
Pero Ka no murió. Ka volvió. Con cicatrices. Con fama. Con los ojos más fríos. Y con un propósito sellado en su alma.
No regresó como un guerrero. Regresó como un hombre que había tomado una decisión.
Semanas después de su regreso, Iry-Hor enfermó. Los médicos no entendieron la fiebre súbita, la sangre negra en la comisura de los labios. Murió al amanecer. Sin sufrimiento. Sin sospechas. Solo un silencio espeso, como una nube de incienso quemado antes del alba.
Yo supe la verdad. Nadie me la dijo. La vi en los ojos de Ka cuando se arrodilló ante el trono vacío. Cuando los sumos sacerdotes, con temor y obediencia, le ofrecieron la corona. Cuando el nombre de Faraón se posó sobre sus hombros con una naturalidad aterradora.
Ka había matado a nuestro padre.
Y sin embargo, no me alejé.
Días después, fuimos encontrados juntos en mis aposentos. No hubo escándalo. No hubo juicio. Porque él ya era Faraón. Y yo ya era su igual. Esa noche, él me tomó como reina y como mujer. Y cuando el alba tocó nuestras espaldas, el decreto fue anunciado.
Merneith, Gran Esposa del Faraón Ka.
No por política. No por alianza. Sino por sangre. Por piel. Por secreto.
Lo amaba. Y me aterraba.
Porque nadie amaba con esa fuerza sin pagar un precio.
.
Tuvimos tres hijos. Dos varones, uno tras otro. Luego una niña. Todos sanos. Todos hermosos.
Les enseñamos lo que sabíamos. Cómo leer una ciudad por el polvo de sus calles. Cómo respirar antes de lanzar un golpe certero. Cómo callar cuando el enemigo esperaba que gritaras. Nuestra hija tenía la mirada de Ka y mi lengua afilada. Nuestros hijos jugaban entre estatuas de dioses como si fueran sus iguales.
Dormíamos juntos, reíamos juntos, nos amábamos con una complicidad que ni el tiempo podría borrar.
Recordé una noche. Estábamos solos, los niños dormían. Ka me llevó a la terraza más alta del templo de Horus. Había dispuesto pieles, vino, y música suave. Me preguntó si aún lo temía.
—A veces —le dije.
—¿Y aún me amas?
—Siempre.
—Entonces no necesito otra eternidad.
Mentía. Claro que la necesitaba.
Ka no soportaba el paso del tiempo. Cada arruga le dolía más que una herida. Cada muerte de un sirviente, cada vejez de un escriba, lo hería como una traición. Empezó a convocar sabios, brujos, antiguos sacerdotes de Thot, hechiceros del desierto. Les preguntaba por el alma, por el cuerpo, por el ciclo.
Yo lo observaba. Sabía que no era locura. Era miedo. Miedo puro. Miedo a perderme. A perderse. A perder nuestro linaje.
Pasaron años. Diez. Quince. Y un día, cuando Ka tenía ya cuarenta años, regresó a nuestra cámara con los ojos encendidos.
—Lo logré —me dijo.
Y en su voz, supe que hablaba en serio.
—No volveremos a morir, Merneith. Nunca más.
Y aunque debía alegrarme… sentí un frío trepar por mi la espalda.
#2340 en Fantasía
#1015 en Personajes sobrenaturales
#6541 en Novela romántica
erotica celos pasion romance, amor celos ruptura deseo erotismo, hombres lobo modernos
Editado: 19.01.2026