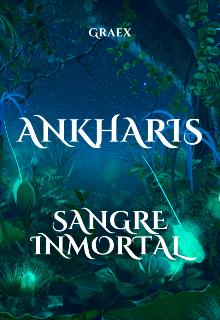Ankharis Sangre Inmortal
11.-Los Hijos de Ka-.
Con el tiempo, nos dimos cuenta de que la inmortalidad exigía algo más que resistencia. Exigía estrategia. El mundo cambiaba, y nosotros… no.
Ka fue el primero en comprenderlo: necesitábamos desaparecer.
Cuando nuestro hijo —el único sobreviviente del ritual fallido— alcanzó la edad adecuada, Ka le impuso la corona. No como una renuncia, sino como un disfraz. Nosotros continuamos gobernando desde el silencio.
No morir. Fingir. Mutar sin mutar. Convertirnos en sombras con nombres nuevos. Él lo llamó el ciclo de la máscara. Cambiábamos de título, de historia. Sólo los hijos de mis hijos y sus hijos sabían quienes éramos. Los sirvientes envejecían, los consejeros morían, los sacerdotes eran reemplazados, pero nosotros… seguíamos. Siempre observando. Siempre detrás del trono.
Éramos dioses que ya no se dejaban ver.
Yo dejé de ser Merneith en público. Pasé a ser una sombra entre telas. Una bruma entre columnas.
Y Ka… Ka se convirtió en una leyenda viva. Invisible. Implacable.
La gente empezó a murmurar sobre él. Que era espíritu. Que era profeta. Que era el primer inmortal.
Él alimentaba esa leyenda.
Y entonces, cuando mi cuerpo ya no respondía con deseo al suyo… él buscó otras bocas.
Al principio fueron pocas. Concubinas bien escogidas. Mujeres que ofrecían sus vientres a cambio de riquezas o títulos. Algunas se embarazaron. Ninguna llevó los hijos a término. Ka comenzó a inquietarse. Se convenció de que algo en mí era necesario. Que sin mi presencia, su semilla no germinaba. Me pidió que asistiera a los rituales de fecundación. Rechacé la idea con violencia.
—Tus hijos no son mis templos —le dije.
Él no respondió. Solo endureció la mirada.
Y entonces... vinieron otras. No mujeres de palacio. No cortesanas. Esclavas. Prisioneras de guerra. Huérfanas. Nadie que el mundo echara de menos. Yo lo supe, aunque él no me lo dijera.
A algunas las rompía con su fuerza. A otras las destruía lentamente. Si no quedaban embarazadas, eran arrojadas al Nilo o enterradas vivas. Algunas eran encerradas en celdas húmedas hasta volverse locas.
Yo intenté detenerlo. Lo enfrenté. Él me abrazó con ternura… y luego me dejó encerrada tres lunas en nuestra recámara.
—Necesitas recordar quién eres, Merneith. —me susurró tras la puerta—. Eres mía. Como lo es mi destino. Como lo es la eternidad.
No lloré. No grité. Esperé.
Pero algo en mí se volvió hielo.
Dejé de amarlo. No totalmente, pero casi. No por lo que hacía. Sino porque ya no había un Ka dentro de esa criatura. Solo quedaba su eco. Una cáscara ambiciosa. Un Faraón sin alma.
Y cada vez que lo veía forzar otro nacimiento, cada vez que un grito se ahogaba en los pasillos, deseaba morir.
Y a la vez no quería. porque había jurado algo más antiguo que la muerte: proteger la sangre que quedaba. Proteger el nombre y descendencia de mis hijos. Aunque fueran recuerdos.
Así pasaron los siglos. Yo, en silencio. Él, en obsesión.
Y en el fondo… yo sabía que algún día volvería a tener que elegir.
Entre vivir a su lado…
O encontrar una forma de terminar aquello que habíamos comenzado juntos en las llamas.
No pude impedirle tomar más mujeres.
Pero pude vigilar a sus hijos.
Las concubinas llegaban como corderos a un altar. Jóvenes. Limpias. Silenciosas. Pocas se embarazaron. Pero el parto de un hijo de Ka no era un parto. Era una fractura. Un castigo. Todas morían. Todas. Algunas gritaban su último aliento. Otras, simplemente se apagaban.
Y de cada vientre muerto… nacía una criatura perfecta. Con ojos que no parpadeaban. Con piel sin arrugas. Con el eco de Ka detrás del iris.
Yo los cuidaba. No porque los amara. No porque los deseara. Sino porque sabía que si no lo hacía… él los convertiría en algo peor.
Los criaba lejos del trono. En patios amurallados, donde podían correr sin ver sangre. Les enseñaba a leer. A escribir. A luchar. A temer a los hombres como Ka. A distinguir entre poder y violencia.
Pero había un límite.
Siempre lo había.
Cada vez que el número de bastardos superaba la decena, algo en mí se activaba. Algo antiguo. Primitivo. Letal.
Una furia que no venía de mi mente ni de mi razón.
Era corporal. Instintiva.
Deseaba matarlos.
No por lo que eran. Sino por lo que representaban.
Errores. Cicatrices. Tentativas desesperadas de un hombre que ya no tenía alma.
Así que, antes de que ese deseo se volviera acto, los expulsaba. Una vez por década. Siempre en silencio. Siempre al amanecer. Llevaba a los mayores a las afueras del palacio, donde comenzaban los campos. Les daba provisiones, una capa, y una orden que no podían desobedecer:
—No regresen.
Algunos lloraban. Otros no comprendían. Alguno incluso intentó volver… y yo lo enfrenté con los ojos vacíos.
—Tú no eres mi hijo —le dije.
Y lo desterré con mis propias manos.
Cada vez era más difícil. No por el número. No por el esfuerzo. Sino porque, en el fondo, sabía que la sangre de Ka seguía multiplicándose. Y algún día, sería tan abundante como la arena. No eran míos. Pero los adopté como tales. Los llame Ankharis. Les di nombres a cada uno. Les enseñé a nombrar los ciclos, a registrar los nacimientos, a respetar las pausas del cuerpo.
Les prohibí la violencia, pero no la defensa.
Pronto se convirtieron en una estirpe.
Entonces entendí que la eternidad no era una bendición.
Era una multiplicación constante de lo inevitable.
Y que yo… yo ya no era reina.
Era guardiana de una fractura.
Una grieta interminable entre lo que alguna vez fue amor…
Y lo que ahora solo era un nombre que no debía ser pronunciado.
...
Los Ankharis surgieron como una respuesta a ese exceso. A esa peste de hijos multiplicados sin control. No eran humanos. No eran divinos. Eran… otra cosa.
Tenían una regeneración instintiva. No como la nuestra, que era más rápida, pero ocurría. Cada herida, cada golpe, cada hueso roto… se reparaba con el tiempo.
#2340 en Fantasía
#1015 en Personajes sobrenaturales
#6541 en Novela romántica
erotica celos pasion romance, amor celos ruptura deseo erotismo, hombres lobo modernos
Editado: 19.01.2026