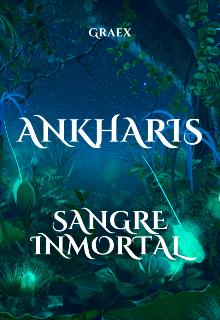Ankharis Sangre Inmortal
12.-El Fuego no Perdona-.
Y entonces… ocurrió lo que nunca había pasado.
Una concubina sobrevivió.
Era una mujer del norte, traída desde las islas más lejanas. Su cabello era como fuego húmedo, su piel tenía el tono de la arena al amanecer. Su nombre era Lyanna, aunque a Ka le gustaba llamarla "llama del alba".
Yo la observé desde el primer día. Había visto demasiadas mujeres cruzar esos pasillos con la misma mirada. Pero ella no tenía miedo. Tampoco arrogancia. Caminaba como si el lugar le perteneciera, aunque estaba encadenada. Y cuando parió… vivió.
No una vez.
Tres veces.
Tres hijos.
Sanos. Rojos de cabello. Con ojos dorados como él solía tener.
Ella no gritó. No pidió ayuda. No derramó lágrimas. Después de cada nacimiento, se levantaba sola. Cuidaba de los niños. Los amamantaba. Cantaba.
Ka comenzó a visitarla cada noche. Al principio pensé que era por su fertilidad. Por su resistencia. Por la curiosidad de un dios ante una criatura que no se quebraba.
Pero una noche… lo vi.
No desde el umbral. No desde las sombras. Lo escuché. Desde la sala contigua.
—Meri es —(Te amo) le dijo.
No como un hombre. No como un Faraón. Lo dijo como alguien derrotado.
Yo no entré. No grité. No lloré.
Solo me senté. Y supe.
Ya no me temía. Ya no me deseaba. Ya no me necesitaba.
Ahora su alma estaba en otra parte. En otro cuerpo. En otra historia.
Y por primera vez en siglos, sentí una ira tranquila. Silenciosa. Precisa.
No era celos. Era vértigo.
Porque el único hombre que había amado, el único al que le había entregado mis huesos y mi eternidad, acababa de confesarle amor a una desconocida.
Y había sido sincero.
Esa noche…
Tomé mis mapas.
Y elegí mi ruta.
Ya no era guardiana.
Ya no era esposa.
Ya no era reina.
Era… exiliada de mi propia historia.
Y estaba lista para escribir otra.
Aunque me llevara mil años más.
.
Pero antes de partir…
Lo pensé. Lo planeé. Lo deseé.
Asesinarlo.
Matar a Ka.
No por despecho. No por rabia. Por justicia. Por los siglos que arrastraba en mi espalda, por las esclavas muertas, por los hijos mutilados, por los Ankharis exiliados, por cada cuerpo que se rompió para que él pudiera creerse dios.
No sería fácil. Éramos inmortales. No bastaba con una daga. Ni con veneno.
Pensé en eso mientras preparaba mis ungüentos. Mientras visitaba los antiguos pasadizos de las cámaras selladas, donde aún quedaban plantas olvidadas, raíces malditas, esencias que provocaban visiones.
Si lograba confundirlo. Si lograba hacerle creer que su eternidad no era real. Si lograba que por un solo instante dudara de sí mismo…
Entonces lo tendría.
Lo atraparía en un ciclo del que no podría escapar. Como una serpiente que se devora la cola. Como un sueño del que no se puede despertar.
Tenía que hacerlo lento. Ritual.
Comenzaría con el vino.
Luego el cuerpo.
Luego la palabra.
Lo miraría a los ojos, una última vez, y le diría que lo amaba… mientras lo deshacía por dentro.
Porque si él podía amar a otra y olvidarme…
Entonces yo podía odiarlo con la misma ternura con la que lo amé.
Y asesinarlo… con belleza.
Y entonces, comencé el juego.
Me acerqué.
Le hablé con la voz que usaba cuando aún era su Merneith. Dejé que mi cabello cayera sobre su pecho cuando me apoyaba en él. Dejé que mis dedos rozaran su cuello, su nuca, con una delicadeza que él ya había olvidado. Cociné con mis propias manos. Preparé los platos que solía amar antes de creerse eterno.
Le dije que lo había perdonado.
Le dije que aún lo deseaba.
Le dije que la eternidad no podía borrarlo de mí.
Y él… creyó.
Poco a poco, lo atrapé en una red tejida de gestos antiguos. Una sonrisa familiar. Una mirada detenida más de lo necesario. Le devolví el poder de sentirse amado. Y cuando estuvo suficientemente cerca, cuando bajó la guardia, comencé a jugar.
Lo amarré.
Primero las muñecas. Con cordeles de lino ceremonial. Sin apretar. Solo lo justo para que recordara quién tenía el control. Luego lo solté, como si nada.
Una noche lo vendé.
Lo hice acostarse y le cubrí los ojos. Dejé que su respiración se agitara. Me acerqué sin tocarlo. Luego, de pronto, retiré la venda y lo miré con deseo. Fingí deseo. Le ofrecí una visión: la mujer que pensó perdida.
Después, lo amordacé.
Quiso hablar. Quiso preguntar. Quiso gritar mi nombre. Pero no pudo. Porque no lo dejé.
Y luego se lo quité todo.
Y lo dejé libre.
Libre para caminar por el palacio, confundido. Libre para buscarme. Libre para desear más.
Y entonces lo repetí.
Amarrado. Vendado. Amordazado.
Todo junto.
Una danza de control y abandono. Una mezcla de poder y ternura.
Se convirtió en su única adicción. Yo era su castigo y su salvación.
Lo vi desmoronarse lentamente. Lo vi buscar mis ojos como se busca el perdón. Lo vi mendigar caricias como si fuera un esclavo más.
Y cuando estuvo roto, como yo estuve…
Lo solté.
Completamente.
Me fui por tres días. No dejé rastro. No mandé mensajes. Ni un suspiro. Cuando regresé, él estaba en el suelo, en la cámara del trono, llorando como un niño perdido.
Me miró. Se arrastró hasta mí.
Y entonces supe…
Estaba listo para morir.
...
Y cuando supe que estaba listo para morir, cuando lo vi destruido por su propio deseo y sediento de una redención que no pensaba concederle… descubrí algo más.
No éramos inmunes al fuego.
No del todo.
Fue una noche silenciosa, mientras velaba los cuerpos dormidos de los Ankharis. La sala entera dormía en un silencio absoluto, interrumpido solo por el crepitar de una hoguera en el centro del recinto. Estaba sola, con el alma hecha trizas. El mundo me dolía. El tiempo me ardía en los huesos.
#2340 en Fantasía
#1015 en Personajes sobrenaturales
#6541 en Novela romántica
erotica celos pasion romance, amor celos ruptura deseo erotismo, hombres lobo modernos
Editado: 19.01.2026