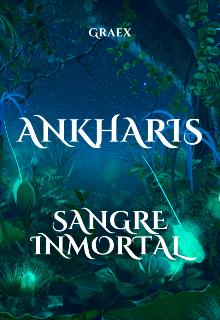Ankharis Sangre Inmortal
15.-No hay Perdón-.
—Suéltame, Ka.
Las palabras salieron de mis labios antes de que mi mente supiera que ya las había dicho. No fue un murmullo. Fue un decreto. Una condena. Una sentencia.
El cuerpo de Bogdan —Ka, ¡Ka!— se estremeció contra el mío. Sentí su sorpresa. Su desconcierto. Pero también su instinto.
Me tenía anudada. Su cuerpo aún me poseía. Mi espalda estaba presionada contra su pecho. Sus brazos me rodeaban como la jaula invisible de un amor distorsionado. Como el eco de una prisión demasiado antigua.
Su aliento me acariciaba el cuello. Y aunque su tono se mantenía bajo, casi suplicante, yo solo podía escuchar el latido de mi furia ardiendo entre nosotros.
Me moví.
No con ternura, no con deseo, sino con la rabia intacta de siglos de traición. Me impulsé hacia adelante con fuerza, rompiendo su agarre, desgarrando la unión física con una violencia que dejó un dolor agudo entre mis piernas, una punzada de fuego en el centro exacto donde él me había sellado.
Él gimió, quizá de sorpresa, quizá de dolor, pero yo no miré atrás.
Caí sobre mis rodillas.
El cuerpo temblaba. Pero no era debilidad. Era ira. Una ira demasiado vieja para tener nombre. Una ira que venía del desierto, de las tumbas calientes, de los días donde aún llamábamos dioses a los hombres.
Me abracé el vientre. El anudamiento había sido forzado. Yo no lo había sellado. No lo había querido. No esa noche. No así.
Lo había dejado entrar. Porque lo amaba. O porque lo recordaba. Porque el olor de su piel me devolvía a una juventud que ya no existía. Porque sus manos sabían cómo sostenerme.
Pero no había aceptado el nudo.
Y él no lo había notado. O no le había importado.
Me levanté. Mis piernas dolían. El cuerpo me ardía. Bajé la mirada: una gota de sangre bajaba por el muslo izquierdo. Nada grave. Nada comparado con lo que sentía en el alma.
Él seguía en la cama. Tenso. En silencio.
—¿Neth…? —su voz era débil, infantil. Ka… infantil. ¡Qué ironía!
—No me llames así —dije—. No me digas nada.
Lo sentí intentar moverse, acercarse. Levanté la mano.
—No me toques. No me sigas.
Fui hasta el baño. Abrí la llave. Me lavé entre las piernas. Cada roce me recordaba la entrega que no fue. El vacío que dejó el deseo sin consentimiento.
No había sido una violación.
Pero tampoco fue amor.
Fue el pasado reclamando mi cuerpo. Fue Ka… olvidando quién soy.
Soy Medb. Soy Merneith. Soy la reina del silencio, la madre de las memorias.
Y esta vez… esta vez no iba a permitir que mi cuerpo fuera la cripta de nuestras heridas.
...
Salí de la cabaña.
La noche estaba helada. Las estrellas, brillantes. El olor del bosque me golpeó con fuerza. Todo era demasiado real. Demasiado presente. Y, sin embargo, yo seguía allá. En Egipto. En la cama de piedra. En la llama que no me mató.
Caminé sin dirección. Hasta que llegué a la orilla del lago. Me senté. Me abracé las rodillas.
Y lloré.
No por Ka.
No por Bogdan.
Por mí.
Por lo que me arrebataron. Por los hijos que no volvieron. Por las concubinas muertas. Por el pueblo que me llamaba Alfa sin saber que bajo esa corona había una mujer quebrada.
El agua del lago no preguntó. Sólo reflejó.
Y entonces, lo vi: mi rostro.
Cambiado. Marcado. Vivo.
Y pensé: "Si sobreviví al fuego, sobreviviré a esto también.
Las palabras de Bogdan quedaron atrás, flotando entre los árboles, como hojas que no terminaban de caer. Caminé en silencio, con el cuerpo tenso y el corazón en carne viva. Pero en cuanto el claro se cerró detrás de mí, el presente comenzó a derretirse.
Y lo vi.
Lo vi como si estuviera ahí, frente a mí, otra vez. No Bogdan. No el alfa. Sino Ka. El hombre que me había dicho "te amo" a otra mujer mientras yo me desangraba en el alma.
...
Otra escena. Otra concubina.
Esta vez, no era rubi. Era morena. Traída del desierto del oeste. Pequeña. Silenciosa. Fue elegida porque era fértil. Las señales eran claras. Pero no quedó embarazada. Ni una vez.
Y Ka… perdió la paciencia.
Lo escuché gritar. Luego, los muros del harén temblaron. Y después… el silencio.
Entré sola, con el cuerpo frío y el alma tensa.
La encontré en el centro del cuarto, abierta como una flor carnívora. Había sido partida. El vientre desgarrado. Los brazos arrancados. La sangre en los muros como arte profano.
Ka estaba de rodillas junto a ella. Respiraba con dificultad. Tenía las manos manchadas. Los ojos brillantes.
No lloraba. Pero tampoco hablaba. Me miró. Solo eso. Y supe: esa no era la primera. Ni sería la última.
Recordé a las otras. A las que sí quedaron embarazadas.
Las vi morir. Una por una. Algunas durante el parto. Otras poco después. Todas quebradas. Algunas quemadas por dentro. Otras por fuera. Sus cuerpos eran altares de una fe enferma: la fe en la descendencia.
Ka las bendecía… y luego las destruía.
Y yo… yo recogía los cuerpos. Yo daba órdenes para que no se supiera. Yo inventaba funerales. Yo mantenía la fachada.
¿Por qué?
Porque aún lo amaba. O porque aún lo recordaba. Porque una parte de mí aún creía que podía cambiar.
Pero no después de recoger los restos de mis hijos. No después de encontrar, una y otra vez, restos de mujeres sin nombre a los pies de su cama.
No después de que él me mirara y dijera:
—Tú fuiste la primera. Ellas son solo intentos.
No después de lo que vi. No después de lo que escuché. No después de los ojos claros de esa esclava, llena de amor, mientras dormía entre las piernas de mi esposo.
Ella tenía el cabello rojo. Era joven. Blanca como el mármol, débil como un tallo de papiro. Una esclava traída de las costas del norte. Ka la había querido desde el primer momento. Yo lo vi en sus ojos. En el modo en que la observaba.
No como observaba a las otras. No como carne. No como vientre. Sino como algo más. Como… compañía.
#740 en Fantasía
#446 en Personajes sobrenaturales
#3204 en Novela romántica
erotica celos pasion romance, amor celos ruptura deseo erotismo, hombres lobo modernos
Editado: 09.02.2026