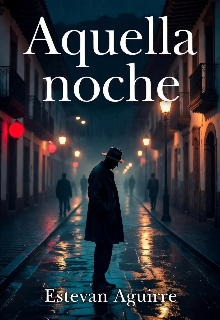Aquella Noche
Fisura
Tras pasar un tiempo tendida en el suelo, al lado de la ventana, Mary decide levantarse. Lo hace lentamente y se dirige a la ducha, con aires de consternación en su mente.
—Quizá una ducha pueda ayudarme a despejar mis pensamientos —dice Mary para sí, mientras toma la toalla y camina hacia el cuarto de baño.
Entra, cuelga la toalla, abre la ducha y se pone bajo el agua que cae sobre su rostro. El agua empapa su cuerpo lentamente, mientras aún lleva puestas las ropas del día anterior. No se percata de ello sino hasta varios minutos después, cuando ya está sumergida en sus pensamientos y bajo el calor que recorre su cuerpo.
Durante casi una hora, Mary permanece bajo la ducha. Luego, ya más tranquila, sale, toma el vestido que más le gusta y se viste con él. Quiere, en cierta manera, rescatarse a sí misma del caos que parece haberse ensañado con ella estos dos últimos días. No está dispuesta a permitir que su felicidad se vea truncada por una mala racha de sucesos que, tal vez, han sido producto de su imaginación.
Se mira al espejo. Se peina el cabello. Sonríe. Quiere verse radiante. Ha decidido no ir a trabajar hoy. Ha decidido no responder llamadas, desconectarse completamente de todo, vivir un día inolvidable.
9:00 a. m.
Mary sale de su casa. Esta vez, sin afán, sin preocupaciones. Desentendida de la vida, pero con un brillo y una belleza que deslumbra. Todos la miran al pasar. No hace caso de nadie. Camina sin rumbo, sin saber a dónde va. Pasa por el parque. Camina aún más. Cruza las calles sin mirar, mientras alguien la observa desde el otro lado de la calle.
—Esa mujer no está bien —murmura.
Pero Mary sigue su camino, sonriéndole a nadie. Los autos frenan bruscamente a su paso. Un conductor le grita desde su ventana; ella cree que es un piropo, sin entender muy bien, pero aun así sonríe y continúa. Todos la admiran. Un hombre en la esquina lanza una lata vacía a sus pies, mas ella no la ve. Solo avanza, como si todo fuese un desfile preparado para ella. Y eso hace que su autoestima marque niveles exorbitantes.
Al parecer, este día será diferente a los anteriores.
Mientras, a los ojos de Mary, todo esto sucedía, las personas en la calle se mostraban incómodas. Procuraban abrirle paso. Algunos se detenían a mirarla. Otros —en su mayoría mujeres— apresuraban el paso, como queriendo evitar, a toda costa, cruzarse con ella.
—Sí, sé que mi belleza intimida. Por eso se hacen a un lado —dice Mary, lo suficientemente fuerte como para que la escuchen quienes están cerca.
—¡Loca! —le grita alguien.
Ella sigue caminando, con los ojos brillantes y la mirada lejana, como si cada paso fuera parte de un desfile invisible.
Nadie más parece estar allí con ella. O quizás todos la miran. O quizás nadie.
Su sombra se alarga sobre la acera, temblorosa, alta, como si caminara sola... o acompañada por algo que no se ve.
—La cordura me abandona —susurra, pero lo dice sonriendo.
Mary ha caminado durante horas. La tarde está por caer y sus pies ya están cansados, pero ella sonríe. Parece haber logrado escapar de aquella tormentosa situación que pretendía perseguirla.
Ha llegado a la catedral central, en la plaza. Una simple silla de madera —rústica, desgastada por el uso y el paso del tiempo, manchada por el estiércol de las palomas y la suciedad de quienes, en su vida de calle, la usan para dormir— le ofrece un lugar donde descansar por un momento.
Se sienta. Suspira. Cierra los ojos. Se quita los tacones. Estira los pies. Se siente libre.
Escucha risas. Abre los ojos y ve a un padre jugar con su hijo en medio de la plaza. Se queda observando esa escena un par de minutos. Ecos de sus risas resuenan en sus oídos.
Al instante, también retumban en el pecho de Mary las campanadas de la catedral, que marcan las seis de la tarde. Y, entre ecos de risas y campanas...
—Mary... Mary... —interrumpe una voz, como cuando se está en un sueño profundo y alguien trata de despertarnos—. Mary... recuerda, no tomes ningún atajo rumbo a tu casa.
Un hombre, que se ha sentado a su lado, es quien lo dice.
Al oír esas palabras, ella reacciona como quien despierta de un sueño. Comienza a ver de nuevo. Mira sus manos, observa sus pies y, espantada, voltea hacia el hombre sentado junto a ella. Pero, para su sorpresa, ya no está ahí. La silla está vacía.
Mary se levanta rápidamente, corre hacia la calle y ve su reflejo, ya oscurecido, en los vidrios de un automóvil detenido. Se ve vulnerable, cansada, solitaria, desaliñada, con la mirada triste y, a la vez, espantada.
Piensa por un momento y vuelve a caminar, dejando sus tacones bajo la silla que le devolvió un poco de su cordura.
Pero ahora es como si caminara entre sombras ajenas, entre fantasmas de su mente. Aturdida, como si habitara una realidad alterna que nadie más puede ver. En su afán por entender, por escapar de su encrucijada, ha quedado inmersa en un lago de pensamientos que dictan, una vez más, con eco resonante en la oscuridad de la noche, las palabras que ella misma pronunció:
—He perdido la cabeza.
Editado: 12.02.2026