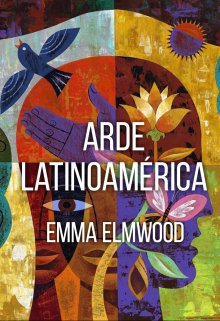Arde Latinoamérica
Capitulo 1: La llegada
Cuando aterricé en el aeropuerto, sentí que muchos recuerdos se amontonaban en mi retina.
Experimenté cierta presión, de no tener la precisión exacta de cómo tomar el transporte público. Suelo ser bastante dura conmigo misma.
Lo primero que salió de mi boca fueron unas palabras en francés que, sin pedir permiso, se arrojaron de mí, como si ese fuese mi lenguaje materno.
El hombre de gorro amplio me sonrió, “español” solo dijo. Yo le dije que también lo hablaba, y tan amablemente me condujo hasta el camión que me llevaría al pueblo.
Las cosas de siempre, en estas charlas: ¿Placer o negocios? Ninguna, ¿Familia? Quizás un poco ¿Estudio? Quizás en gran medida ¿Novio? Claro que no, tampoco busco, ¿De dónde vienes? De Francia, ¿Cuánto tiempo? Tres meses, y una catarata verborragica de lugares que visitar de acuerdo para mi tiempo de estadía y un “Gracias por el dólar”, la propina arrojada a las manos de un trabajador que se sintió con suerte de que una francesa le haya dejado unos 20 dólares por consejos de lugares y preguntas de paso. 20 dólares que para mí no son nada y para él, es quizás una buena comida y algo de alquiler.
Había olor a manzana y a heno, quizás en órdenes específicos, quizás en órdenes mezclados. Éramos tres, a las claras se veía que su procedencia no era por visa tramitada, sino por nativos totales. Sus cabellos rubios me hacían dudar del donde, pero la respuesta estaba encaminada.
Me sentí una usurpadora de países cuando me hice la ciudadanía Europea, ¿ellos se sentirán así aquí? Tenían esas grandes cámaras colgando del cuello y sacaban fotos mientras el burro tiraba con sus fuerzas a nosotros tres, al que lo arreaba y a las maletas que había dentro.
“It is a beautiful day to walk around and hang out, don't you think?” dijo el rubio.
” Bien sûr” dije. El rubio se quedó con la boca abierta en una sonrisa y siguió con su tontería de ser, justamente, un turista.
No soy mujer de muchas palabras, o de contacto. Supongo que las circunstancias hacen a las personas.
El clima era caluroso, como siempre para estas épocas, y las moscas hicieron su gran entrada. Algo que no extrañaba, para nada, era la cantidad de estos diminutos seres alados.
Los arboles, de notoria estatura, danzaban con el viento, como siempre suelen hacer. Y los pazos del burro, tranquilos, sin apuros, comenzaban a darme sueño.
Aferrada a mi bolso de mano negro junté mas mis piernas, para evitar el sueño que tal serena paz, me infundía.
No tardamos mucho en ver los colores. Supongo que los británicos dentro del carro esperaban con ansias, los colores de Latinoamérica.
Montañas nos rodeaban y un pueblo se alzaba. Las flores estaban en auge y el calor parecía desvanecerse, casi, por completo en aquella atmosfera.
En la puerta de Mata Caña, los turistas se quedaron pasmados al ver autos. Parecía, para sus mentes absurdas, que lo que no es anglosajón, no tiene cabida en el mundo del progreso y se limita a cuestiones más primitivas, como ésta, andar en carro tirado por un burro. Típico, ¿no?
Bajé en una de las avenidas, porque a excasas cuadras quedaba lo que alguna vez fue mi casa.
El camino a pie no llevó mucho, pero si llevó la mirada de mucha gente.
Mamá, ¿por qué lleva tacones? Y una tirada de pelo sutil para que se callara el niño, por parte de su madre.
No podía evitar, supongo, contener una sonrisa.
Siempre había dicho que volvería distinta. Creo que por el exterior lo estoy.
Las puertas de la casa paterna seguían siendo las misma, blancas con cerraduras negras.
Las plantas previas a llegar hasta ella eran bastas, parecía un jardín botánico de poca monta, pero bello al fin y al cabo.
Luego de abrir la mini cerca de color blanco, me detuve a oler una rosa blanca.
Lo blanco es el color que predomina aquí por la creencia de lo puro.
A medida que me aceraba se escuchaban pasos ir y venir, algunos insultos, algún permiso.
Me detuve a escuchar la sinfonía del visitante lejano, antes de siquiera tocar.
Tenía que admitirlo, los había extrañado.
Al primer golpe, la puerta fue abierta.
Me bajé los lentes para encontrarme a una muchedumbre familiar con sonrisas en sus caras y las manos cruzadas a delante.
A muchos los conocía, a los niños que me miraban curiosos, no.
-Al fin Los de la Cruz Aldegunde están reunidos…- dijo una voz anciana.
Pude reconocerla antes, incluso de que llegara por dentro del tumulto de gente.
Saturia de la Cruz Aldegunde estaba idéntica, solo con unos años más, de lo que la recordaba.
Mi abuela, una mujer de 65 años con cabello castaño muy rizado, recogido, seguía teniendo el cuerpo atlético y alerta que siempre tuvo. Además de atleta, siempre fue espontánea, hoy no había sido la excepción.
-Mira que belleza honorifica riñe en esta casa.- me dijo con su sonrisa
-Abuela Saturno- le dije extendiendo mis brazos para un fuerte abrazo.
El aire tenso se descomprimió y todos se me fueron acercando uno a uno, para darme sus saludos.
-¿Y Felicia?...- dije a Saturia, preguntando por mi hermana -… ¿dónde está él?...- agregué.
Al cabo de un segundo, casi, por arte de magia, salió.
Su bigote era negro, así como sus frondosas cejas.
Tenía la mirada perdida y una damajuana en la mano.
-¿Con que una colonizadora en tierras Latinas? ¿Qué nos quieres enseñar ahora?- dijo, tambaleándose de un lado a otro, mi padre.
-Apolonio…- dijo su madre, Saturia.-… vete, no quiero que la niña te vea así.-
-¿La niña? ¿Qué le ves tú de niña a esta estirada?- respondió él
-¡Apolonio, es tu hija, por dios santo!- chilló mi abuela.
Apoyé mi sombrero en un sillón y fui acercándome lentamente.
#3471 en Novela contemporánea
#13883 en Fantasía
novela juvenil, realismo magico, realidad drama familiar y problemas
Editado: 21.07.2021