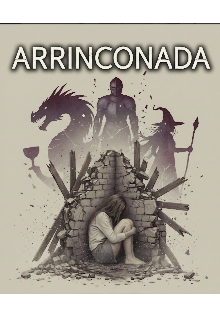Arrinconada
Capitulo 4: La túnica y la copa
Me levanté por la mañana.
Mi cabeza aún giraba por lo de anoche.
Mi madre y la esposa del tío Esteban se acercaron.
—Perdónanos por lo de anoche —dijeron—. Y disculpa a Esteban. Puede llegar a ser
soberbio muchas veces.
Les dije que esperaba que el tío Esteban viniera en persona a disculparse.
Respondieron:
—Esteban está ahogado en vino junto a tu padre desde anoche. No vendrá a verte. Tiene
un ego demasiado alto como para disculparse. No lo admitirá, pero sabemos que se
arrepiente.
—¿Papá no había prometido dejar de beber? —pregunté.
Ellas intercambiaron una mirada.
—Oh, Vera… —dijo mi madre—. Es hora de que aprendas que algunas personas nunca
cambian, por más que digan que lo harán. Aunque tu padre tenga problemas con el
alcohol, nosotros lo cuidaremos. No te preocupes por él.
Sonreí.
Les dije que me alegraba contar con ellas,
aunque, en el mundo de mi mente, ellas eran mis ángeles.
Me despedí y corrí hacia la escuela.
Después de algunas clases, llegó educación física.
El entrenador nos hizo competir en una carrera de relevos.
Tras varios cambios de equipo, Lucas y yo quedamos juntos.
Era mi turno de pasar el batón.
Lucas era el siguiente corredor.
Completé la vuelta y, al entregárselo,
tomó mis manos con demasiada fuerza.
Y entonces…
Otra vez estaba en el castillo.
Desorientada.
Mi respiración era pesada.
Esta vez lo vi con claridad:
la figura de túnicas reales era el rey del castillo.
Otra vez la copa entre mis manos.
Otra vez el líquido desbordándose.
Sujetó mi mano con fuerza.
Me estaba lastimando.
—Suéltame —le pedí.
No lo hizo.
—¿Qué quieres de mí? —grité.
Respondió, sin emoción:
—Verte sufrir.
Parpadeé.
Estaba de nuevo en la cancha.
Mis piernas temblaban.
Mis ojos se desbordaban.
Salí corriendo del campo.