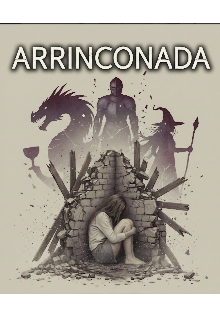Arrinconada
Capitulo 8: El misterio es revelado
Empecé a caminar por el interminable castillo.
Me di cuenta de que los ángeles habían desaparecido.
Me sentía sola.
El castillo estaba demasiado oscuro.
Afuera llovía y los relámpagos desgarraban el cielo. Ahora sabía por qué estaba allí: estaba
a punto de descubrirlo.
A medida que me acercaba a la habitación del rey, mi cuerpo temblaba cada vez más.
—¿A qué le tiene tanto miedo? —me preguntaba.
Lo obligué a seguir.
Las velas susurraban mi nombre:
—Vera… no sigas caminando. Escóndete.
Las ignoré. Quería descubrir qué se escondía en aquel lugar.
Llegué a una puerta gigantesca. Tiembla al verme.
—Por favor, vete —dijo—. No abras.
Insistí. La madera gimió y cedió; al cruzar el umbral, las paredes murmuraban:
—Pobre niña… la oscuridad ya te vio.
Crucé la puerta. Era hora de enfrentar lo que mi mente había escondido bajo la alfombra
Adentro estaba la figura de túnicas reales: el rey.
Con amabilidad dijo:
—Vera, entra, no tengas miedo.
—No te haré daño —añadió con una sonrisa encantadora.
Me acerqué más a él. Me di cuenta de que bebía mucho.
—Te traeré algo de beber —susurró.
Me negué, pero insistió. No quise parecer descortés, aunque tenía mis sospechas.
—Ya que insistes —respondí.
Me trajo una copa que rebosaba un líquido extraño.
Era la misma que había visto en mis viajes.
Temí.
La coloqué sobre la mesa, sin intención de beberla.
Pero se acercó a mí y la puso entre mis manos.
Me negué, pero apretaba mis brazos con fuerza.
Mi cuerpo empezó a hablar otra vez:
Me decía que saliera de allí.
Tenía miedo,
pero no podía moverme.
Me sentía confundida.
No entendía por qué él hacía esto.
Me estaba lastimando.
Si tan solo no hubiera confiado en él…
Si tan solo no hubiera entrado…
Quizás era mi culpa.
Solo quería que todo terminara.
Accedí a beber de la copa,
y entonces todo perdió su lucidez.
Ya no era yo misma.
Mi vista se volvió borrosa,
mis pasos torpes,
y tambaleaba de un lado a otro.
El rey solo tenía una risa maliciosa; parecía disfrutarlo.
Mientras lo observaba, su expresión empezó a cambiar:
Sus ojos eran de serpiente,
sus dedos se volvieron garras,
y sus dientes, colmillos.
Empezó a crecer; se había transformado en un dragón.
Las puertas se abrieron y gritaron:
—¡VERA, CORRE!
Salí de la habitación y corrí por los pasillos.
Parpadeé, pero seguía en el castillo.
El dragón venía tras de mí, rompiendo todo a su paso.
El castillo que construí estaba dañado.
Me escondí entre las columnas.
Le rogué a mi mente que me dejara salir,
pero se negó y susurró:
—Es hora de que sufras.
Aquella que un día me protegió me había abandonado.
El dragón usó su olfato y me encontró. Intenté correr.
Caí; mi cuerpo no respondía.
Quería gritar, pero no pude.
Ni siquiera entendía lo que sucedía.
Quería pedir ayuda, pero ¿a quién?
Los ángeles del jardín me habían abandonado.
Mi mente me traicionó,
mi cuerpo cayó.
¿Quién podría salvarme?
Solo me quedé en silencio.
El dragón puso sus pezuñas sobre mí.
Me tenía entre sus manos.
Me mordió.
Volvió a su forma humana; ahora era el rey otra vez.
Ni siquiera sabía qué pensar. Estaba en blanco por lo que había pasado.
Él fingió que nada había ocurrido y regresó a su habitación.
Reaccioné y noté que estaba herida físicamente,
pero era superficial; la mordida desapareció.
Sin embargo, podía sentirla en mi interior,
grabada con fuerza y con una frase que decía:
Nunca puede ser borrada.
Salí del castillo. Afuera me esperaban los dos ángeles.
Les conté lo sucedido, pero murmuraron:
—Nadie creerá que el rey hizo eso.
—Vera, guarda silencio por el bien del rey.
Les pregunté por qué no me ayudaron cuando se convirtió en dragón,
pero solo guardaron silencio.
Parpadeé y regresé a mi cama.