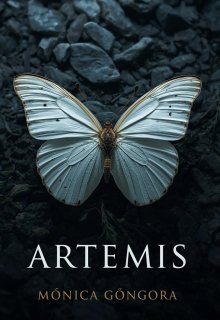Artemis
El Ritual de las Mareas
El sol entra por las ventanas afianzándose a mis ojos que no se han cerrado en toda la noche, a lo lejos se siente el olor a naranjas que suele exprimir Nahara para desayunar. Las paredes están calientes y después de tanto tiempo al fin logro resistir el sofoco del fogaje de esta tierra. Me estiro sobre la cama hecha de yerbas y piel de cebras y me levanto, hoy es un día importante y no debo perder tiempo.
Camino en dirección a la cocina de leña donde Nahara se encuentra de espaldas preparando un dulce de miel para acompañar el jugo de fruta.
—Buenos días Nana—se gira en mi dirección y se acerca a darme el saludo cotidiano, con el dedo pulgar traza una espiral en mi frente y encima un beso.
—Sentí que te levantabas varias veces en la noche, ¿Adolorida por el combate? —pregunta con una ceja alzada y ya sé lo que dirá a continuación— Cuando tenía tu tamaño acabé con dos leonas y un elefante en las afueras del reino y alimenté a mi tribu con eso.
—Sigues sin poder explicar cómo cargaste todo eso hasta llegar aquí— se da la vuelta e ignora mi comentario haciendo un sonido extraño con la boca.
Suspiro ansiosa, hoy debemos visitar el reino de los Aquita para un ritual que llevan a cabo cuando las Mura alcanzan la mayoría de edad y pueden salir en busca de alimento y sostén para la tribu. Es la oportunidad perfecta para emprender la misión que tengo en esta vida.
—Vas a apagarme el fuego como sigas suspirando como los caballos del establo.
—Es un poco de nervios, nada más.
Me coloca enfrente el cuenco con el dulce y el vaso de barro endurecido con el líquido.
—No estarás sola, las otras Mura también estarán allí y yo te daré fuerzas desde aquí— asiento tragando todo rápidamente y comienzo a cambiarme para la tarea.
Me engarzo el traje y lo ajusto en las partes requeridas, consiste de dos piezas hechas de piel curtida y huesos limpios, tan rígido y áspero que siento cada costura clavándose en mi piel como recordatorio de que esta no es una prenda para adornar, sino para preparar el cuerpo. En mi clan las Asteris vestíamos con seda, ropa ligera que nos permitía desandar por el bosque en busca de flores para hacer guirnaldas, en cambio aquí, los combate cuerpo a cuerpo son el patio de juegos, las peleas por destacar en la tribu son esenciales en la vida de los Mura.
El calor de la mañana ya es intenso y la tierra bajo mis pies parece querer absorberme, seca y agrietada. No puedo perder tiempo; hoy debo avanzar.
Mientras camino hacia el claro donde se reúnen las demás Muras, veo a cada una montando sus caballos. Son animales fuertes, que han recorrido caminos igual de difíciles que nosotros, con crines enredadas y pezuñas que levantan polvo con cada movimiento. Observarlas me reafirma la gravedad del momento; no es un juego ni una excusa, es un rito que nos marcará para siempre.
Nahara aparece al lado mío, su presencia es tan contundente como la tierra misma, es respetada en la aldea, es de las más ancianas y sabias del lugar por eso no fue difícil inventar que soy su hija y ella mi cuidadora, aunque en todo este tiempo no me he sentido distinta. Me rodea por la cintura y coloca mis brazos sobre sus hombros en una pose extraña que repiten las ancianas con las otras muras que emprenderán camino junto conmigo.
—A esto le llamamos abrazo, es cuando quieres demostrar cariño, afecto y apoyo hacia alguien más. Así como las brasas se entrelazan entre sí cuando arden en el fuego.
Nos quedamos así un rato y las sensaciones no me caben en el pecho, se siente reconfortante y doloroso porque es un adiós, el segundo adiós de mi vida.
—No tienes que venir conmigo —le digo, la voz dura pero decidida, porque sé que quiere acompañarme y protegerme, pero este es un camino que solo puedo andar yo.
Ella me mira con sus ojos llenos de tormentas y calma a la vez y responde apenas con un gesto de asentimiento.
—Entonces vuelve, Artemis. Que el viento te guíe y la tierra te sostenga.
Aun es difícil mirarla y decirle lo que siento, la confianza, el apego y los fragmentos que recogió y unió poco a poco, nunca le he agradecido, nunca le he dicho cuánto la aprecio y siento que seguirá siendo así, así que me prometo cumplir mi deber, regresar y besar su frente luego de expresarle mis emociones. Por ahora solo me acerco y la sostengo fuerte repitiendo el abrazo que me ha enseñado segundos atrás, esperando que logre transmitir lo que mi boca no emite.
No miro atrás cuando me acerco al animal de cuatro patas que me espera. Montar el caballo es un ritual en sí mismo, sentir cómo el animal bajo mí responde a la llamada, cada músculo tenso y controlado, la respiración profunda que nos conecta. A mi lado está Kaela, una amiga Mura de piel oscura, curtida por el sol y el viento, cabello rizado y ojos ámbar. Su movimiento es seguro y firme, pero sé que ella también siente los nervios. Compartimos un breve intercambio de miradas, como un pacto silencioso que calma la incertidumbre y partimos dejando la tribu atrás, a nuestras cuidadoras y lo que conocemos, observo a las demás, a algunas les tiembla la barbilla, otras están emocionadas, ellas tienen un objetivo y yo tengo otro completamente distinto. Suspiro y observo el camino.
Nos adentramos hacia el reino de los Aquita. El sendero es angosto y polvoriento, bordeado de matas bajas y árboles dispersos, cuyas hojas apenas filtran la luz del sol que pega fuerte sobre nosotros. A los lados, la tierra se alterna entre pedregales y parches de hierba seca, nada que invite a la suavidad o consuelo.