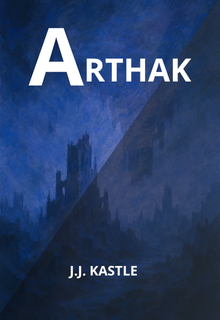Arthak
Capítulo 2 - Cenizas
El amanecer no trajo luz a Agastharia. El sol asomó apenas como un círculo sin fuerza, atrapado tras un velo de humo que le robaba el oro y lo volvía cobre viejo. Las nubes bajas, pesadas de ceniza, parecían apretarse contra los tejados derruidos, que de vez en cuando liberaban gotas tibias que olían a hierro quemado.
El silencio era engañoso, bajo él vibraban los chasquidos de brasas vivas, el crujir de vigas que cedían bajo su propio peso, y el zumbido agudo de torres a medio caer balanceándose con el viento. En las calles, el polvo se levantaba en remolinos pequeños, como si la ciudad aún respirara por heridas abiertas.
Arthak caminaba solo entre ese cementerio de piedra. Su capa, ennegrecida y rasgada, arrastraba hollín fresco y dejaba tras de sí un rastro serpenteante en el polvo húmedo.
El humo de los incendios apagados le mordía la garganta, sin embargo, su respiración era calma, casi ritual, como si cada inhalación midiera el peso de los escombros que pisaba.
No parecía un conquistador victorioso, sino un peregrino cansado que regresaba a las ruinas de un templo que alguna vez veneró.
En la plaza central, los restos de una fuente rota, una escultura de tres sirenas que antaño vertían agua clara, yacían tumbados de costado, con las bocas llenas de barro y astillas de vidrio de los vitrales. El agua que quedaba en la pileta era un espejo oscuro donde flotaban pétalos chamuscados, pedazos de telas de oración y ceniza humana.
Arthak se detuvo al borde de la pileta. Miró su propio reflejo distorsionado, ojos ojerosos, barba de pocos días húmeda de sudor y polvo, piel salpicada por pequeñas quemaduras de luz. Por un instante, creyó ver detrás de su hombro un par de ojos amarillos flotando en el agua, parpadeó y desaparecieron. Kaylian se manifestaba así a veces, como si el agua, las sombras y los recuerdos fueran la misma sustancia.
Arthak siguió avanzando hasta hallar un cuerpo tendido sobre un montón de ladrillos resquebrajados. Era un joven soldado celestial, apenas en edad de portar una espada.
Su rostro, suave y sereno, parecía ajeno a la guerra, de no ser por la lanza quebrada a su lado, habría pasado por un campesino dormido.
Arthak se inclinó junto a él. Sus dedos tocaron el pecho inerte con una delicadeza casi reverencial, y susurró:
—¿Ésta es tu justicia, Aran?
El viento arrastró la frase y la dispersó en un silbido entre ruinas.
Por un instante, las sombras se alargaron por el suelo hasta rozar el cadáver, como si quisieran cubrirlo y devolverle dignidad.
Kaylian habló entonces, su voz profunda resonando como eco de caverna inundada:
—No soy tu dueño… solo soy un espejo. El reflejo de lo que ya eras.
El comentario atravesó a Arthak más hondo que cualquier lanza. Se enderezó con los puños apretados, los nudillos blanqueados bajo la capa de polvo. No respondió.
En silencio se preguntó si aquella rabia que lo sostenía había nacido mucho antes de conocer a Kaylian.
Continuó el camino por calles en ruinas, sorteando carretas volcadas, estatuas decapitadas y tablones chamuscados que aún desprendían humo. A medida que se internaba, percibía miradas furtivas detrás de los postigos cerrados. Algunos sobrevivientes habían regresado a buscar lo poco que el fuego no se había llevado y lo observaban con el mismo temor con que se mira a un lobo que pasa de largo.
Los rumores viajaban más rápido que el humo, decían que el “traidor Arthak” había matado al líder de Helden porque había vendido su alma a un demonio para arrasar con la ciudad. El eco de esos susurros lo seguía como una procesión invisible.
No había insultos abiertos ni piedras volando… todavía, solo un silencio receloso que pesaba como una amenaza.
En una esquina, el renegado vio a una anciana hurgar bajo las tablas de lo que quedaba de su hogar. Al notar su presencia, escondió el rostro con el manto y retrocedió hasta desaparecer tras un muro derrumbado. Arthak no intentó detenerla, la culpa ya le bastaba con ese gesto.
Llegó hasta una calle lateral donde las sombras eran más densas, protegidas del amanecer por muros caídos. Allí descansaban otros cuerpos, algunos cubiertos con mantas rasgadas, otros apenas reconocibles por el polvo que los volvía estatuas de ceniza.
Arthak hizo una pausa, inclinó la cabeza y continuó, no por indiferencia, sino porque el duelo exigía tiempo y él estaba siendo cazado.
Sobre un tejado fracturado, a tres calles de distancia, una silueta femenina permanecía inmóvil. Nerea. Sus pies descalzos reposaban sobre la teja quebrada como si no sintiera el filo. Y sus ojos… fijos en el hombre que cruzaba la calle, ardían con un brillo que no era solo fuego, sino resentimiento contenido. El humo de la ciudad subía en remolinos que parecían buscar su rostro, y en su palma abierta una brasa bailaba con el vaivén del viento.
—Arthak… —susurró con voz áspera, tan baja que el humo pareció llevársela—
pagarás por la muerte del líder.
Cerró la mano y la brasa se extinguió con un chasquido seco.
El viento se levantó de golpe, agitando su cabello y las telas de su capa como si la ciudad respondiera a su furia. No lo atacó, no todavía.
Lo vigiló desaparecer entre la neblina de ceniza, guardando para otro momento el juicio que ardía en su pecho.
Detrás de ella, los restos de una gárgola desprendida rodaron por el tejado y cayeron al suelo con un estruendo hueco, recordándole que las ruinas también escuchaban.