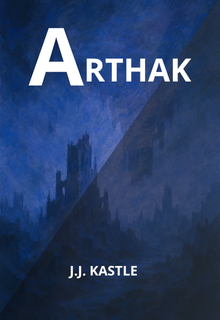Arthak
Capítulo 3 - El pasado de las sombras
El bosque al norte de Agastharia era un refugio de silencio.
Los troncos ennegrecidos, restos de antiguas hogueras celestiales, se alzaban como columnas carbonizadas de un templo olvidado. Las hojas muertas crujían bajo las botas de Arthak, pero no había canto de pájaros ni brisa que moviera el ramaje, todo parecía conteniendo la respiración, como si la tierra temiera despertar lo que dormía entre sus raíces.
El renegado caminaba sin rumbo fijo hasta que encontró un claro donde la luz del amanecer, tamizada por la bruma, se filtraba como hilos de cobre viejo.
El lugar estaba cubierto de rocas cubiertas de musgo, y allí el silencio se volvió tan denso que lo obligó a detenerse.
Kaylian susurró en su interior, la voz baja y húmeda como la de un río que corre bajo tierra:
—No eres mío. Yo solo abrí la puerta que siempre estuvo en ti.
¿Recuerdas de dónde vienes, Arthak?
La pregunta le abrió un hueco en el pecho, y la memoria lo arrastró como un remolino oscuro.
El mundo se volvió gris y helado. Arthak se vio a sí mismo, un niño de no más de siete inviernos, con los pies desnudos sobre un callejón empedrado cubierto de escarcha.
La noche era un cuchillo de hielo que le rajaba la piel, la lluvia helada se filtraba por los agujeros de los techos, cayendo sobre él como látigos fríos.
Sus manos temblaban alrededor de un trozo de pan duro que no había logrado morder.
El hambre le había vaciado los ojos hasta dejarlos vidriosos.
Cuando estaba a punto de dejar de luchar por mantenerse despierto, dos figuras emergieron de la niebla. No caminaban, se deslizaban sobre la humedad, largas y erguidas como espectros familiares. Una tenía el cabello blanco como la luz de la luna llena; la otra, negro como medianoche sobre aguas quietas. Sus túnicas, desgastadas pero impecables, parecían no tocar el barro.
Los ojos de ambas brillaban con reflejos plateados, distintos, pero iguales en su mirada insondable.
—Este niño tiene el sello en la sangre —murmuró la de cabellos blancos, su voz con el timbre de una campana lejana.
—Y también la herida en el alma —respondió la de cabello negro, con tono grave y cálido a la vez.
La de cabello oscuro extendió la mano, largos dedos de uñas gastadas pero suaves.
El niño la miró con desconfianza antes de ceder, la piel de su palma estaba tan fría que el contacto le pareció calor. Ambas lo envolvieron con sus capas secas y lo sacaron del callejón con un paso que no dejaba huellas en la nieve.
Las Hechiceras Gemelas lo llevaron a una casa apartada, construida en la ladera de un risco donde el viento nunca callaba. El interior olía a cera quemada, papel viejo y hierbas secas colgadas en ristras. Allí Arthak aprendió a leer símbolos arcanos antes que a escribir su propio nombre.
Cada noche, las Gemelas lo hacían trazar círculos en el suelo con ceniza de hueso y le enseñaban a convocar sombras que se movían al ritmo de su respiración.
Le hablaban de espíritus que caminaban entre planos y le enseñaban a escucharlos sin perder la cordura. Pero sobre todo le inculcaron una certeza repetida como un mantra:
—Los dioses solo quieren esclavos. Los demonios solo quieren sacrificios.
Si quieres seguir en pie, aprende a desconfiar.
El muchacho absorbió esa lección como se absorbe el calor en invierno.
A los doce años, durante una noche de eclipse, participó en un ritual mayor. La sala estaba rodeada de velas verdes y líneas de sal, y en el centro de su pecho despertó una energía cálida y oscura, que no ardía ni quemaba.
De esa pulsación nació una voz que no era ni masculina ni femenina, solo profunda, como la resonancia de un tambor en una cueva.
—No soy un amo… soy un reflejo.
El muchacho alzó la vista y vio ante sí su propia silueta dibujada en sombra, con los mismos rasgos, pero sin ojos, sin sonrisa. No sintió miedo, sintió reconocimiento.
Se juró entonces, a esa edad temprana, no arrodillarse jamás ante nadie: ni humano, ni demonio, ni ángel.
Las Gemelas lo observaron en silencio. La de cabello blanco le dijo al oído:
—Un juramento como ese pesa más que una espada. Cárgalo bien, o te romperá
Arthak abrió los ojos en el claro del bosque. El susurro del pasado aún zumbaba como un enjambre en su pecho. El juramento de aquel niño seguía vivo, firme como el hierro enterrado bajo la tierra.
La voz de Kaylian volvió a escucharse, suave pero con un dejo de ironía:
—Elijo seguir siendo tu eco. Pero recuerda… un eco que tiene voz propia.
Arthak se incorporó, limpió la ceniza seca de sus manos y se ajustó la capa raída.
Miró la línea del horizonte donde los restos de Agastharia aún humeaban como brasas moribundas.
Sabía que ese juramento le había costado no solo enemigos, sino también amigos.
Aun así, decidió continuar caminando.
El viento del bosque levantó hojas secas y formó por un instante un círculo oscuro a su alrededor, como si el pasado quisiera cerrarle el paso pero Arthak lo atravesó sin detenerse.