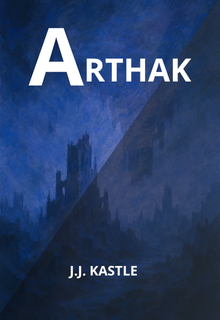Arthak
Capítulo 4 - En las ruinas
El crepúsculo caía sobre los barrios industriales de Agastharia, teñido de un rojo sucio que hacía parecer la ciudad una herida abierta que no terminaba de cicatrizar.
Los esqueletos metálicos de fábricas quemadas se alzaban como costillas oxidadas, goteando agua turbia que se filtraba entre los escombros. El viento silbaba a través de los tubos retorcidos, produciendo un lamento hueco, semejante a un órgano desafinado.
Arthak avanzó con pasos lentos sobre un puente colapsado.
El suelo estaba sembrado de tuercas y placas calcinadas que crujían bajo sus botas.
Había una calma engañosa en ese paisaje y demasiado silencio para un lugar que alguna vez fue el motor de la ciudad.
—Sabía que vendrías aquí —resonó una voz profunda, vibrante, cargada de eco metálico.
Del fondo de una nave derruida emergió Veynar, el forjador de acero.
Su cuerpo era una amalgama de carne cicatrizada y placas de hierro soldadas al hueso,
los brazos, ahora convertidos en cañones articulados, tenían aún las runas de los sellos celestiales grabadas en las juntas.
Cada paso suyo hacía vibrar el piso con un clangor seco, y el vapor que escapaba de las rendijas de su torso lo envolvía en nubes blanquecinas que olían a aceite quemado.
Sus ojos —los dos aún humanos— brillaban con una rabia contenida, mezclada con una pena sorda.
—Arthak —tronó, con un dejo de voz quebrada bajo la metalizada—. Has matado a nuestro líder. Esta ciudad clama por tu cabeza.
Arthak lo observó con media sonrisa amarga.
—No —contestó—. Clama por un líder que no los arrastre otra vez a la ruina.
El silencio que siguió se llenó de un zumbido eléctrico, señal de que Veynar activaba los circuitos de combate incrustados en sus brazos. El aire se impregnó de ozono y hierro.
El gigante lanzó primero un misil corto, que trazó una línea incandescente en el crepúsculo.
Arthak extendió un brazo y la sombra salió disparada, envolvió el proyectil como un puño de humo sólido y lo desvió hacia el cielo, donde explotó.
—Aún sabes esquivar —masculló Veynar, y cargó de frente.
Arthak lo recibió sin retroceder, dagas de sombra se materializaron en sus manos, chorreando un humo denso como brea ardiente. Se movió a un costado, ligero, casi espectral, esquivando el puño de metal que al impactar contra el suelo levantó una nube de polvo y abrió un cráter.
Comenzó entonces un duelo de ritmo violento y pausas abruptas. El clangor de los puños mecánicos golpeando vigas oxidadas, el silbido de las cadenas de sombra que Arthak lanzaba para atrapar las piernas reforzadas de su adversario. Cada choque hacía que el eco resonara entre las paredes metálicas vacías, como si los viejos talleres de la ciudad aplaudieran o maldijeran cada golpe.
Veynar descargó ráfagas de metralla de sus antebrazos, obligando a Arthak a cubrirse tras un muro de tiniebla que chisporroteó bajo el impacto. El renegado se movía de sombra en sombra, desapareciendo y reapareciendo como un espectro errante, mientras sus cadenas buscaban grietas en las placas blindadas del enemigo.
El combate se prolongó entre los escombros iluminados por los últimos rayos del día y los fogonazos de las armas. El polvo de óxido flotaba en el aire, formando nubes rojas que les daban un aspecto casi fantasmagórico.
Por un instante, al cruzarse las miradas, ambos reconocieron algo que dolía más que el combate, los recuerdos compartidos. Recordaron las misiones en las que lucharon codo a codo, los fuegos encendidos para sobrevivir a noches heladas en campaña, las risas apagadas por órdenes injustas. Ese destello de memoria los volvió camaradas una vez más, aunque solo por un segundo.
Veynar rugió y volvió al ataque con un golpe descendente que hizo temblar el suelo.
Arthak lo esquivó, rodó hacia un lateral y, con un gesto de la mano, dejó que sus sombras se deslizasen como serpientes negras por las grietas del blindaje.
Las tinieblas penetraron los circuitos como raíces en tierra seca, apagando luces y robando energía.
El coloso se tambaleó; el cañón derecho se apagó con un chasquido y el izquierdo empezó a escupir chispas. Los engranajes de sus piernas se trabaron hasta que el gigante cayó de rodillas, clavando los puños en el suelo para no desplomarse de bruces.
—Mátame —gruñó con voz ronca, ahora más humana que metálica—.
No merezco seguir respirando.
Arthak, aún con las dagas en mano, lo observó con una calma inquietante.
Las sombras a su alrededor parecían contener la respiración junto con él.
Finalmente habló, despacio, con un dejo de cansancio en la voz:
—No eres mi enemigo, Veynar. Solo otro esclavo de los que se dicen salvadores.
En vez de hundirle las dagas, posó la palma sobre el pecho blindado, allí donde los símbolos celestiales brillaban con un resplandor mortecino. La sombra penetró el metal y desactivó los sellos uno por uno, arrancándolos como quien retira clavos de un madero.
El fulgor azul se extinguió hasta quedar en penumbra.
Veynar jadeó, y cuando levantó la mirada, sus ojos dejaron escapar lágrimas limpias que surcaron las marcas de hollín de su rostro. No eran lágrimas de debilidad, sino de alivio.
Por primera vez en años sintió su cuerpo pesar solo por su carne, no por el hierro que lo esclavizaba. Cayó sentado entre los cascotes, exhausto.