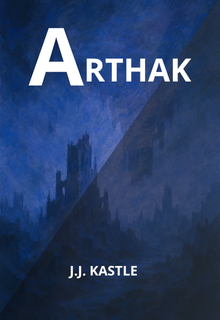Arthak
Capítulo 7 — El Consejo de las ruinas
La catedral de Agastharia había sido, en otro tiempo, el edificio más alto y majestuoso de la ciudad con sus torres esbeltas de mármol blanco, vitrales que pintaban el interior con colores de aurora y campanas cuyo bronce podía escucharse desde las aldeas lejanas. Ahora solo quedaban muros agrietados, arcos rotos y columnas que parecían fémures de un coloso muerto. La cúpula central estaba hendida, abierta al cielo, de modo que la noche podía asomarse y mirar las ruinas sin impedimento.
El suelo de piedra estaba cubierto de escombros, fragmentos de vitrales rotos que crujían bajo las botas, candelabros torcidos y restos de bancas astilladas.
En los rincones más oscuros aún ardían algunas velas derramadas, encendidas por manos anónimas que no querían dejar apagar del todo el recuerdo del templo.
Fue allí donde las últimas piezas de Helden se reunieron una vez más para enfrentar lo desconocido. Nerea, con el cabello recogido y la armadura ennegrecida,
Veynar, sin sus prótesis de combate, vestido solo con harapos de trabajo,
Blaz, aún pálido y con las marcas de los tatuajes reluciendo débilmente bajo la piel
y, finalmente, Arthak, envuelto en su capa rota, se quedó en el umbral de la entrada, esperando el comienzo del juicio de Azakiel.
Nadie habló al principio. El silencio tenía peso propio, más que las piedras derruidas.
Cada uno de ellos cargaba consigo fantasmas distintos. Culpas, sospechas y recuerdos de camaradería rota.
El aire se llenó con un crujido de armaduras. Desde el arco mayor de la nave derruida surgió Seraphis, el nuevo líder designado por los celestiales. Su silueta se recortaba contra la luz que se filtraba por los vitrales destrozados. La armadura blanca reflejaba la claridad de la luna, y sobre su frente ardía el sello de Azakiel como un hierro al rojo.
Sus ojos eran tan fríos como las espadas colgadas en los antiguos muros del templo.
—Helden ya no es un grupo de héroes —anunció con voz firme, que resonó entre las columnas vacías como un sermón—. Somos los soldados del Cielo. Y el primer mandato es eliminar al traidor.
El eco de sus palabras rebotó por la nave principal hasta perderse en el atrio derruido.
Arthak caminó a paso tranquilo hasta situarse de pie frente a los demás, sonrió con cansancio, no con burla.
—Soldados… esclavos, querrás decir.
Un murmullo recorrió al grupo. Nerea bajó la mirada, Veynar frunció el ceño, pero no replicó. Blaz apartó la vista hacia una columna rota, como si la grieta en la piedra pudiera responder por él.
El ambiente se tensó cuando Arthak mostró los pergaminos y planos que había robado a los celestiales. Los desplegó sobre una losa rota del altar, iluminados tenuemente por las velas que sobrevivían. En ellos había diagramas de armaduras y sellos de control, dibujos de cuerpos humanos con marcas de cadenas grabadas sobre el pecho.
—Esto es lo que siempre fuimos para ellos —dijo Arthak con voz baja pero firme—:
herramientas, armas con nombres de héroes. No buscaban salvarnos, buscaban atarnos a su dominio.
Nerea apretó los labios al ver las ilustraciones, reconociendo los símbolos que una vez sintió grabarse en su propia piel. Veynar bajó la vista hacia su pecho, donde los sellos que Arthak le había arrancado ya no brillaban. Blaz no hizo comentario alguno, pero sus manos, apoyadas en los pliegues de la túnica, se crisparon.
Antes de que nadie pudiera responder, Seraphis levantó una mano, ordenando silencio.
El sello de su frente palpitó con un brillo más intenso, proyectando una sombra blanca sobre el altar.
—No importa lo que diga el traidor —proclamó—. Azakiel ha decretado la sentencia.
El suelo retumbó con un rugido sordo. Una luz descendió en espiral desde el cielo abierto por la cúpula hendida. Runas doradas comenzaron a dibujarse bajo los pies de todos, formando un sello gigantesco que cubrió el pavimento roto de la catedral.
Los fragmentos de vidrio del suelo vibraron como si tuvieran voz.
La luz ascendió por las columnas y atravesó la cúpula rota, erigiéndose en un pilar luminoso que rasgó la noche.
Un viento frío y seco entró de golpe, barriendo las velas y llenando el lugar de un silencio expectante.
Entonces, el arcángel Azakiel descendió.
No bajó con estruendo, sino con una quietud terrible, como el agua que rebosa sin romper la superficie. Su silueta era alta y delgada, de alas translúcidas, cada pluma parecía hecha de cristal que reflejaba no luz propia, sino plegarias ajenas.
El alado flotaba apenas por encima del suelo, y donde pasaba, las runas brillaban con mayor fulgor.
Su voz no salió de su boca, habló a través de las gargantas de todos los presentes, una sola frase resonando en diferentes tonos.
—Helden… habéis olvidado vuestro juramento.
El eco múltiple de su propia voz produjo un escalofrío que recorrió las columnas huecas.
Arthak dio un paso al frente y la sombra que lo envolvía pareció arremolinarse como un abrigo negro que cobra vida.
—Nunca juramos servir… —respondió con voz áspera—. Juramos proteger.
Eso es distinto.
Azakiel inclinó apenas la cabeza, gesto que en otro habría sido humano, pero en él resultó tan extraño como una estatua inclinándose por voluntad propia.