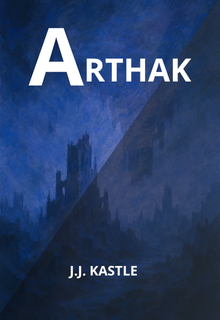Arthak
Capítulo 8 — La Guerra Santa
El tercer día llegó con un amanecer pálido.
El sol apenas logró asomar entre un velo de nubes de ceniza y polvo, pintando el horizonte de un naranja mortecino, más parecido al reflejo de brasas que a luz de esperanza.
El viento arrastraba bandadas de hollín que se aferraban a las torres rotas de Agastharia y al campanario partido de la ciudad vecina, Cianth, que se había convertido en la línea de choque.
La población civil de Cianth había pasado la noche levantando barricadas:
carros volcados, tablones clavados con clavos torcidos, sacos de arena mezclados con piedras de demolición y placas metálicas arrancadas de tejados viejos.
En las plazas, las estatuas de santos caídas servían ahora de parapeto, y los campanarios habían sido reforzados con tablones y vigas.
Las calles principales parecían gargantas listas para rugir, estrechas, empedradas, con aceite derramado en las junturas de las piedras y telas mojadas colgadas para frenar el avance de la luz divina. La gente ya no rezaba, cerraba las puertas y apuntalaba ventanas.
Un murmullo recorría la ciudad como un coro bajo de miedo contenido.
Al despuntar el día, el horizonte oriental se iluminó con filas interminables de luz, soldados celestiales marchando al compás de pasos mudos. No portaban estandartes de tela, sus insignias eran versículos flotando en lenguas de fuego blanco.
Las lanzas reflejaban el amanecer, y cada punta desprendía un calor helado.
En el centro de aquella formación marchaba Seraphis, el sello de Azakiel ardiendo en su frente como una corona de hierro incandescente. A su derecha, Nerea ardía como una antorcha humana contra la bruma de la mañana, sus llamas titilaban inquietas, sin decidir todavía a qué lado arder.
Entre las filas avanzaba Blaz, cubierto por la capucha, más una sombra que un soldado, llevando consigo los tatuajes que parpadeaban bajo la tela.
Cerrando el grupo, Veynar, sin las prótesis mecánicas, marchaba desarmado, sus manos humanas cerradas en puños callados.
A pocos metros de ellos, caminaba Arthak, la capa rota rozando el polvo de la calle.
Su andar no era marcial, era el paso de alguien que avanza hacia un destino inevitable.
—Vine porque me lo pediste sin mandármelo —dijo Veynar, con la voz grave, sin mirarlo.
—Eso basta —contestó Arthak.
Las palabras se perdieron entre el rumor de la tropa.
A mitad de la mañana, un tañido grave —campanas de hierro golpeadas con mazas— anunció el comienzo del combate. El primer ataque descendió en forma de jabalinas de luz: no caían rectas, sino como relámpagos sólidos, perforando techos y empedrados, clavando el día al suelo.
El impacto levantó nubes de polvo dorado y abrió grietas de las que brotaba calor.
Los muros improvisados de Cianth crujieron bajo la embestida, pero no cedieron del todo.
La ciudad contestó no con pólvora ni flechas sino con voluntad.
Hombres y mujeres rompieron amuletos impuestos por el clero celestial, arrancaron escapularios falsos, quemaron cintas de “bendición” que no eran más que cadenas espirituales. Cada voto destruido debilitaba a un soldado celestial, que titubeaba al sentir que la fe que lo alimentaba se rompía.
En las alcantarillas y grietas, Arthak liberó corrientes de sombra que se extendieron como raíces líquidas por debajo de las calles. No eran tinieblas ciegas, eran figuras humanas hechas de humo, recuerdos y manos que tiraban de los nudos de los juramentos.
Aquello fue llamado más tarde “La Ruptura del Voto”.
El cielo y el suelo se partieron en dos coros: arriba, el fulgor blanco de Azakiel;
abajo, las sombras que desataban la obediencia.
El fragor de la batalla se fragmentó en duelos individuales.
En la plaza mayor, Nerea se interpuso entre Seraphis y un grupo de refugiados que intentaban huir. El nuevo líder, con la espada radiante, dejó en cada estocada un “AMÉN” ardiente suspendido en el aire, mientras Nerea contestó con giros de fuego que tachaban esas palabras con ceniza.
Su danza era ardiente y salvaje, el movimiento de Seraphis, severo y ritual.
La plaza se convirtió en un tablero de letras en llamas y tizones.
En la entrada norte, Veynar se enfrentó a la Cohorte VII de alabarderos radiantes.
Sin armadura ni máquinas, arrancó lanzas del aire con las manos desnudas y las hizo trizas contra las piedras. Cada golpe suyo era acompañado por un gruñido de esfuerzo humano, un recordatorio de que la carne puede desafiar al hierro bendito.
Más al oeste, Blaz no invocó bestias, sino constelaciones ilusorias que desviaban los proyectiles celestes. Creó espejos flotantes que devolvían los rezos como ecos distorsionados, provocando que parte de la Falange se confundiera y atacara a sus propios reflejos.
En el centro de la ciudad, Arthak avanzaba hacia el campanario central, lugar donde la escalera de luz se materializaba para ascender a la catedral de luz donde se aposentaba Azakiel. Pero al llegar a los pies de la escalera, se dio cuenta de que lo aguardaba Aran, no vivo ni muerto, un cuerpo o imagen espectral sostenida por la obediencia de los fieles.
—Déjalo descansar —dijo Arthak con un dejo de tristeza.
El espectro levantó su espada infundida por el mandato de la fe de Azakiel. El choque fue silencioso, sombra contra memoria. Cada vez que la hoja de Aran rozaba a Arthak, este sentía un golpe de culpa más que dolor. Cada vez que la daga de Arthak herí a al espectro, este parpadeaba mostrando breves visiones de tiempos pasados. Ellos riendo, compartiendo pan, salvando niños de un incendio.