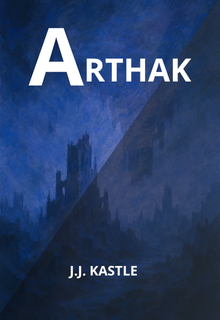Arthak
Capítulo 9 — El Trono de Luz
La escalera de luz terminaba en un arco sin puerta, suspendido entre cielo y vacío.
Más allá no había muros ni cielo, sino una planicie pálida, infinita, donde el horizonte se curvaba hacia abajo, como si el mundo hubiera sido volcado.
En el centro de esa planicie flotaba el Trono de Luz. No era de piedra ni de metal: estaba tejido de juramentos humanos, cada pata formada por promesas incumplidas, cada brazo trenzado con votos de obediencia arrancados a los corazones de los fieles.
Brillaba con una luz casi líquida, que se ondulaba al menor movimiento.
Sobre él descansaba Azakiel, el arcángel. No parecía un rey, más bien, alguien sostenido por el peso de otros. Su silueta era alta, las alas translúcidas como espejos de agua, y su mirada no contenía odio, sino una paciencia abismal.
Arthak dio el último paso y el eco de su bota sonó como una gota sobre mármol hueco.
Su sombra se estiró hacia el trono como si intentara adelantarse.
Azakiel inclinó levemente la cabeza. Su voz no vibró en el aire y habló directamente en la consciencia de Arthak.
—Llegas solo.
El Trono cantó con un coro tenue de voces humanas, susurros que decían frases inconexas. “Debemos… obedece… protege…”
Arthak sostuvo la mirada del arcángel, pero no lo miró a él sino al asiento.
—No te sientas —dijo con voz grave—. Te sostienen.
Azakiel levantó el mentón con serenidad.
—¿Y a ti Kaylian no te sostiene también?
Una risa áspera vibró dentro del pecho de Arthak: Kaylian.
La sombra se apartó de su cuerpo, deslizándose como un velo que pierde forma,
y quedó de pie frente a ellos la misma figura de Arthak, solo delineada en negro.
—Soy yo —dijo el renegado, y su voz se quebró—. Siempre fui yo.
No fui poseído, me permití ser.
Kaylian sonrió con su misma boca antes de desvanecerse, replegándose de nuevo a su dueño como humo que vuelve a la hoguera.
Azakiel alzó una mano y materializó una lanza de luz, no de metal, sino de autoridad condensada. El primer golpe no fue físico, fue una sola palabra que retumbó en toda la planicie.
OBEDECE.
La orden golpeó a Arthak como un martillo invisible que
le partió el aliento, le dobló la espalda y le heló la sangre.
A cualquier otro lo habría arrodillado, pero a él solo lo obligó a apretar los dientes hasta que la sombra a su alrededor se encogió como un animal herido…
y luego rebotó, devolviendo el eco de la orden al vacío, como un perro que no reconoce a su amo.
Arthak, tembloroso pero firme, respondió.
—No.
La palabra salió sencilla, seca, como quien apaga una vela.
El segundo golpe fue tangible. Azakiel lanzó la lanza de autoridad, que atravesó el costado de Arthak con un estallido de fulgor blanco. La sangre brotó espesa y negra, oscura como tinta contenida por siglos. El renegado cayó de rodillas, sosteniéndose el costado, mientras su sombra trepaba por el asta de la lanza como hiedra oscura, deshaciendo su luz hasta convertirla en polvo que se desvaneció.
Azakiel descendió del trono y usó sus pies para sostenerse por primera vez en siglos.
Sus alas dejaron caer polvo de cristal que se mezcló con la sangre de Arthak.
Lo miró con un dejo de compasión, casi humano.
—¿Cómo piensas vencer —preguntó el arcángel— si el mundo entero me alimenta?
Arthak levantó el rostro ensangrentado y sonrió con cansancio.
—No voy a matarte. Voy a dejarte con hambre.
Se incorporó con esfuerzo y abrió los brazos, sin invocar dagas ni cadenas.
Llamó nombres:
Nerea.
Veynar.
Seraphis…
y cualquiera que aún escuche, no obedezcan por miedo.
Abajo, en Cianth, Nerea bajó su brazo en pleno combate y decidió no rematar a un soldado arrodillado. Veynar, exhausto, decidió levantarse otra vez sin que nadie lo ordenara. Seraphis, sentado contra un muro, decidió no pedir permiso para seguir respirando.
Hombres y mujeres, ocultos en casas y sótanos, decidieron no decir “amén” por inercia.
Cada decisión arrancó un hilo al Trono. Una pata se aflojó, luego el respaldo perdió parte de su luz y los susurros se tornaron en lamentos.
Azakiel lo sintió, la silla de juramentos crujía. Se aferró a la lanza rota para sostenerse mientras el suelo se abría en grietas por donde caían las frases de mandato transformadas en polvo.
—¡Basta! —tronó el arcángel. Su voz se volvió tempestad:
el idioma entero se rindió a su voluntad, y del aire llovieron decretos escritos con fuego:
“Debes.” “No puedes.” “Se te prohíbe.”
El viento se llenó de palabras con verdades a medias o mentiras certeras.
Arthak caminó hacia adelante entre el vendaval de prohibiciones, sin escudo ni armas, con la herida aún sangrando. A cada paso, su sombra desanudaba las letras, convirtiendo “Debes” en “Puedes”, “No puedes” en “Intenta.”
Azakiel retrocedió con asombro, sus alas batiendo con esfuerzo.