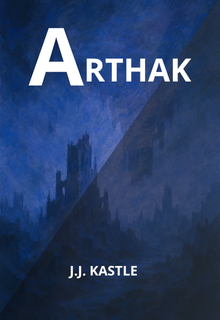Arthak
Capítulo 10 — Amanecer
El amanecer que siguió a la guerra no trajo gloria ni celebraciones. La catedral suspendida había desaparecido, y donde antes flotaba solo quedaba una nube dispersa con restos de luz que se deshacían como ceniza dorada.
El cielo, libre de sellos y columnas de fuego, recuperó un azul pálido con jirones de nubes suaves, casi tímidas después de días de tormentas y humo.
El aire olía a piedra mojada, metal oxidado y pan recién horneado, porque algunas panaderías habían abierto temprano para repartir lo poco que quedaba.
En las calles de Agastharia y Cianth, los sobrevivientes recogían escombros y enterraban a los caídos. No había cantos de victoria, solo martillos golpeando madera, cubos de agua pasando de mano en mano, y niños que volvían a correr entre las ruinas, dibujando en el polvo con trozos de carbón.
Las campanas, silenciosas durante la guerra, repicaron por primera vez no para llamar al rezo ni a la batalla, sino para avisar que el pan estaba listo. Ese sonido sencillo fue más conmovedor que cualquier himno.
El grupo que una vez fue Helden no volvió a reunirse.
Seraphis guardó silencio durante todo el amanecer. Nadie le pidió explicaciones, caminó hasta un taller abandonado y, con un cuchillo común,
raspó el sello de su frente hasta dejarlo como una cicatriz apagada.
Desde entonces enseña esgrima a los jóvenes, no para la guerra, sino como disciplina y arte.
Veynar eligió quedarse en la ciudad, retirando escombros con sus manos humanas, redescubriendo el cansancio del sudor y el peso del frío en los dedos.
Cada piedra que quitaba era un recuerdo que liberaba.
Blaz se apartó sin despedirse. Se dice que ahora viaja de aldea en aldea escribiendo cartas con trazos de constelaciones para aquellos que buscan palabras de despedida a los muertos. Nadie sabe si lo hace por redención o por huir de sí mismo.
Nerea permaneció en Cianth, apagando incendios en los barrios y evitando linchamientos contra los soldados que habían quedado atrapados entre bandos.
Su fuego, que una vez destruyó, ahora sirve para iluminar las noches y calentar los refugios.
Ninguno de ellos volvió a portar las insignias de Helden.
El nombre quedó en el pasado, junto con los juramentos que habían sostenido a la catedral suspendida.
Arthak rehusó cargos y honores. Cuando la gente intentó llamarlo “libertador” o “nuevo líder,” él solo levantó una mano y dijo:
—No somos un orden. Somos un acuerdo. Dura mientras sea necesario.
Se mantuvo en la ciudad un tiempo, ayudando a limpiar calles,
enseñando a niños a usar cuchillos para tallar madera en vez de blandir armas.
La herida del costado tardó semanas en sanar, pero nunca dejó de caminar.
Una noche, cuando la reconstrucción apenas empezaba,
en el límite de la ciudad lo esperó una de las Hechiceras Gemelas,
la de cabello blanco como luna de invierno.
Ella lo observó en silencio, con el rostro surcado por arrugas finas de cansancio y sabiduría.
—Nosotras conjurábamos demonios —le dijo—. Tú conjuraste algo peor,
personas que deciden.
Arthak sonrió, esa sonrisa cansada que no busca impresionar.
—Que se equivoquen… y vuelvan a elegir —respondió.
La hechicera asintió y se marchó sin más palabras, como si esa frase hubiera sido suficiente.
Aquella misma noche, en lo alto de las ruinas de la plaza central, Arthak se sentó a mirar el cielo. La fisura de la catedral en el firmamento era ya solo una línea tenue, como una cicatriz curando.
Habló en voz baja, casi con ternura.
—Kaylian.
Una sombra menuda se materializó a su lado, sentándose como un reflejo obediente.
—Aquí —respondió con su propia voz, que sonó humana.
—No vuelvas a fingir que eres otro —dijo Arthak, con media sonrisa.
La sombra lo miró de reojo, y contestó.
—No vuelvas a fingir que no eres dos.
El silencio entre ellos fue cómodo. Ambos podían vivir con esa verdad compartida.
Con el tiempo, los mercados reabrieron, los niños usaron las ruinas como patios de juego,
y las viejas campanas de la catedral se fundieron para hacer sartenes y clavos.
Nada volvió a ser como antes, pero ya no se necesitaba que fuera como antes.
Las noches de Agastharia se llenaron de pequeñas hogueras alrededor de las cuales la gente contaba historias: algunas sobre héroes, otras sobre errores.
El nombre de Arthak se volvió leyenda, pero sin templos ni altares.
Solo una historia que los más viejos contaban a los jóvenes con una advertencia.
“No adores a quienes rompen cadenas. Aprende a no forjar nuevas.”
En el ocaso de un día cualquiera, las campanas sonaron de nuevo: no para rezar,
no para marchar, sino para llamar a cenar juntos.
Y Agastharia volvió a su ritmo antiguo y nuevo, de humanos libres que eligen, que sirven al otro, que hacen comunidad y miran el corazón del que tienen al frente. Ya no rezaban ni obedecían a ciegas, la palabra fe se guardó para no volver a ser mal usada, y en su lugar se usó la palabra esperanza…