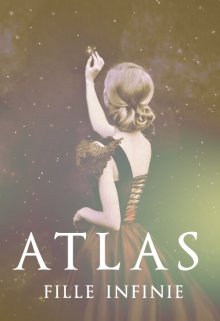Atlas
La sabiduría del eremita
El día que lo conocí, el océano había amanecido calmo y sereno. Las olas llegaban a la costa con pereza, acariciando la arena y luego retirándose con un débil rastro de espuma blanca detrás. La brisa soplaba desde el Sureste, suave y silenciosa, quitándome el cabello del rostro a medida que caminaba. Mis pies iban descalzos, hundiendo apenas la arena húmeda, y de tanto en tanto los alcanzaba el rastro aventurero de alguna ola. Recuerdo haber inhalado con fuerza el aire con sabor a sal antes de abrir los ojos y encontrarme con él.
Había llegado a esas costas hacía unos meses. Hasta ese día, no había tenido oportunidad de hablar con nadie. Tarareaba canciones, repasaba en voz alta mi inventario, o maldecía a todo pulmón cuando un pez se escapaba por séptima vez de mi trampa. También oía el sonido, desgarrador unas veces, silencioso otras, de las lágrimas corriendo río abajo por mis mejillas bronceadas. Nunca antes me había bronceado, mi madre y hermanas lo consideraban indigno. Decían que una piel tostada coincidía con quienes debían labrar la tierra de sol a sol, y que no sería conveniente que me confundan con una de ellos, pues mis labores eran otras. Ahora, sin embargo, mis mejillas eran similares al color de la arcilla; lo sé desde hace algún tiempo, más o menos desde cuando decidí no abrir el baúl.
Cuando llegué aquí, antes que nada, advertí dentro de las cuevas un cofre pequeño depositado en el suelo. Los primeros días los dediqué a intentar aventurarme en los secretos que escondería dicho artefacto, presa de la mala curiosidad. Iba cerrado con llave, de modo que lo intenté con todo. Hasta que un día, andando por la costa, una ola me barrió los tobillos y sentí algo sólido golpeándome los dedos. Al agacharme, noté que era una llave amarrada a ambos extremos de una soga. La primera idea que cruzó mi mente, incluso a sabiendas de cuán improbable sonaba, fue correr a la cueva y probar suerte. Introduje la llave en la cerradura, tragué saliva, la giré suavemente hacia la derecha… y lo oí, el sonido del baúl abriéndose. Conduje mi mano a la tapa, y durante un breve momento aprecié la textura rasposa de la madera añeja. Entonces, por primera vez advertí cuán sucio y desvencijado lucía, y pensé en la persona que tiempo atrás habría sentido la necesidad de cerrarlo a cal y canto y arrojar la llave al océano, de modo que nunca nadie, ni siquiera él, pudiera volver a abrirlo. Y ¿quién era yo para ir en contra de ese deseo? La idea de que alguien imaginario me mirara con desprecio me oprimió el pecho; si había decidido huir fue porque no soportaría volver a recibir una mirada así. De modo que quité las manos de la tapa y giré la llave hacia la izquierda, sacándola de la cerradura y colgándola a mi cuello. No abriría jamás el baúl, pero tampoco quería deshacerme de esa llave; al menos no todavía.
El día que lo conocí ocurrió unos cuatro meses luego de eso, cuando la soledad comenzó a tornarse silenciosamente ofuscante y había decidido que ese sería mi último paseo a lo largo de la costa. Me detuve en medio de la playa, me giré hacia el infinito horizonte y con toda la fuerza que me permitió el brazo arrojé la llave mar adentro. Entonces cerré los ojos e inhalé con fuerza el aire salado, despidiéndome de la llave, del baúl, del océano, y de toda la compañía que había recibido de objetos inertes durante ese tiempo. No habían sido malos tiempos, pero necesitaba volver. Incluso si eso significaba ser maltratada y vista con desprecio, necesitaba volver. Ya no toleraba la soledad. Entonces, al abrir los ojos, lo vi. Había un hombre, de pie junto a mí, observando fijamente el océano. Iba vestido con harapos andrajosos, y llevaba una barba espesa y el cabello largo enmarañado, ambos de color blanco, en contraste con su piel. Era muy bronceada, justo como la mía. Me pregunté si él también viviría por allí. Sin importar cuánto tiempo lo observara, el hombre no parecía acusar recibo de mi presencia. Pero entonces, sin correr sus ojos del océano, me dijo:
—Gracias por devolverme mi llave.
Pestañeé, confundida. ¿Era el dueño de aquel baúl? ¿Devolvérsela significaba haberla arrojado al océano? Entonces recordé que era allí de donde había venido. Sin muchas dilataciones, simplemente contesté:
—No ha sido nada, señor. ¿Podría facilitarme su nombre?
—¿Mi nombre? Ya no lo recuerdo. —Se volteó hacia mí por primera vez, y advertí cuán cristalina era su mirada; un escalofrío me recorrió la espalda—. ¿Tú recuerdas el tuyo, pequeña?
Sus palabras hicieron recrudecer el escalofrío y me llevé una mano al pecho. Mi nombre… ¿Tenía un nombre? Debía tenerlo. Entonces, ¿por qué no lo recordaba? Una gaviota sobrevoló nuestras cabezas, haciéndome alzar la mirada, y advertí la sonrisa tan pacífica con la cual el hombre me veía. Su semblante, por alguna razón, me devolvió la tranquilidad.