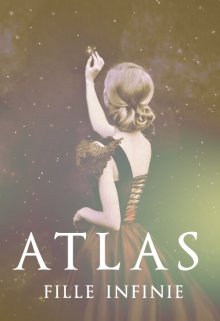Atlas
Luces de neón
Las luces rojas y azules de neón delinean formas irregulares en los charcos de agua. Los oídos del hombre permanecen ofuscados en el impacto de sus zapatos sobre el pavimento, de las gotas de lluvia rebotando en la superficie del paraguas. El vapor se entremezcla con el humo del cigarro al exhalar. Intenta recordar la primera vez que encendió uno, pero no puede. Busca también las razones que lo condujeron a estar transitando esas calles oscuras y vacías, y no las encuentra.
Exhala el humo un poco más lento y suspira.
Las luces rojas y azules de neón brillan alternadas sobre su cabeza cuando pasa por la boca de un callejón. El sonido de sus pasos se detiene, y gira la cabeza en cámara lenta. Allí, bajo una escalera, hay algo. Alguien. Una silueta quieta y silenciosa. Oye la lluvia rebotar sobre su paraguas y piensa que esa persona se estará empapando. También piensa que se ve triste. El cigarro se le hace amargo entre los labios y lo escupe con rechazo, hundiéndolo en un charco de agua, aplastándolo con la punta de su zapato.
Gira en el callejón y va hacia la escalera. La silueta alza la mirada y sus ojos conectan.
Sin reflexionarlo demasiado, el hombre estira el brazo y protege al desconocido de la lluvia. Éste lo observa en silencio durante varios segundos, luego acepta su paraguas y sonríe en agradecimiento. El cabello del hombre comienza a mojarse y, por alguna razón, se siente tranquilo.
—¿Hace mucho que fumas?
La pregunta lo sorprende, mas no permite que se refleje en su expresión. De pequeño le enseñaron a no demostrar el efecto de los acontecimientos sobre su persona, le dijeron que es sinónimo de debilidad. Y él jamás cuestionaría la veracidad de sus mayores.
—Algo así.
Sus palabras suenan vagas y desinteresadas, y una voz en su interior le hace sentirse orgulloso de no dejarse amedrentar. La voz en su interior es igual a la de su padre, pero eso se niega a escucharlo. El desconocido, sin embargo, parece leer a través de su armadura.
—¿Cómo ha estado?
El hombre frunce el ceño apenas y entierra las manos en sus bolsillos ante la molesta e inquietante certeza de saber a quién se está refiriendo. ¿Cómo? ¿Cómo es que sabe tanto?
—Falleció hace dos meses.
Una nota de tristeza revolotea en los ojos del desconocido, ahora visibles al correrse de la escalera, y el hombre reconoce el brillo oscuro característico de su mirada. Traga saliva, olvidándose poco a poco de su armadura, y se las ingenia para fabricar una afable sonrisa.
—Descuida, se fue en paz —murmura, porque siente la necesidad imperiosa de apagar la nostalgia que reverbera en los ojos de su interlocutor, ya no un desconocido—. Se dio cuenta de muchas cosas.
—Eso es bueno. ¿Se disculpó?
—Sí.
—¿Y tú lo hiciste?
—También.
Silencio. Ambos hombres sonríen y aprecian el sonido de la lluvia, las luces rojas y azules de neón reptando por las paredes húmedas del callejón; dejan un rastro apagado, cada vez más opaco conforme se acercan a ellos. El hombre del cigarro ya no siente la necesidad de llenar sus pulmones de humo, mientras que el hombre de la escalera aguarda pacientemente las palabras que, sabe, oirá tarde o temprano.
—¿Qué haces aquí?
Sus labios se curvan en una triste sonrisa, agacha la cabeza y espera. Suspira entre dientes, mira la punta de sus zapatos y espera. Tan sólo espera, pues sabe que eso no es todo.
—Pensé que habías muerto hace mucho tiempo.
Ya. Su mano se ciñe con fuerza alrededor del paraguas y comprende que su realidad jamás sería real de no ser por él y sus palabras. Sin él, no sería nada. Apenas una sombra vaga y difusa reptando por las paredes húmedas de la ciudad, como las luces rojas y azules de neón. En un murmullo bajo, replica:
—¿Yo? ¿O nosotros?
El hombre del cigarro pestañea y entorna los ojos, percibiendo una extraña nota de veracidad en su voz. Era la veracidad indiscutible que siempre había temido y respetado, como las palabras de su padre cuando niño. Era la veracidad que jamás oiría provenir de sí mismo, sin importar cuán gruesa fuese la armadura entre él y el mundo.
El hombre de la escalera parece seguir en directo el hilo de sus pensamientos y sonríe antes de decir:
—De cualquier forma, el mundo ya no es el que era.
—No, ya no —coincide—. Y es mi culpa.
La sonrisa del hombre de la escalera se ensancha en una mueca que el hombre del cigarro bien conoce, y su dentadura chispea brillante.