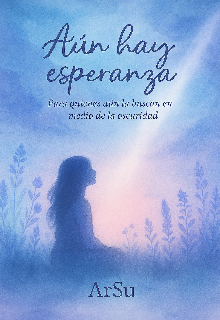Aún Hay Esperanza
Cuando Lo Simple Se Rompe
Pasaban los días, y aunque el sol salía como si nada hubiera pasado, para Alice las nubes seguían estando allí. No dejaba de pensar en aquella noche en la que se quebró. Era como si una parte de ella se hubiera roto definitivamente. Desde entonces, las crisis de ansiedad eran más frecuentes. Las noches se le hacían eternas, cargadas de pensamientos que no le permitían estar en paz. Su mente era un torbellino, y el silencio de la madrugada solo amplificaba el ruido interior.
Cada día era una lucha nueva. Y aunque algunos podrían considerar simples las tareas del día a día, para Alice todo parecía una montaña imposible de escalar.
Salir a la tienda. Ir al colegio. Esperar en una fila. Escuchar risas ajenas. Sentir la mirada de los demás.
Todo eso se había vuelto demasiado.
La ansiedad no le avisaba cuándo iba a golpear. Llegaba sin permiso, sin dar tregua, y la envolvía por completo: sudoración repentina, el pecho apretado, la respiración entrecortada, las manos temblorosas, y esa sensación agobiante de estar atrapada. Ella estaba agotada de
vivir así. Quería paz. Quería sentirse libre dentro de su propio cuerpo… pero sentía que ese deseo era más una ilusión que una realidad posible.
Y aunque sabía que no era la única pasando por esto, eso no hacía que su dolor fuera menos real. Porque lo que ella sentía… era suyo, y dolía profundamente.
Pero eso parecía difícil de explicar.
Las frases sin empatía llegaban como cuchillos al corazón:
—“No es nada”,
—“Estás exagerando”,
—“Hay gente que está peor que tú…”
Pero ¿quién puede decidir cuánto duele algo si no está dentro de ti?
¿Por qué minimizar un dolor solo porque no es visible?
¿Por qué cuesta tanto entender que la salud mental también importa?
Alice lo sabía mejor que nadie: una mente herida también sangra, aunque no se vea.
Y cuando esa herida no se atiende, lo complica todo. Lo que para otros es sencillo —salir, hablar, respirar con calma— para alguien en medio de una tormenta mental es un verdadero reto.
Y ese día no fue diferente.
Ya había terminado sus deberes, así que decidió salir a la tienda a comprar algunas cosas. Pero apenas puso un pie en la calle, su mente comenzó a disparar pensamientos intrusivos:
"¿Y si alguien me mira raro? ¿Y si me trabo al hablar? ¿Y si me caigo o hago el ridículo?"
Caminaba rápido, deseando que la ansiedad no se notara.
Al llegar a la tienda, vio que había bastante gente, y sintió cómo una ola de nerviosismo le recorría el cuerpo. Respiró hondo, intentó ignorar a las personas a su alrededor, y empezó a buscar lo que necesitaba con
rapidez. Cada paso se sentía como una eternidad.
Miraba hacia los estantes, pero no se concentraba. Todo su cuerpo estaba alerta, como si estuviera frente a un peligro inminente. Su corazón latía con fuerza.
"Por favor, que nadie me hable…", pensó.
Tomó lo necesario y esperó pacientemente a que no hubiera nadie en la fila para pagar. Por fin, pasó a la caja, pagó y salió. Al cerrar la puerta de la tienda, una bocanada de alivio la abrazó.
Había ganado otra pequeña batalla.
Pero incluso esa pequeña victoria la dejaba emocionalmente agotada. Porque vivir con ansiedad es como correr maratones invisibles todos los días.
Y sí, Alice estaba harta. Harta de vivir con miedo a lo simple. Harta de sentirse como una extraña en su propio cuerpo. Harta de no poder ser “normal”.
"¿Por qué todo tiene que ser tan complicado para mí?", se preguntaba una y otra vez.
Y aunque no tenía respuestas, había algo dentro de ella —una voz suave, tal vez la misma esperanza de siempre— que le susurraba:
“Hoy también lo lograste.”
Tal vez el proceso no era perfecto.
Tal vez aún dolía.
Pero estaba intentando seguir adelante.
---
"Hola, espero de corazón que te encuentres bien.
Sigue adelante a pesar de todas las dificultades y de eso que tanto
te cuesta hacer.
Tú puedes, así que ¡ÁNIMO!"