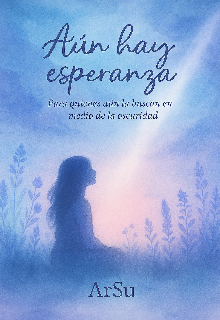Aún Hay Esperanza
¿Podré Mejorar?
Llegando a casa, Alice sintió que toda la poca energía que le quedaba se esfumaba por completo. Cerró la puerta sin decir palabra, organizó sus cosas con lentitud y se encerró en su habitación. Se recostó en la cama, con los audífonos puestos, mientras deslizaba su dedo por la pantalla del celular, buscando algo que la distrajera, que la hiciera sentir… algo. Quería, aunque fuera por unos minutos, dejar de pensar. Dejar de sentir.
“Tal vez si ocupo la mente en cualquier otra cosa, los pensamientos no me alcancen hoy”, pensó.
Pero era difícil. Muy difícil.
Había perdido el interés por casi todo. Ya no disfrutaba de lo que antes le daba alegría: pintar, dibujar, leer, hacer yoga, cocinar o inventar cosas con sus manos. Ya nada de eso la llenaba como antes. Solo le quedaba cumplir con sus deberes académicos y escuchar música, la única que aún lograba acompañarla sin exigirle nada a cambio.
Y sin embargo… algo dentro de ella, muy en el fondo, seguía buscando esa chispa que pudiera devolverle el gusto por vivir. Se lo repetía todos los días: “Tiene que haber algo que me devuelva el interés. Algo que me recuerde quién era antes.”
Con ese pensamiento, dejó que su cuerpo se hundiera en la cama, esperando a que llegara la noche. Sabía que volverían las batallas internas, los pensamientos repetitivos, la dificultad para dormir.
Pero también sabía que no tenía más opción que seguir resistiendo, una noche más.
Porque aunque muchos no lo entiendan, la salud mental también es una enfermedad.
Y vivir con una mente que se siente enferma… es como caminar en un cuarto oscuro, tropezando una y otra vez sin poder encontrar la salida. Intentas animarte, intentas ocupar tu mente, intentas hacer algo diferente… pero aun así, hay días en los que no puedes. No se trata de
voluntad. No es pereza. Es agotamiento emocional. Es una carga que te aplasta sin que nadie la vea.
Alice había comprendido esto a la fuerza. Y dolía saber que muchos no lo entendían. Que minimizaban su dolor con palabras que la herían más que cualquier otra cosa:
—“Solo estás exagerando”,
—“Anímate, es solo un mal día”,
—“Tienes todo, ¿de qué te quejas?”
Esas frases eran como espadas de doble filo, que la hacían sentirse incomprendida y, sobre todo, sola.
“¿Por qué nadie puede ver que me estoy hundiendo?”, se preguntaba.
Cada día llegaban más pensamientos que la hacían dudar de sí misma. Empezaba a sentirse culpable por todo, incluso por no poder salir de la cama o por no poder estar “bien” como los demás esperaban. Su mente no descansaba. Su cuerpo tampoco. Y eso la desgastaba hasta lo más profundo.
Había días en los que, por más que lo intentaba, no podía levantarse. Sentía que su cuerpo pesaba toneladas. Sus padres, en sus días libres, la animaban a salir al sol, a respirar aire fresco, a moverse un poco. Pero ella no podía. Literalmente no podía.
Se paraba de la cama con esfuerzo, solo para volver a caer en ella unos minutos después, como si sus pies olvidaran cómo sostenerla. El cansancio que sentía no era solo físico: era emocional. Era el peso de semanas —quizá meses— de lucha silenciosa, de cargar emociones
no resueltas, de intentar ser fuerte cuando todo dentro de ella se sentía frágil.
También notaba que su mente no funcionaba como antes. Se olvidaba de cosas simples. Perdía el celular, el peine, el dinero. Se distraía con facilidad. Le costaba concentrarse en el estudio, y a veces ni siquiera entendía lo que leía. Su autoestima estaba por el suelo. Se sentía inútil, incapaz, vacía.
“¿Podré mejorar algún día?”, se preguntaba con un hilo de esperanza.
"No es flojera. No es drama. Es salud mental. Y sí, también se enferma.”
“ERES MUCHO, VALES MUCHO Y MERECES MUCHO.”