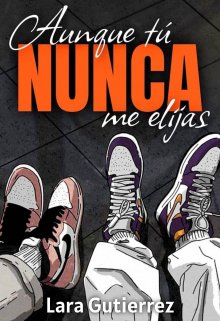Aunque tú nunca me elijas
Capítulo 2
Estuve tres días pasando frecuentemente con Toby por la casa de Charlie y no había ni rastro de él o de su madre gruñona. Necesitaba una excusa para llamar a su puerta —que ya habían limpiado, por cierto—. Para ese momento, ya estaba seguro de que su cabello sí era verde, y también sabía que tenía una mariposa de varios colores tatuada en el dorso de la mano derecha. El resto de los detalles, como su rostro, se difuminaban en mis recuerdos. Temía olvidarlos si no lo volvía a ver.
De camino a casa la noche del incidente no hablamos mucho. Nada, en realidad. Mi estado físico y mental no era el mejor. Pero no dejé de pensar en él, quería saber más de ese chico tan raro que me había ayudado justo después de conocer la peor versión de mí, esa que se esfuerza por superarse con las estupideces que hace.
El tercer día, luego de almorzar, Nae me pidió ayuda para cortar la col china y hacer kimchi. Ella y mi madre lo aman, por lo que Nae suele prepararlo cada vez que está de buen humor. Si bien yo pertenezco al uno por ciento de los coreanos que odiamos ese platillo con todo nuestro corazón, la ayudo cuando no tengo escapatoria. Sin embargo, apenas tomé el cuchillo, tuve una especie de epifanía: supe que tenía la oportunidad perfecta para regresar a casa de Charlie frente a mis ojos, lista para ser cortada y fermentada.
¿Qué podía ser mejor que un plato de kimchi para ir a disculparme con su madre?
Pero... esa oportunidad en específico tardaría como mínimo una semana para estar lista, así que dejé a Nae sola en la cocina y corrí al mercado más cercano. Compré un bol de kimchi ya elaborado y simplemente lo vertí en un recipiente para que pareciera casero. La madre de Charlie no notaría la diferencia.
Lo siguiente que hice fue ponerme mis botas coloridas de la buena suerte —y de la mala también, porque son mis zapatos favoritos— y caminar hasta su casa. Mi madre solía obligarme a pedirle disculpas a los vecinos cuando les jugaba una broma pesada llevándoles una buena porción de kimchi o algún otro platillo coreano. No obstante, yo siempre terminaba cagándola incluso más al ponerle de forma deliberada condimentos equivocados o laxantes. Nadie en su sano juicio aceptaba algún alimento que pasara por mis manos, pero la madre de Charlie no me conocía —aún— y juro que esa vez la comida no estaba adulterada.
Al llegar a mi destino, me salté la horrible valla para no perder la costumbre y llamé a la puerta. Sonreí hasta que me dolieron las mejillas y esperé a que la «agradable» señora abriera. Y lo hizo, pero al verme cerró de un portazo. A pesar de que vi mis esperanzas frustradas por un segundo y quise largarme, soy demasiado obstinado para darme por vencido con tanta facilidad.
Volví a tocar con insistencia. Y ella volvió a abrir.
—¿Qué mierda haces aquí? —me gritó, derrochando su «buen carácter». Era una mujer regordeta con el cabello rubio claro y lleno de canas dispersas—. ¿Tú y tu chucho no tuvieron suficiente el otro día?
—No —respondí sin dejar de sonreír—. En realidad, vine a disculparme.
Me miró por encima de los lentes con los ojos entrecerrados, esperando a que hiciera algo que me delatara. No puedo culparla, ni yo mismo me lo creía. Reparó en la venda que tenía en el lado derecho de la cabeza y en mi piercing del frenillo. Esa mujer me odiaba, eso era un hecho, y si llegaba a enterarse de que el responsable de mancharle la puerta había sido yo me asesinaría y me colgaría a modo de trofeo en su pared.
—Traje comida a modo de compensación —dije, añadiéndole validez a mis disculpas, y extendí el recipiente hasta casi ponerlo en su nariz.
Supongo que fue el delicioso olor lo que hizo que suavizara un poco su expresión y observara el platillo en mis manos.
«Tómalo, maldita sea», imploré y se lo extendí más cerca.
Y por fin lo hizo. Tomó la vasija plástica con cautela y la destapó. ¿Quién podía resistirse a la comida coreana «casera»?
—¿Qué es? —preguntó con curiosidad.
—Kimchi hecho de col china —respondí con orgullo—, más coreano que el presidente.
—Mmm... Pensé que eras chino.
—Sí —sonreí forzado—, mucha gente lo piensa.
«Chinos tus electrodomésticos, vieja bruja», me dije.
—Siento el malentendido con mi cachorro. Somos vecinos y «odio» tener ese tipo de problemas.
—Sí... —levantó una ceja—, lo imagino.
—En fin, ¿estamos bien?
—Sí, ya puedes largarte.
Intentó cerrar la puerta, pero la detuve. Esa era mi única oportunidad.
—¡Espere!
—¿Ahora qué? —chilló con molestia.
—¿Charlie está en casa?
—¿Charlie? —preguntó, extrañada.
—Sí, su hijo.
—Aquí no vive ningún Charlie —zanjó y cerró la puerta en mi cara antes de que lograra reaccionar.
—¿Qué?
No podía creer sus palabras. ¿Charlie había sido acaso una alucinación producto al golpe y a todo lo que me había tomado esa noche? Llegué a pensar que podía estar enloqueciendo.