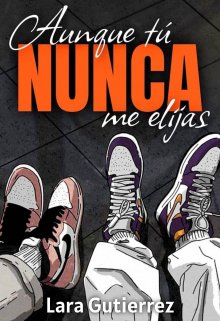Aunque tú nunca me elijas
Capítulo 14
«Genial —me dije con ironía—, ahora solo falta que planeen la boda».
Esa tarde mamá y Nae pasaron horas preparando la cena y hablando sobre sus amores y desamores. Y sobre Charlie, claro. Por eso solo bajé cuando apenas faltaba media hora para la «esperada» cena familiar. Casi podía sentir el sabor amargo del vómito de la noche anterior en la boca de pensarlo. O quizás era la resaca monumental que tenía que, sumada a mi decepción, hacían una combinación perfecta para que mi humor fuera una mierda.
Nae subió corriendo a prepararse y mamá comenzó a sacar la vajilla más fina que teníamos para preparar la mesa, esa que estaba en la familia desde la boda de mis difuntos abuelos y que se usaba solo una o dos veces al año. Casi podía exhibirse en el Museo Nacional de Corea. Me enojaba que consideraran tan importante la visita de Charlie. Ellas no lo conocían tan bien como yo, si es que yo lo conocía en lo absoluto.
Al quedarme solo en la cocina, comencé a observar los platillos que reposaban sobre la encimera.
«Puaj, kimchi —pensé con desagrado—, hace falta que te atragantes con él, estúpido Charlie».
Sin embargo, una idea vino a mi cabeza. Una de esas ocurrencias «brillantes» que me habían convertido probablemente en el ser más odiado de todo el vecindario. Una sonrisa diabólica se dibujó en mi rostro mientras miraba el asqueroso plato de kimchi.
¿Qué hay peor que comer kimchi? Solo una cosa: comer kimchi salado.
Miré hacia la entrada para asegurarme de que no me vieran, y luego caminé hasta el recipiente de la sal. Tomé un puñado enorme y volví sobre mis pasos hasta estar cara a cara con la col china fermentada.
«Lo siento, Nae, pero tu novio va a probar la peor cena que has hecho en tu vida», me dije y casi reí como la bruja malvada de los cuentos infantiles.
Pero mamá entró de improviso a la cocina.
—¿Cariño?
—¿S-sí?
Me volteé con torpeza. Me había atrapado con las manos en la masa —o en la sal.
—Necesito que me alcances unos vasos que están muy altos en el armario.
—Sí —respondí, aún nervioso—. Enseguida voy.
Por más que intenté pasar desapercibido, su mirada se fijó en el puñado de sal en mi mano.
—¿Probaste la cena? —preguntó con curiosidad—. ¿Hay algo desabrido?
—Eh..., no, no la quería para eso.
—¿No? —Parecía confundida.
Y, como el cuentista que soy, comencé a inventar.
—Oh... Verás, mamá, alguien me contó que cuando se derrama sal en casa los espíritus malignos se sienten atraídos, y que por eso es necesario arrojar un poco más por encima del hombro izquierdo para alejarlos... ¿o era acaso el derecho?
No tenía idea de qué mierda estaba hablando, pero cuando comienzo a mentir no puedo parar.
—¿Sabes qué, mamá? Como no recuerdo, tendré que arrojar por encima de los dos hombros.
Como todo un idiota profesional, tiré un poco de sal por cada lado. Ella no dejaba de observarme con una ceja levantada mientras llevaba a cabo mi «ritual espiritual».
—De acuerdo —dijo cuando terminé—, todo eso me parece muy bien. Pero, hasta donde sé, en nuestra familia todos somos ateos. ¿Desde cuándo crees en los espíritus?
—Mamá —dije con dramatismo—, no puedo creer que me estés cuestionando de ese modo. ¡Siempre he creído en los espíritus! Me atormentaban en las noches cuando era pequeño. ¿Acaso no conoces en lo absoluto a tu hijo?
Quise hacerme el ofendido y salir corriendo de la cocina, pero me detuvo halándome por una oreja.
—¡Auch! —me quejé.
—Te conozco demasiado, Park Seokmin, precisamente por eso me preocupo. Recoge todo ese desastre que hiciste y bájame los vasos del armario. Tu cuñado está por llegar.
Puse los ojos en banco apenas se volteó. Estaba harto. ¿Qué tanto tenía de especial ese idiota de tatuajes ridículos, cabello verde y sonrisa jodidamente hermosa?
Bufé y me compadecí de mi situación. Pobre tonto, ya no servía ni para arruinar el kimchi.
Cuando Nae bajó, no pude dejar de fijarme en su apariencia. Llevaba un vestido rosa pálido que combinaba con su tez clara y contrastaba a la perfección con su cabello oscuro. Era tan hermosa que dolía mirarla. Un jodido ángel, tanto por fuera como por dentro.
Por primera vez en toda mi vida, sentí celos de mi hermana y quise ser como ella. Hermosa. Talentosa. Adorable. ¿Había algo que le faltara? Sí, la malicia, esa que a mí siempre me sobró. Todos la amaban, incluso Charlie, la persona que más había querido tener para mí. A fin de cuentas, ni siquiera me extrañaba que la hubiese escogido a ella. ¿Quién era yo, después de todo? Solo un pobre tonto que necesitaba pintarse el cabello de naranja y tener una actitud de mierda para no pasar desapercibido.
En ese instante, me odié a mí mismo por todos los sentimientos mezquinos y despreciables que tenía hacia alguien que solo me había dado amor desde mi nacimiento. Quise largarme de allí y no estar presente en la cena, pero llamaron a la puerta. Estaba atrapado.