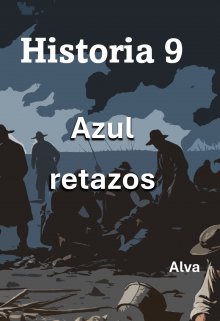Azul retazos
Crónicas de una desaparición
Era casi de noche, con un clima frío y nublado cuando a las orillas del pueblo se asentó un grupo de húngaros. Junto con sus candiles encendidos y sus carpas dobladas en carretas tiradas por burros y un caballo, llegaron alrededor de treinta personas. Se asentaron justo en el terreno baldío a un lado de mi casa. Era la primera vez que los veía. Usaban una vestimenta característica, con pañuelos y bordados extravagantes y coloridos. Muy diferentes a nosotros, quienes usábamos ropas de manta blanca de pie a cabeza, y lo más colorido que podríamos tener en nuestra vestimenta eran los rebozos bordados de las abuelas y algunos sombreros con plumas.
—Estos regresaron —dijo mi abuela, tapándose la boca con el extremo de su rebozo.
—¿Quiénes son? —pregunté curioso.
—Son los húngaros, vienen a robarse las cosas otra vez—
—¿Por qué? —
—Es lo que hacen ellos. Se roban lo primero que se encuentran y luego se van. Mi papá me decía que no saliera cuando ellos estuvieran aquí, porque se roban a las mujeres y se comen a los niños. Ándale vamos a meternos a la casa ya chamaco. —
Esa noche la abuela no durmió. Por la ventana vigilaba ferozmente a los húngaros. Para mi abuela velar toda la noche era cuestión de vida o muerte, para mi mamá parecía más una molestia e incluso le pidió varias veces a mi abuela que se acostara a dormir, pero ella, con su terquedad, solo se aclaraba la garganta y continuaba con su vigilancia. Finalmente, mi mamá se rindió y se fue a dormir junto con mis hermanas mayores. Afuera se escuchaban martilleos y voces en un idioma desconocido para mí.
Esa noche tuve pesadillas con los húngaros que me hacían sobresaltarme a cada rato, muy seguramente influidas por lo que me había contado mi abuela. Soñaba que se llevaban a mi abuela, a mis hermanas y a mi mamá, que, al ser el único hombre de la familia, yo me quedaba solo. Al despertar le conté estos sueños a mi mamá, temblando y casi llorando.
—Ay mamá. Ya ves. Estás espantando al niño con tus cuentos —
—No son cuentos, mi papá me dijo cómo son y yo los vi —
—Ay mami, ¿acaso los has visto comer carne humana o llevarse alguien? —
—No —
—Entonces deja de decir esas cosas, me asustas a Matías y luego soy yo la que tiene que consolarlo —
—Que no los haya visto no significa que no lo hagan. Además, sí los he visto robar —
—Según usted, ¿qué se llevaron? —
—Me robaron muchas cosas de mi casa. En esos tiempos, si te descuidabas te robaban hasta la ropa. A lo mejor para ti no es importante, pero cuando yo era niña una sola olla era comprada con años de trabajo o la teníamos que hacer nosotros con nuestras manos. No era cualquier cosa y ellos se las llevaban como si fueran regaladas —
Con el paso de los días, los húngaros cambiaron telas por alimentos, compraron ropa, herramientas, ganado y también vendieron algunas cosas a precios muy bajos. Las mujeres pedían dinero para leer la fortuna y aunque les iba bien, en realidad eran pocas las personas que aceptaban. Si bien era un grupo reservado, no me parecían agresivos como los describía mi abuela, ya que incluso había niños que nos invitaban a jugar. Aunque claro, mi abuela nunca me dejó ir con ellos, ya que en sus palabras: era la forma en la que secuestraban a los niños.
En la escuela, platicaba con los niños acerca de los húngaros. Era la novedad del momento, muy llamativo para nosotros, ya que su llegada había sembrado en el pueblo una sensación que no sabíamos distinguir si era buena o mala, y hasta cierto punto tal vez era ambas. Mis compañeros me contaban que sus abuelos les decían cosas malas acerca de ellos: desde que eran ladrones, hasta que utilizaban la brujería o hacían pactos con el diablo. Por otro lado, sus padres, les hablaban del trabajo de adivinación que podían hacer.
—Dicen que si le muestras tu mano a una húngara ella te puede decir cuando te vas a casar, con quién y hasta cuántos hijos vas a tener —dijo una niña muy emocionada.
Ese comentario levantó mucho interés entre las demás niñas y los niños de la escuela. Solo para que, en la misa del domingo, el padre Alberto hablara sobre lo pecaminoso que era leer la mano, ya que era herejía y brujería, cosa que acabó con la emoción y el interés de los niños en ese tema. Que el padre dijera eso generó cierto miedo hacia los húngaros, al grado de que evitaban mostrar sus manos delante de ellos, por temor a condenarse.
Mientras comía la avena con leche y miel que mi mamá me había preparado, a mi casa entró corriendo don Pedro. Sin mirarme, le contó a mi madre que había desaparecido un niño, Juan, su sobrino e hijo de su hermana Carmen. Había salido a buscar leña y ya no regresó a su casa. Le rogó a mi mamá para que fuera ayudarle con Carmen, ya que estaba desesperada y no la podían contener.
A lo lejos escuché los gritos de su madre, y de la misma forma que lo haría el fuego en el pueblo, un grupo de hombres y mujeres se movilizó rápidamente. Algunos montados en caballos, mulas, burros o a pie, salieron en dirección al campo. Mi mamá se fue a cuidar a Doña Carmen, quien pegaba tales gritos que se podían escuchar en todo el pueblo. Por mi parte me quedé con mi abuela para ayudarle a prender el fogón. Pensaba en el niño, en que era un año más chico que yo y en que había jugado unas cuantas veces con él a la hora del descanso.