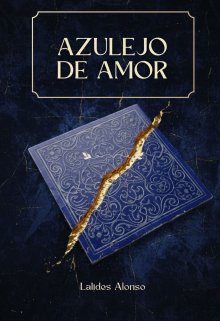Azulejo De Amor
Capitulo 9
Capítulo 9
Bonnie
Hoy es uno de esos días en que mis nervios están a flor de piel. En los últimos días me he obsesionado con que todo esté en su lugar. Cada cinco minutos levanto la vista hacia el reloj de la cocina.
—El señor está en casa, señora —dice el mayordomo—. Su auto acaba de entrar a la propiedad.
Al escucharlo, salgo disparada hacia la sala. Tomo aire. Necesito estar mentalmente en paz para hablar con él. O al menos fingirlo.
Contengo la respiración cuando escucho sus pasos acercarse a la puerta. Aún no entiendo por qué sigo siendo tan vulnerable ante su presencia.
—Estaba completamente segura de que llegarías tarde hoy —le digo en cuanto cruza la puerta.
Su mirada me atraviesa, acusadora. Se quita el saco con movimientos medidos y camina hacia mí, lento, casi calculador.
—¿Por qué has pensado eso? —pregunta mientras me toca la punta de la nariz con su dedo—. Tan mal padre me crees.
—La verdad, sí —lo miro fijamente, intentando que no note cuánto me perturba.
—No has perdido la costumbre de asumir cosas —se acerca un poco más—. Eso está mal.
—De ti no se espera mucho. Necesito que te comprometas. No nos pueden quitar a nuestro hijo.
Una sonrisa sin ganas se dibuja en sus labios rosados.
—Todo va a salir bien. Nadie va a sacar a mi hijo de su casa.
Retrocede unos pasos. Con ese simple gesto me devuelve el aire, mi espacio, mi oxígeno. Puedo respirar sin su aroma mezclado con mis recuerdos.
—Tómate un vaso de agua —dice mientras sube las escaleras—. Estás algo alterada.
Lo observo perderse en el piso de arriba. Suelto un largo suspiro que no sabía que estaba conteniendo.
—¿Agua? —murmuro con sarcasmo—. Una copa de vino es lo que necesito.
Al ver que el reloj de la cocina marca las cinco de la tarde, me preparo para lo inevitable: el timbre de la casa anunciará el inicio del circo.
Mentalizándome para parecer la dueña y señora de este lugar, camino hacia la entrada para recibir a la trabajadora social.
—La señora está por acá —dice la empleada. Esa frase es mi señal. El show empieza.
El sábado por la noche, tiro mi cuerpo agotado en la cama y cierro los ojos deseando que el tiempo pase de un salto. Anhelo el día en que todo esto termine.
El cansancio que siento no es el de siempre. En estos dos años mi vida ha sido sobrevivir, trabajar para sobrevivir. Pero lo que me pesa ahora es emocional, y ese cansancio es el más cruel. El que se instala en los huesos del alma.
Hacerle creer a esta mujer que Eros y yo somos la pareja perfecta ha sido más difícil de lo que imaginé. En mi cabeza ingenua pensé que haber sido pareja alguna vez serviría de algo. Qué error.
Dormir a su lado dejó de ser el mayor problema. La verdadera pesadilla es mirarlo a los ojos, sonreírle, besarlo, abrazarlo… y que, cuando cae la noche y se cierra la puerta de nuestra habitación, todo siga ahí: las mentiras, los malos tratos, el pasado vivo, respirando entre nosotros como un monstruo.
Miro el reloj: son las nueve. Falta menos para que ese radar con gafas se largue de esta casa. Necesito que se vaya para poder gritarle a Eros como se me dé la gana, sin testigos ni sonrisas fingidas.
Aprovecho que el padre de mi hijo se fue a una importante cena de negocios —según sus palabras— para relajar la guardia. El frente de batalla que es nuestra habitación necesita un respiro.
A través de las cámaras veo que mi bebé duerme profundamente. Decido tomarme un baño de espuma, largo y merecido, y luego desplomarme en la cama.
A las dos de la mañana solo tengo una idea fija martillándome la cabeza: no me importa.
No me importa.
No me importa.
Me da igual que sea madrugada y el dueño de la casa no haya aparecido. Es una burla a mí misma estar perdiendo mis horas de sueño por él. Preguntándome por qué carajos no aparece.
Unas horas más tarde, después de dar mil vueltas en la cama, unos pasos suaves en el pasillo me alertan. Siento cómo abre la puerta y la cierra silenciosamente; su olor inunda mis fosas nasales. Sus pasos, lentos y precavidos, hacen presencia en la habitación. Por alguna razón el aire se espesa; hay una electricidad que no sé explicar.
Me imagino su cuerpo recorriendo el cuarto: lo veo entrar al baño, lavarse la cara y los dientes, quitándose la ropa —lo confirmo al escuchar cómo cae al suelo—. Conozco su rutina; es la misma que tenía años atrás, la que vuelvo a redescubrir ahora.
Cuando el colchón se hunde a mi lado me quedo aún más inmóvil. Su respiración se vuelve pesada.
—Sé que no estás dormida —su voz ronca llega en susurro unos minutos después—. Puedo diferenciar tu respiración.
No respondo. —Hemos dormido años juntos, Bonnie. Puedo sentir tus ganas de gritarme, de reclamarme algo que ni tú sabes qué.
Me pone de mal genio que este imbécil me conozca tanto.
—Vamos, Bonnie —dice, y sigo sin hablar—. Estás despierta.
Planeo quedarme lo más quieta posible, pero una de sus manos se apodera de mi brazo y me arrastra hasta quedar frente a él.
—Brusco.
—Estás despierta —replica con aire triunfante.
—¿Quién podría seguir durmiendo con esta manera de tratarme? —bufo—. Suéltame.
—No —alza la voz—.
Alzo una ceja. ¿Qué le pasa?
—Imbécil… —resoplo cuando se sube encima de mí—. ¿En serio? ¿Quieres provocarme? —me burlo—. ¿Qué quieres ganar con esto? ¿Quieres algo de mí? Aunque sería estúpido pensar eso; te doy asco. —Le clavo otra provocación—. ¿O es que no consigues nada por ahí?
—¿Sexo? —pregunta—. Hablas de eso. No quiero sexo, Bonnie —me toca la cara—, aunque siempre has sido apasionada.
Su mano aprieta mi cuello.
—Esto es maltrato intrafamiliar, Eros —lo acuso—. Podría gritar para que alguien nos escuche.
—Se llevarían a nuestro hijo —responde, presionando su cuerpo contra el mío; empiezo a perder el aire—. Toda la pantomima que has armado se iría al caño. Debo admitir que te has superado en estos días; me hiciste recordar viejos tiempos.