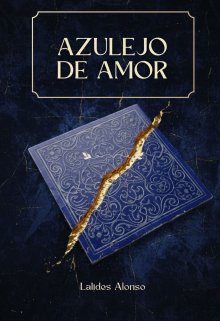Azulejo De Amor
Capitulo 14
BONNIE
Sin poder soltar ningún comentario ni un solo respiro de queja, salimos de lo que fue nuestro agobiante matrimonio. Desde que subimos al auto, mi ahora esposo no ha pronunciado una palabra. Lo agradezco. No quiero escucharlo.
El camino se alarga, interminable. Oscuro. Es como si nos internáramos en un punto muerto del mapa, un lugar que ni Dios visita. Si mis sentidos no me están engañando, llevamos más de hora y media tragándonos la carretera.
—¿Cuál es nuestro destino? —pregunto, sin molestia pero con un tono que corta.
—Tienes miedo de amanecer muerta en alguna zanja —dice con una risa seca—. No es mala idea.
—Eres capaz de todo —le respondo con calma venenosa—. Y considerando que solo hay bosque… es una solución bastante limpia. Eficiente. Hasta tú podrías entenderlo.
—No me tientes. La idea de ser viudo no me desagrada.
—¿Cuántas horas llevamos casados? —miro la tablet del auto—. Cinco. Bien podrías romper un récord mundial.
—Y tú podrías competir por esposa más insoportable.
—O más chistosa.
—Es hora de que guardes silencio.
La orden me roza como un golpe antiguo. Lo que menos quiero en la vida es obedecerle… pero últimamente no tengo opción. Lo miro de reojo: la mandíbula tensa, los nudillos blancos. Va a estallar. Y eso, por algún motivo, me da igual.
Vuelvo la mirada a la ventana. Todo lo que veo es oscuridad. Árboles que se alzan como sombras en fila. La luz del auto es lo único que corta el vacío, un destello frágil en medio de una nada que parece tragárselo todo.
—Ángel pudo haber venido con nosotros —insisto, porque la ansiedad me muerde por dentro—. A donde sea que vayamos.
—Él está bien con Brenda —responde sin mover un músculo, sin apartar la vista de la carretera negra como tinta fresca—. No es buena idea exponerlo a esta hora.
—Pero sí es buena idea que sus padres anden perdidos en la mitad del bosque —lo muerdo con la voz.
—No nos va a pasar nada. Además, los recién casados pasan solos la primera noche. ¿Cómo es que le llaman? Ah, sí… la famosa noche de bodas.
—Ser cínico es tu mayor talento, Eros —me cruzo de brazos—. Esto no es noche de bodas, es noche de brujas. Y no voy a tener una noche de bodas contigo.
—¿Segura? —me mira, y la curva de sus labios me enciende la furia—. Las novias sueñan con esa gran noche con su esposo.
—Contigo no tengo sueños —le digo despacio, a quemarropa—. Tengo pesadillas. Y para tu información, no me interesa mi esposo, así como a mi esposo lo último que le interesa soy yo.
—Entonces no voy a tener beneficios maritales —ríe, provocador—. Puedo ir a buscarlos por ahí.
Su frase cae como un puñal que no esperaba. Durante dos años intenté imaginarlo con otra, pero el dolor siempre era tan grande que preferí apagarme antes que preguntarme con quién respiraba.
—¿Me estás diciendo que no has tenido amoríos por ahí? —lo miro de frente, retándolo.
—¿Te interesa saberlo? —una ceja se alza. Yo me quedo muda. Dos segundos que se sienten eternos.
—No —miento—. Me da igual. Como me da igual lo que hiciste en esos cinco años, o después… o lo que harás ahora. Si no te detuviste antes, no lo harás ahora.
El veneno se me escapa. Ese veneno que siempre fue miedo disfrazado.
—¿Qué estás diciendo, Bonnie? Soy muchas cosas, pero lo único de lo que no puedes culparme es de haberte engañado. Nunca lo hice.
—No me interesa —respondo con un tono que quiebra el aire—. Ni antes… ni ahora.
—Para no importarte —dice con una sonrisa que me revienta el pecho—, estás hablando mucho.
—¡Imbécil! —mi voz deja de ser voz; es víscera—. Ojalá lo que me hubieras hecho se resumiera a infidelidad. Ojalá. Porque así no habría llorado lágrimas de sangre por ti.
Las palabras me salen como un hilo ardiente desde el centro del pecho, y me niego a domarlas.
—Mientras tú dormías del lado izquierdo de la cama, tan tranquilo, yo estaba ahí —señalo la nada, señalo al vacío—, cayéndome a pedazos. Cada día me disparabas, Eros… cada bala entraba y no salía. Hasta que acabaste conmigo. Me destruiste sin piedad. Echaste a la basura años de vida. Y lo peor es que ni siquiera sé qué mal te hice. ¿Qué te hice pagar? ¿Por qué querías verme arruinada?
La garganta me arde. El aire es un cuchillo.
—Me trataste peor que a un trapo viejo. Me botaste de todos lados… hasta de tu vida. Y cuando fui a pedirte ayuda, me echaste a la calle. Estaba lloviendo, ¿recuerdas? Yo… sin un peso en el bolsillo. Y tú cerraste la puerta. Ni siquiera te importó que yo llevaba a tu hijo en mi vientre.
Las últimas palabras salen como un suspiro roto.
Él no dice nada. Nada. Su silencio me golpea peor que cualquier insulto, y entonces acelera el carro como si quisiera estrellar el mundo con nosotros dentro.
Yo cierro los ojos. Siento el peso de ambos anillos en mi mano izquierda. Uno antiguo, uno reciente. Y busco en esas dos piezas de metal al Eros que ya no existe.
No sé cuánto tiempo pasa, ni cuántas curvas se traga el auto, hasta que un frenazo brutal me arranca el aire. Abrimos los ojos al mismo tiempo. Él sale del carro azotando la puerta. Yo intento abrir la mía, pero no puedo. Él aparece ahí, a mi lado, con esos ojos oscuros… y todo en mí grita que no quiero bajar.
—¡Baja inmediatamente, Bonnie! —ruge—. ¡Ya!
No me atrevo a jugar con su paciencia. Desobedece y arde; obedece y duele. Siempre lo mismo.
Salgo del carro. Frente a mí hay una construcción modesta, casi invisible bajo la noche. Él no me deja mirar nada: su mano se cierra sobre la mía, dura como hierro, y me arrastra hacia adentro.
—¡Camina!
Me empuja a un sofá. Él camina en círculos frente a mí, con esa furia que no entiende de límites.
—No sabes nada, Bonnie. ¡Nada!
—¿Qué no sé? —la pregunta se me quiebra en el pecho.
Me mira un segundo. Luego me señala, como si apuntara un arma. Baja la mano. Vuelve a caminar. Como un león encerrado que busca romper las paredes.