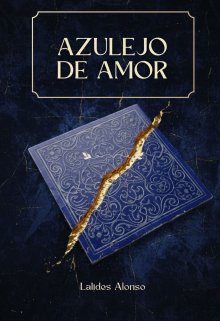Azulejo De Amor
capitulo 15
BONNIE
Despierto.
La luz del sol se cuela por la ventana y me atraviesa como un juicio. Estoy boca abajo, las manos bajo la cara, y el mundo se me viene encima en un solo latido. La realidad de lo que hicimos me aplasta los pulmones. Me giro muy despacio, como si un movimiento brusco pudiera arrancarme la piel, y entonces lo veo.
Dormido.
Profundamente dormido.
Mis ojos recorren su rostro, bajan por su cuello, por su torso desnudo… y el resto de su cuerpo está igual. El pánico me da un golpe seco en el pecho. Lo veo. Me veo. Cierro los ojos y los abro otra vez, buscando una versión del mundo donde esto no haya pasado.
Pero las imágenes regresan.
Un alud violento.
Sus manos. Mis lágrimas. Su rabia. Mi dolor.
Anoche no fue entrega. No fue amor. Fue una guerra. Una batalla donde los dos buscamos lastimar, sanar, destruir y aferrarnos… todo a la vez. Un caos donde los cuerpos seguían sabiendo el camino incluso cuando las almas estaban hechas trizas.
Un tsunami emocional me revienta por dentro. Los sentimientos que siempre tuve por el padre de mi hijo nunca fueron pequeños. Nunca tibios. Siempre fueron marea alta. Y ahora mi cabeza es un maldito campo minado.
¿Odio?
Sí. Lo odio. Lo odio por lo que se volvió, por lo que me convirtió, por todo lo que destrozó.
Y aun así… hubo un tiempo en que teníamos algo real. Algo que parecía vida.
¿Arrepentimiento?
Sí. Me arrepiento. Me arrepiento de caer otra vez en sus brazos… pero mi cuerpo no. Nunca.
Desde la primera vez que lo hicimos, mi cuerpo lo reconoció como suyo. Qué estúpida. Qué masoquista.
La primera vez que estuvimos juntos entendí que el amor era fuego, era rendición. Era entrega absoluta. Y anoche, después de tantos años, lo confirmé de la peor manera: el cuerpo dice lo que la boca nunca podría admitir. No solo amor… también dolor. También rabia. También heridas.
Lo observo dormido —desnudo, vulnerable, casi humano— y una parte de mí recuerda cómo me gustaba mirarlo así. No por deseo. Sino por confianza. Porque en ese entonces, cuando me dejaba verlo así… sentía que me entregaba un pedazo de su alma. Y eso para mí lo era todo.
Pero ahora todo es distinto. Y lo sé.
Sé que tengo que blindar cada emoción, encadenar cada sentimiento y lanzarlo al fondo de mí misma si quiero sobrevivir.
No volver a sufrir.
Esa es la orden.
No voy a permitir que él vea nada. Nada.
Así que hago lo único sensato: huyo.
Me levanto de la cama sin mirarlo un segundo más y camino directo al baño. Necesito borrar su rastro, arrancarlo de mi piel, limpiarme de la noche que todavía me vibra en los huesos. Abro la ducha y el agua fría me golpea, pero no funciona. No me borra. No me limpia. No me calma.
Al salir, voy al vestidor. Todo está en perfecto orden. Demasiado orden. Y ahí lo veo: prendas femeninas nuevas, con etiquetas, justo de mi talla. Maldita sea.
Todo estaba previsto por él.
Teníamos que venir aquí.
Él lo sabía.
Yo no.
El estómago se me aprieta.
Me visto con lo primero que encuentro, algo sencillo. Algo que me haga sentir invisible.
Salgo de la habitación sin hacer ruido. La casa se revela distinta bajo la luz del día: madera cálida, tonos rústicos, detalles cuidados. Bonita. Demasiado bonita.
Anoche ni tuve oportunidad de verla.
Anoche todo fue oscuridad.
Camino buscando la cocina, como un fantasma que no sabe a dónde pertenece. Cuando la encuentro, me aferro a ella. Preparar desayuno, mezclar ingredientes, cortar, encender la estufa… cualquier acción repetitiva que me aparte de pensar en él.
Estoy tan concentrada en no sentir que su voz me corta el aire.
—Dame café, por favor.
Me sobresalto. Un infarto chiquito.
No lo escuché llegar.
No lo sentí acercarse.
Pero su presencia pesa. Es densa. Es peligrosa.
Respiro hondo. Me obligo a no mirarlo. A no permitirle un centímetro de mi interior. Abro un gabinete, busco una taza, intento que mis manos no tiemblen, pero los temblores están ahí… escondidos, traicioneros.
—Buenos días —le digo cuando le entrego la taza.
No hablamos.
Quince minutos de silencio pesado, de aire espeso, de café frío. No sé si no tenemos nada que decirnos o si decir algo sería incendiarlo todo.
Hasta que suelta algo que me desconcierta:
—Tu cuerpo… —me mira sin pudor— no ha cambiado.
Me quedo helada.
¿Qué demonios pretende?
Mi mente rebusca respuestas; lo único que encuentro es torpeza.
—¿A qué viene eso? —pregunto, irritada— Tuve a Ángel.
—Sí —admite—. Tuviste a nuestro hijo. Pero me refiero a cómo se siente. A cómo lo siento… tu cuerpo.
La incomodidad me recorre entera. Lo miro directo a los ojos.
—Interesante —respondo, aunque la palabra me sabe a veneno.
Quiero cortarlo de raíz, así que me lanzo:
—Lo de anoche… se salió de control. —Cada sílaba me pesa— Tenemos una relación enferma, Eros. Meter sexo entre todo esto es lo peor que podríamos hacer. No puede volver a pasar.
Él suelta una risa mínima, cansada.
—Bonnie… nuestra relación no es la mejor, es cierto. Pero todo es distinto ahora. Eres mi esposa.
Y no voy a buscar compañía afuera. Nunca lo hice antes… ni cuando vivíamos ese infierno que tanto te duele. Tampoco lo haré ahora.
—¿Me puedo reír? —le digo con un cinismo que me quema la lengua— ¿Quieres que crea esa historia? ¿Que vas a “respetar” nuestro matrimonio? ¿Por qué lo harías ahora?
—Bonnie…
—¿Qué? —mi rabia rebosa— Si vas a respetar a alguien, empieza respetando a la madre de tu hijo. Eso sí sería respetar a tu hijo.
—Aunque no lo entiendas —responde con una calma que me enfurece— Ángel cambió el panorama.
—Tienes razón. No lo entiendo.
Me sostiene la mirada.
Lo odio por su serenidad.
—Eres mi mujer —dice—. Y no solo porque firmaste un papel. Cuando volvamos a estar bajo el efecto de la ira, del dolor, de la oscuridad de la noche… veremos qué queda entre los dos.