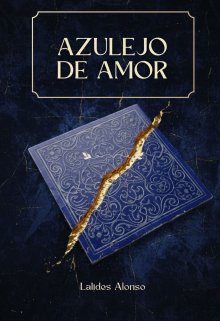Azulejo De Amor
Capitulo 23
BONNIE
Aclarar las cosas con mis amigos me devolvió un poco de aire. Es como si me hubieran quitado un ladrillo del pecho. Dylan y Rachel fueron lo único que tuve cuando la vida se me vino abajo, y no pienso perderlos jamás. Mi deuda con ellos es de vida: cuando el corazón y el alma se quiebran al mismo tiempo, uno necesita manos que lo sostengan, y ellos me sostuvieron sin dudar.
Miro el edificio por última vez antes de subir al taxi. Cada rincón guarda un pedazo de la mujer que fui, de los errores que no quiero volver a cometer. Me despido en silencio, como quien cierra una puerta sin girarse a ver si quedó bien cerrada.
El taxi avanza y, con él, una inquietud empieza a pulsar en mi pecho. No puedo empezar una vida nueva con Eros sin resolver lo que dejé atrás. Si quiero un futuro con él y con nuestros hijos… debo soltar.
Lo sé. Lo siento en la piel.
Bajo del taxi frente al lugar que pedí. No había vuelto desde el entierro. Solo ver las rejas del cementerio hace que me tiemblen las manos. Las imágenes llegan sin permiso: la lluvia tenue, el césped verde desentonando cruelmente con las lápidas grises, el olor a tierra húmeda. Y Eros… firme a mi lado, en silencio absoluto, tragándose su tormenta para sostener la mía.
Camino entre las tumbas como quien atraviesa una historia ajena. Pero no, esta es mía. Todo esto es mío.
—Hola, padre… —susurro cuando llego a la lápida—. ¿Te mereces que te llame así?
No espero respuesta. Nunca la obtuve en vida, menos ahora.
Me siento en la hierba fresca a su lado.
Las preguntas se me amontonan en la garganta: por qué, cómo, desde cuándo, para qué. Pero ya no importa. Las respuestas están enterradas con él.
—Esta será la única vez que te visite —digo mirando el cielo, no la tierra—. No sé si supiste que tenías un nieto… de él. Del hombre que odiaste, del hombre a quien destruiste sin una razón que valiera más que tu propio ego. Aunque, pensándolo bien, ¿qué razón podría justificar lo que hiciste?
Su nombre está grabado en la lápida, pero no es su nombre real. Eso me arranca una risa amarga.
Ni en la muerte fuiste honesto.
—En tu guerra me arrastraste sin un arma para defenderme —susurro—. Y yo ni siquiera sabía que estaba en medio de una. No sabré si supiste que yo era la mujer de tu enemigo. Y si lo sabías… seguramente lo usaste en su contra. Como todo lo usabas.
Las palabras salen solas, ligeras, como si por fin pudieran respirar.
—Hiciste cosas que mataron lo que mi corazón guardaba para ti. Pero aun así… eras mi padre. Y a un padre se le guarda un cariño que ni la ausencia logra arrancar del todo.
Respiro hondo.
La brisa mueve los árboles como si animara mi decisión.
—Pero hoy… hoy dejo de cargar tus culpas. No voy a dejar que tus errores sigan ensuciando mi alma. No voy a martirizarme por lo que tú hiciste. Eso te pertenece solo a ti.
Me pongo de pie con calma, liberada. El cielo está claro y el sol toca mi cara como si me estuviera diciendo “ya”. Ya basta. Ya suelta.
Camino unos pasos y, antes de irme, volteo una última vez.
—Ah, y otra cosa… —mi voz tiembla solo un poco—. Estoy embarazada de nuevo. Tu sangre se mezcló otra vez con la sangre que tanto odiaste.
Una ráfaga fuerte de viento me golpea al avanzar entre las tumbas. Parece una advertencia.
O una despedida.
No siento amor por él. No siento odio. Solo un cansancio profundo por todo lo que desperdició.
Porque yo no voy a desperdiciar mi vida.
Ni la de mis hijos.
Ni la del hombre que, a pesar de todos los infiernos, sigue ahí.
Hoy dejo el pasado enterrado con quien debe cargarlo.
Hoy empiezo a construir una vida nueva, diferente, real.
Con una sonrisa sincera llego al edificio. Es imposible no sentir el golpe de ironía: hace un tiempo estaba aquí desesperada, suplicándole a Eros que salvara a mi hijo… y ahora todo ha cambiado tanto que parece otra vida. Otra mujer. Otra historia. Esta vez no entro escondida ni a escondidas, no cruzo pasillos como una delincuente esperando no ser vista. Todos me miran, todos me abren paso. Supongo que ya saben quién soy.
Las puertas del ascensor se abren en el piso de su oficina, y avanzo segura de mí misma, aunque por dentro aún tiemble un poco.
—Buenas —saludo a la secretaria—. Vengo a ver a mi esposo, ¿se encuentra desocupado?
—Señora… —y noto que ahora me habla con respeto, no con recelo—. El señor en veinte minutos sale de una reunión.
—Entiendo —sonrío con amabilidad—. Lo esperaré por aquí.
En la recepción hay unos sillones solitarios. Me siento en uno de ellos, dispuesta a esperar, tranquila. En la mesa de centro hay varias revistas. Cojo una sin fijarme y casi me da algo: finanzas. Por supuesto. ¿Qué más podría esperar de Eros? Chismes en su recepción es pedirle un milagro.
—Señora… —la secretaria aparece de repente con otra revista en la mano y me la ofrece—. Estas son las de reserva.
—Gracias —no puedo evitar sonreírle.
—¿Le provoca algo?, ¿un café?
—No puedo tomar cafeína —le comento—. Si tienes té frío, lo acepto. Si no, agua está bien.
Debo darle crédito: el té frío aparece en mis manos en segundos, junto con una revista llena de chismes de la farándula. Nada mejor para matar el tiempo y distraer la mente que la miseria ajena convertida en espectáculo.
Estoy entretenida leyendo sobre la ruptura número quinientos de una actriz cuando escucho esa voz profunda que conozco demasiado bien.
—¡Bonnie! —lo veo acercarse y mi pecho se aprieta sin pedir permiso.
Me pongo de pie, pero el movimiento brusco hace que el mundo se incline un poco. Un mareo veloz, una punzada breve.
—¿Estás bien? —ya está a mi lado, su mano firme rodeando mi cintura, la otra revisando mi frente como si fuera una niña.
—Solo fue un mareo —respiro hondo—. No es para tanto.