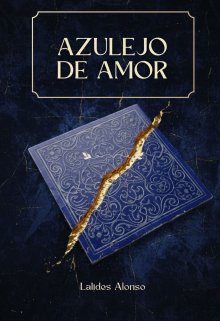Azulejo De Amor
Capítulo 25
BONNIE
La lluvia caía con una fuerza salvaje, tanto que la brisa arrastraba las gotas contra los vidrios como si quisiera atravesarlos. Los truenos rugían desde lo alto, llenos de una furia antigua. A la mayoría le molesta que llueva en la playa, pero a mí, esta vez, me resultaba casi reconfortante.
Me había despertado con el primer trueno. Eran las cuatro de la mañana cuando terminé sentada en la pequeña mesa del balcón, observando el mar convulsionar bajo aquel aguacero.
La tormenta siempre ha sido una buena metáfora de los sentimientos: cuando algo se rompe por dentro, todo se revuelve, todo tiembla, todo se desordena.
Pero luego la lluvia se detiene.
Y el mar vuelve a su sitio como si nada lo hubiera sacudido.
Me pregunto si el corazón funciona igual.
Si después de toda tempestad se puede volver a un sitio en paz.
El viento me empapaba los brazos con gotas dispersas y frías. Me quedé un momento más mirando esa franja oscura del horizonte antes de regresar a la habitación. Subí a la cama intentando dormir otro rato, pero mi cuerpo no encontraba calor, ni lugar, ni descanso.
—¿Qué te inquieta? —la voz ronca de Eros, recién despertada y cálida, se desliza hacia mí como una caricia inesperada—. Llevas varios minutos moviéndote.
—Tengo frío… —susurro frustrada—. Las sábanas no colaboran.
—La solución a tu problema es muy sencilla.
—¿Sencilla? —finjo no entender cuando, de pronto, sus brazos me arrastran hacia él. Su pecho contra mi espalda, firme, tibio. Un chillido se me escapa sin permiso.
—Te siento tensa —susurra pegado a mi oído—. ¿Por qué?
—¿Lo preguntas? —trago saliva—. Me tienes entre tus brazos.
—¿Y?
—Que no es común.
—Sí lo es. —Su respuesta llega sin esfuerzo—. ¿Entonces cómo explicas que estés embarazada otra vez?
Me dan ganas de reír y golpearlo al mismo tiempo.
Qué absurdo.
Qué típico en él.
Confundir intimidad con esto.
Confundir “lo físico” con “lo emocional”.
—Dormíamos espalda con espalda después de… —empiezo a decir.
—No, no lo hacíamos —me interrumpe con suavidad, casi divertido—. Deja de quejarte y duérmete.
—No me quejo… —murmuro, aunque ambos sabemos que sí lo hago.
Aun así, me rindo a su abrazo.
Me acomodo.
Cierro los ojos.
Y por primera vez en mucho tiempo, no siento frío.
Cuando el sol asoma en el horizonte nos alistamos para la excursión en la que yo, muy ingenua, insistí. Bastan treinta minutos en aquel lugar para arrepentirme. No es un plan para bebés, y mucho menos para una mujer embarazada. Es agotador, sofocante, y para rematar no podía subirme a nada por seguridad.
Cuando, por fin, regresamos a la habitación siento los pies a punto de explotar. Mentalmente tacho este tipo de aventura del libro de mi vida: nunca más.
Pero el cansancio no es lo único que tengo encima.
Hay algo en Eros.
Una inquietud que reconozco demasiado bien, tan vieja como nuestras primeras sombras. Estaba… extraño. Tenso. Con esa mirada que anuncia que algo se revuelve fuera de mi alcance. Y antes de que pudiera preguntarle, me dejó sola con Ángel y desapareció sin decir adónde iba.
Eso me enciende todos los nervios. Los secretos nos han desgarrado lo suficiente como para pretender volver a ese infierno. No importa cuánto intente abrazar esta nueva oportunidad: si él no es capaz de hablar, de abrirse, de dejar de jugar con medias verdades… nada de esto va a sobrevivir.
Respiro hondo. No puedo dedicarle mis angustias cuando tengo a mi hijo en los brazos, así que aparto esos pensamientos y me concentro únicamente en él. Si hay alguien que siempre merece toda mi calma, es Ángel. Su padre hoy no parece dispuesto a ocupar su lugar; han pasado tres horas desde que salió por esa puerta y no tengo idea de dónde está.
Me ducho, dejo que el agua arrastre la sal, el cansancio y parte de mis preocupaciones. Hidraté mi piel como si eso pudiera hidratarme también el alma. Pido comida al cuarto, pongo algo en la televisión, cualquier cosa que me saque de mis pensamientos traicioneros.
Pero no importa lo que ponga, mis ojos siguen haciendo lo mismo:
buscar la puerta.
esperarlo.
imaginar escenarios que no quiero volver a vivir.
Después de picotear la comida sin ganas y mirar por centésima vez hacia la entrada vacía, mis sentidos ceden. Ángel duerme, el silencio se instala y un peso dulce me vence. Me rindo.
Cierro los ojos y me dejo caer en los brazos de Morfeo, esperando que cuando despierte, él esté allí… y con la verdad por fin en la boca.
—Perdóname… —al principio su voz parece parte de un sueño, un eco suave en medio del cansancio—. Perdóname…
La tercera vez mi mente despierta. No estoy soñando. Su presencia ocupa el aire antes incluso de verlo; es como un golpe tibio en el pecho.
Abro los ojos. La luz está encendida aunque yo misma la apagué antes de dormir. Y ahí está Eros, arrodillado junto a la puerta como si pidiera permiso para existir. Mi cuerpo reacciona antes que mi cabeza: me levanto de la cama de un salto, temblando, incapaz de procesar si lo que siento es miedo, alivio o algo más profundo, más roto.
—Te lo ruego, Bonnie… —su voz es extrañamente calma—. No me mires como si fuera la peor escoria que ha pasado por tu vida. Sé que lo soy. Pero tu desprecio… eso ya no lo aguanto más.
No lo desprecio. No así. Algo en mí cambió aquella noche en el hotel. Mi corazón ya no lo odia, pero tampoco está libre: todavía está atado por todas las incógnitas que dejó flotando esta verdad espantosa.
Él se pone de pie. Camina hacia mí. Yo retrocedo hasta arrinconarme, como si la pared pudiera contener todo esto que siento. Él también está hecho pedazos, y esa tormenta interna suya me destruye.
—He muerto cien veces por ti, Bonnie… —sus palabras me rasgan la garganta—. Eres lo más valioso que ha llegado a mí. Tú… tú me diste lo que le dio sentido a mi existencia. Mi hijo. —Mira a Ángel y sus ojos cambian—. Gracias por darle vida a mi vida.