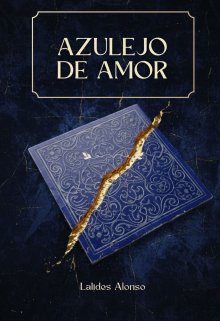Azulejo De Amor
Capitulo 26
Capítulo 26
—Señor… —con el teléfono en el oído me encierro en el baño. No dejo de mirar hacia la habitación por si escucho un ruido—. No hemos podido dar con él, pero sabemos que está en la ciudad.
—Ese malnacido… —Greco está logrando, al fin, lo que siempre quiso: acabar conmigo.
Los peores momentos de mi vida se quedaron cortos cuando leí el informe que confirmaba lo que ese bastardo me dijo.
Sí, era su hija.
Un montón de papeles me gritaban la verdad: Bonnie llevaba su sangre.
¿Qué clase de broma era esa?
No tuvo que mover un solo dedo para tenerme agarrado de las putas pelotas. Lo consiguió todo servido en bandeja: la mujer que yo elegí como mía… era su hija. La posibilidad de que lo hubiese planeado me revolvió el alma.
Pero no.
Sé perfectamente que no lo conoció por él. Y ese pensamiento me persiguió hasta quitarme el aire.
Si ella hubiera estado confabulada… si lo hubiese sabido… eso sí me habría matado.
Pasé horas interrogando a Ashton, haciéndolo repetir cómo carajo la conoció, cómo llegó a mi empresa, cómo terminó en mi vida. Llegué, incluso, a pensar en echarle la culpa a él.
“Ya te lo dije mil veces. La conocí en su colegio cuando tenía diecisiete. Yo hacía servicio social y di conferencias. Ella no se me acercó, no me coqueteó, no intentó nada. Fui yo. Me dio ternura… y confianza. Tenía un hambre de aprender que me cautivó. Conocí a su madre. Le ayudé con los gastos de la clínica y pagué el funeral cuando ella murió. Bonnie quedó sola, Eros, completamente sola. Por eso terminó en tu empresa. Y tú fuiste quien la quiso. Yo te prohibí tocarla. A ella también. Ninguno de los dos me hizo caso.”
Memoricé palabra por palabra.
Busqué señales en mis recuerdos, rastros, mentiras… nada.
Ella no sabía nada.
Y si había visto a Greco diez veces en su vida era mucho.
—Lo mejor es que no use su auto por precaución —escucho que dicen—. Sabemos que estuvo vigilándola.
Aprieto el puño hasta sentir mis nudillos tronar. Quiero reventar el espejo, la puerta, lo que sea. Necesito descargar esta furia que me está devorando.
Pero no puedo.
Tendría que darle explicaciones y no pienso hacerlo.
—Me llevaré el auto de mi mujer —respondo. Ella decía que hoy no saldría, lo que era un alivio inmenso. Si pudiera la metería en una caja de algodones y la cerraría con llave.
—Es lo mejor.
Cuelgo la llamada.
Apoyo la cabeza contra la pared.
Estoy al borde del colapso.
Greco estaba por destruir todo lo que yo había logrado construir: mi vida, mis principios, mi amor.
Yo no podía permitir que le hiciera daño.
Salgo del baño y reviso la casa. No está por ahí. Seguro está en la cocina. Respiro un poco.
—¿Qué voy a hacer? —susurro, sin encontrar respuesta.
Me tiro en la cama y cierro los ojos. Son apenas las seis de la mañana y, por primera vez, no quiero ir a la oficina. Quiero desaparecer.
—¿Qué haces aún acostado? —su voz.
Me incorporo un poco—. ¿No te has bañado? ¿Estás enfermo?
Ella se levanta siempre conmigo. Está empapada de mi rutina: sabe qué traje usaré, me deja el café listo, me acompaña a desayunar…
Es una ternura.
Una luz.
Lo único bueno en mis días podridos.
—Te traje café… —su sonrisa es tan inocente que me parte el alma.
—Muchas gracias, Bob —le digo, estirando la mano para atraerla hacia mí.
Ella deja la taza y me toca la frente.
—Estás raro —reclama—. A esta hora ya deberías haber salido.
—Te estaba esperando —le abro mis brazos.
En vez de acostarse conmigo, sigue inspeccionándome como una doctora improvisada.
—Parezco enfermo pero no lo estoy —le tomo las muñecas—. Solo quiero un par de horas contigo.
—Nunca lo haces —me mira con sospecha.
—Hoy sí… Bob. —respiro hondo—. Necesito pedirte un favor.
—¿Un favor tú? —se ríe—. Tú no pides favores, das órdenes.
—Hoy sí —suspiro—. ¿Me prestas tu auto?
Ella estalla en carcajadas.
—¿El que no uso por miedo a rayarlo? Ese mismo que me causa pesadillas porque un rayoncito cuesta una fortuna.
—Una fortuna que tú no pagarías —bromeo.
—Déjame pensarlo… —se toca la barbilla con fingida duda—. Bueno, te lo presto con una condición: si lo rayas, tú lo pagas.
—Lo que tú digas.
Después de un rato juntos, salgo de la casa. Estoy hecho trizas por dentro, intentando no quebrarme. Voy hacia el estacionamiento y casi entro a mi Auto, hasta que recuerdo la advertencia: no debo usarlo.
Me subo al auto de Bonnie. El cielo está gris, la lluvia ha dejado la calle húmeda. Todo se siente triste.
Freno en un semáforo y aprovecho para llamarla.
Un tono.
Dos.
Tres.
No contesta.
El claxon del carro detrás me sobresalta. Miro y ya está en verde. Avanzo.
Pero el claxon continúa. El conductor hace señas raras.
Abro los ojos, confundido.
Y entonces…
Un golpe.
Un estruendo.
Todo se apaga.
Dolor.
Como si el cuerpo estuviera hecho de cristales rotos.
Sirenas, voces, caos.
—¿Tiene pulso? —pregunta alguien.
—Sí, está vivo. ¡Abrió los ojos!
Intento moverme. No puedo. Apenas veo sombras.
—Vamos a sacarlo, resista.
—Bonnie… —susurro antes de que el mundo me trague de nuevo—. Llamen a Bonnie…
La nada me engulle.
Un pitido.
Un llanto.
Una voz.