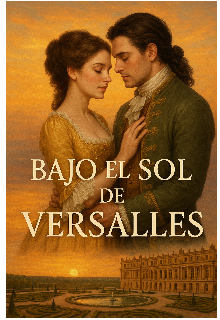Bajo el Sol de Versalles
Capítulo 16 – El Arte del Contraataque
El amanecer en Versalles solía ser un espectáculo de luz y perfección, donde cada flor era colocada con precisión y cada paso sonaba a gloria. Pero esa mañana, bajo las columnas del ala oeste, la reina María Antonieta esperaba en silencio, sin corona ni cortesanos, cubierta con una capa azul oscuro que apenas dejaba ver su rostro.
Élise llegó puntual, guiada por el capitán Morel, quien vigilaba a la distancia. Gabriel descansaba en una habitación secreta, bajo la custodia de los guardias más leales a la reina.
—Majestad —susurró Élise, inclinándose.
—Ya no hay tiempo para formalidades —respondió la reina, mirándola con determinación—. El conde sabe que tengo el diario. He sentido su furia en las cartas que me han llegado esta mañana. Palabras suaves… pero veneno detrás de cada una.
Élise se mantuvo firme.
—No se detendrá. Es demasiado poderoso para permitir que lo destruyan. No con palabras.
—Entonces haremos más que hablar —replicó la reina.
La llevó a una pequeña sala contigua, donde sobre la mesa reposaban documentos, cartas interceptadas, mapas. Y al centro… el diario de Jean Lefevre, ahora abierto por una página marcada: un esquema de movimientos de tropas que coincidía con las fechas de la falsa traición en Toulon.
—Este documento, junto con las declaraciones de un monje que he hecho traer en secreto desde Saint-Aubin, es suficiente para convocar una audiencia del consejo real —explicó la reina—. Pero aún falta algo.
—¿Qué?
—El testimonio de alguien que haya sufrido las consecuencias directamente. Alguien de sangre noble, que pueda hablar sin ser acusado de interés vulgar. Vos, Élise.
Elise sintió un escalofrío.
—¿Queréis que testifique… ante el consejo?
—No. Quiero que presentéis la verdad durante la próxima soirée diplomática. Será pública. Frente a embajadores, ministros, cortesanos. Si el escándalo estalla delante de Europa, el rey no podrá ignorarlo.
Élise entendió. Era una ejecución… envuelta en música y seda.
—¿Y si me detienen antes de hablar?
La reina sonrió con dureza.
—Morel y mis hombres estarán allí. Y vos no estaréis sola.
La reina extendió la mano y colocó un pequeño medallón en la palma de Élise.
—Mostrad esto al empezar. Es el emblema de mi confianza. Si alguien osa interrumpiros, responderán ante mí.
Élise lo cerró en su puño. El miedo seguía allí. Pero también una certeza.
—Entonces haré que la corte escuche. Aunque tiemble.
La reina se acercó un paso más.
—Y temblará. Os lo aseguro. He esperado años para ver caer a Saint-Beaumont. Y ahora, gracias a vos… la justicia tiene nombre y rostro.
Élise respiró hondo. Esa noche sería el baile. Y en medio de los encajes y las sonrisas, caería un hombre.
Y renacería una historia de amor en libertad.