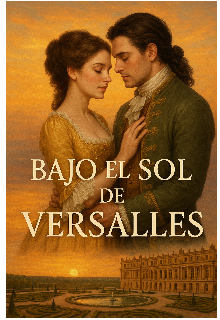Bajo el Sol de Versalles
Final Capítulo 19 – Donde Florecen los Inviernos
Viena les recibió con cielos grises, copas de árboles desnudos y un frío que calaba los huesos. Pero también con algo que Versalles jamás les dio: anonimato.
El palacio de Schönbrunn, aunque majestuoso, parecía más sereno. Allí, Gabriel fue nombrado encargado del jardín botánico real, y Élise, oficialmente, “dama de correspondencia cultural”, aunque la emperatriz pronto descubrió su talento para la poesía y la historia, y la hizo partícipe de las reuniones literarias privadas.
Los días eran distintos. Más lentos. Más humanos. Sin duelos de palabras ni trampas entre abanicos. Solo trabajo, letras, y el calor compartido de un pequeño hogar a las afueras de la ciudad.
Una noche de invierno, mientras la nieve caía silenciosa sobre los tejados, Élise escribió en su cuaderno, cerca del fuego:
“Quizá la corte olvidará nuestros nombres. Quizá en Francia nunca seremos historia.
Pero aquí, en la brisa de los pinos y en el vapor del té, sabemos que fuimos algo más que testigos.
Fuimos aquellos que eligieron el amor, no por inocencia… sino pese al mundo.”
Gabriel se le acercó, la rodeó con una manta y le besó la frente.
—¿Qué escribes?
—El final.
Él negó suavemente con la cabeza.
—No, Élise… esto apenas es el prólogo.
Y así, mientras afuera el invierno cubría la tierra, dentro de aquel hogar, la primavera empezaba a florecer en silencio.
Una historia nacida entre los muros dorados de Versalles…
había encontrado su libertad más allá del poder, más allá del miedo, más allá del tiempo.
El amor, al fin, reinaba.
FIN