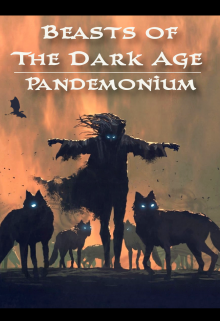Bestias de la Edad Oscura: Pandemónium
Connor I
— ¡Al fin! ¡Tierra a la vista! — El vigía sobre la cofa del barco se dejó los pulmones a base de regocijantes gritos.
El enorme galeón rompía las intrépidas olas del mar al que los dranovenses conocían por el nombre de Heron Sea. Con fuertes vientos a favor, surcaba las aguas rápidamente, a cientos de metros de la costa.
En lo que Connor Bressler tardó en apoyarse en la borda, el barco retumbó con las órdenes que el bullicioso capitán vociferaba a todo marinero al que veía. Se arriaron las gigantescas velas sinoples con el Dragón Blanco de La Flor de Lis como estandarte y los remeros apaciguaros sus esfuerzos, en aras de reducir la marcha. La ventisca se estrellaba contra el refinado arco compuesto que portaba siempre a su espalda y tironeaba de su capuz.
Contempló con maravilla la inmensidad de los acantilados grisáceos que se extendían de norte a sur, allí donde la piedra caliza marcaba el límite entre el tono añil del cielo y las claras aguas del océano, con una línea blanca horizontal que iba haciéndose más ancha a medida que se acercaban. Tan suaves en perfil y llanas en sus bordes, aquella abrupta descendente había actuado durante siglos como muralla natural contra invasiones venidas de los mares. Atesoró las vistas, aunque le desagradara lo que habitaba más allá. A sus oídos llegó un risueño cántico que le hizo esbozar una sonrisa amplia. Hacia estribor, unos veinte delfines hendían la superficie, dando saltos, como si intentaran competir contra Connor en una carrera de velocidad.
— ¿Connor? — escuchó decir a una voz conocida. — Ni en mil años habría imaginado que os vería sonreír al regresar a la ciudad.
No volvió la vista atrás.
— Ni en un millón de años hubiera imaginado que cometierais una broma tan cruel. Solo pensaba en algo más.
Ser Vyler Maine era de los pocos en la tripulación a los que soportaba, de los pocos caballeros cuyo honor y sentido del deber era genuino. Aunque el de Vyler en ocasiones rozase el fanatismo.
«No puedo decir lo mismo de algunos de los que sirven en vuestra compañía. »
— Algún día — siguió el caballero. —, si llegáis a tener vuestra propia familia, os llevaréis una buena sorpresa al sentiros a gusto dentro de las murallas.
Por mera cortesía, Connor se obligó a despegar la mirada del agua. Se dio la vuelta para dar rienda suelta a una de esas charlas banales que pocas veces habían sido de su interés. Notó a ser Vyler más tranquilo de lo habitual, satisfecho de que su misión estuviera tocando su fin con gran éxito; recostó un brazo en el borde, permitiéndose un suspiro de alivio y dejando atrás el aspecto tenso que había conservado durante meses. A pesar de que rozara apenas los cuarenta y cuatro años de edad, su cabello y barba empezaban ya encanecer, fruto en gran medida, de sus recurrentes arrebatos de estrés y melancolía. Pero sin duda, era uno de los nobles guerreros más diestros que su generación hubiese visto.
En el nivel más alto del castillo de popa, lord Thomas Worthington se hallaba tan deseoso como un gordo en un festín. El viaje de ida y vuelta a través de las inquietas aguas del Heron Sea lo habían hecho sentirse desgraciado durante los cuatro meses que durase la travesía a la costa este de Barmania, al sur de Dranova, y posteriormente, a Vill Eylands, un inmenso archipiélago al otro lado del vasto océano. Tamborileaba la barandilla con sus dedos adornados de joyería, en medio de la amarga impaciencia, al igual que Connor, por despedirse del mar y regresar a su antigua vida.
Un segundo barco, un galeón escolta de cincuenta metros de eslora navegaba rezagado, abordado por el pelotón de arqueros al servicio del Intendente Mayor de Dranova y una fracción de las espadas nobles de la Compañía Caballeresca, que había sido fundada, engrandecida y liderada por cuatro generaciones de Maine.
Connor no era un caballero, ni mucho menos escudero alguno que aspirase al título. Era tan solo un jinete de exploración, al cual ser Vyler acudía con frecuencia como salvaguardia a razón de sus habilidades como centinela y jinete de reconocimiento. La destreza que Connor tenía con el arco y la flecha era sublime, y su puntería casi inhumana, o al menos eso era lo que el caballero le gustaba subrayar a los demás.
Más adelante, cuando ser Vyler se hubo retirado a dar órdenes a su comitiva, una gaviota se posó en el borde de la cubierta, junto a Connor, quien hizo como si recién se percatara de su presencia luego de que el ave agitara sus alas vigorosamente, demandando atención. Connor le tendió un trozo de pan, y le señaló con un gesto de mano que se alejara. El ave respondió al instante, y emprendió el vuelo hacia la costa con la hogaza aún en su pico.
Al norte del puerto, se alineaban centenares de buques enormes, descollantes de los pequeños botes pesqueros que iban atracando y zarpando de los muelles. La dársena se extendía hasta donde la vista alcanzaba a ver, albergando a docenas de esbeltas galeras de guerra de madera oscura con sus gigantescas velas recogidas. Hacia el sur, el Ámbar de la Reina era el navío que dominaba respecto a todos los demás. Pertenecía a la Familia Real. Aquella extravagante monstruosidad de doscientos remos y más de cien metros de eslora, se encontraba revestida por una fachada de color ámbar amarillento, que la hacía lucir tan llamativa y pulcra que, vista de lejos, daba señales de estar hecha de oro puro.
Lejos de conmoverlo, el panorama del puerto le recordó una ingrata vivencia. Y pronto estuvo demasiado ocupado lamentándose como para prestar notable atención a su entorno. Semanas atrás, poco antes de se hicieran a la mar en Bergljot, el islote más al suroeste de Vill Eylands, algunos tripulantes creyeron ver indicios de nubes de tormenta en el cielo durante el ocaso. Tras esto, el capitán ordenó posponer la puesta en marcha de la embarcación un par de días, acabando así, con las copiosas ansias de Connor de ganar el torneo de tiro con arco, por el que había trabajado desquiciadamente durante un año.