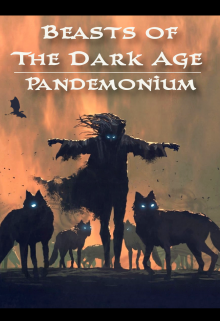Bestias de la Edad Oscura: Pandemónium
Atenea II
Se había decidido por sorteo su siguiente combate. Qué desgracia que su nombre coincidiera en la tabla con uno de los neófitos que restaba en la competición y no contra cualquiera de los doce caballeros.
Sus ojos examinaban con soberbia al soldado que sería su contrincante en los octavos de final. En su mente no existía más retrato que la victoria. Y en su mirada se avivaba una llamarada de orgullo y afán de superación pavorosa. En cambio, en el rostro del Ariete, tras el yelmo de metal negro, se reflejaba un mundo de desprecio.
Atenea se había estremecido, solo un poco, al verlo entrar por la subestructura del coliseo. El Ariete hacia un perfecto honor a su nombre: su corpulencia fornida y extraordinaria se erigía un tanto más allá de los dos metros de altura, y probablemente pesaba el doble que la mujer a su lado. Toda su imponente complexión se hallaba revestida por una pesada armadura de hierro negro laminado. Era una peligrosa mezcla de músculo, metal y una aparente carencia de sentido común.
El infame soldado había sabido ganarse aquel apodo años atrás, cuando bajo órdenes de cierto marqués, irrumpió junto a una leva de infantería en una gigantesca y semiderruida atalaya, para salvaguardar la vida de una muchacha de noble cuna. Los hombres que atestiguaron aquellas circunstancias aseguraron luego que el Ariete se hubo abierto camino por sí solo a través de la torre en busca de la doncella, derribando todas las puertas de madera reforzada y haciendo uso exclusivo de la fuerza bruta, del poderío de sus brazos. Al final del día, cumplió con su encomienda al rescatar y poner bajo custodia a la hija de su señor. Aun cuando era bien sabido que aquella había sido de lejos su única honrada acción entre decenas de ignominias. Y todo había resultado fruto de la colosal codicia de un hombre a quien se le prometió ser recompensado con su peso en oro.
Y no satisfecho con ello, se había alistado en otro torneo en busca de más.
Las normas dictaban que los combatientes de las instancias finales tenían la obligación de ingresar y salir de la arena, hombro con hombro, mediante un pasaje angosto de caliza labrada, conocido por todos como el Túnel de las Dos Caras. Por un lado, colmado de satisfacción y gloria para el vencedor, y al mismo tiempo, de vergüenza y pesadez para aquel otro que hubiese caído derrotado. Estaba escrito. Solo el tiempo le haría saber el destino que les deparaba.
Atenea podía apreciar con excelsitud el estruendo de las gradas y el rugir de los tambores de guerra. Las vibraciones traspasaban cómodamente las paredes del oscuro túnel y se le metían a través de la ropa, hasta los huesos, haciéndola tiritar de la emoción. Con apenas una brizna de nervios rozándole la piel, emprendió la marcha hacia la luz al final del camino.
— Oye, Armatoste — irrumpió con voz sombría. — ¿Has oído acerca de la historia de David y Goliat?
Su enorme rival la observó con desdén gélido sin siquiera amagar una contestación, pero el murmullo de los pesados pasos de metal llenó cualquier silencio entre ambos.
Cuando surgió de entre las sombras del pasaje, el resplandor que emanaba del campo de batalla la cegó por un momento. La vivaz algarabía del público se presentó, estallando bajo la enfebrecida voz de mando de casi treinta mil corazones agitados. El griterío que se desprendía de las atestadas gradas hacía olvidar al de cualquier enfrentamiento de los días anteriores.
Dio una vuelta, admirando el panorama con satisfacción.
No esperaba menos. El primer encuentro había tenido lugar bajo aquel cielo nublado apenas un minuto atrás. Y había resultado fugaz, tal y como se tenía previsto, pero la alegría contagiada por el duelo persistía aún en sus aplausos y palabras de ánimo. Ser Covan Thompson, uno de los dos caballeros de la Guardia de la Realeza que arrasaban sobre la arena cada año, se había hecho con una victoria más que merecida al vencer a un soldado de infantería que consiguiera llegar demasiado lejos.
A pesar de que las tan aclamadas justas representaban el principal atractivo para los caballeros, una docena combatía sobre la liza a partir de los octavos de final. De manera intencionada, el torneo de espadas se encontraba arreglado para que los plebeyos e inexpertos batallaran arduamente y se eliminaran entre sí antes de ganarse un modesto lugar entre las espadas de los nobles. Sin embargo, la promesa distante de alcanzar la gloria y el oro del torneo era para los humildes un incentivo suficiente como para jugarse su propio pundonor.
Atenea se sonrió con simpatía.
Sus padres, como lo habían prometido, se encontraban expectantes entre las butacas más cercanas al campo. Y por suerte, Aloy se hallaba sentada; de lo contrario se habría desplomado al descubrir al gigantesco hombre contra el que debía enfrentarse. Su pobre madre, qué blanda era para algunas cosas. La vio coger las manos de su esposo y apretarlas con fuerza descomunal, dominada por la ansiedad que tanto había querido evitar años atrás. Marcus se resintió con una mueca de sorpresa.
La sonrisa se le borró de golpe.
En pocos instantes, la agitación del público se vio precedida por un murmullo de consternación que imperó en gran parte de las gradas. Era de esperarse que hubiera personas a las que les pareciera una barbaridad que el combate se llevara a cabo, solo que Atenea no habría imaginado que fueran tantas.