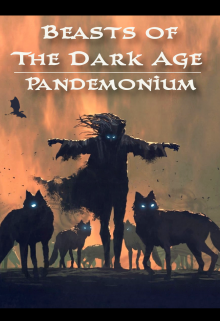Bestias de la Edad Oscura: Pandemónium
La Gracia de un Dios
Cinco días atrás.
La santa misa del domingo se rendía ante un cántico soberbio de treinta almas fervorosas. La elocuente palabra del dios de los cristianos, entonada en himno por voces angelicales, se difundía con tersura a través de la existencia sumisa de los clérigos y adoradores. Hatajos de nobles y millares de plebeyos se atiborraban por toda la grandiosa extensión cruciforme de la santa sede, saciando sus pechos de paz y bendiciones con el humo de los inciensos.
Bajo la pintoresca cúpula de la catedral de Saint Agora, y sobre el grandilocuente púlpito de Su Excelencia, se hallaban, envueltas en mantos opulentos de tonos granates y dorados, las santificadas reliquias de la Capital. La divinidad materializada; la gracia de un Dios, según se creía.
El ceremonioso y celestial coro de los siervos se fue ahogando de a poco en un silencio que apenas se mantuvo sepulcral por efímeros momentos.
— Padre nuestro que estás en los cielos — entonaron al unísono los quinientos arrodillados a pie de las butacas y los otros miles de fieles que abarrotaban cada palmo de la catedral. —, santificado sea vuestro nombre…
— ¡Levantaos, devotos hijos! — ordenó con solemnidad el Arzobispo Headmund, al término de la oración. Y todos los corazones presentes se irguieron, y persignaron simultáneamente. — ¡En tiempos de inclemencias, solo la voluntad del Señor podrá otorgaros suficiente sabiduría y fuerza para prevalecer ante cualquier adversidad que se os presente en esta, la vida terrenal!
En la primera hilera de butacas, refinados y galantes, tomaron asiento dos grandes señores de la corte: lord Almirante Dorian Stockwell y lord Canciller Ashton Lyall. Entre ellos se encontraba somnoliento el joven pupilo de Su Majestad. El cabello rojizo de Leann le caía en bucles por sobre la frente, y le cubría las cejas y parcialmente los ojos cenicientos.
A raíz del poco interés que Leonor II acostumbraba por cualquier asunto levemente relacionado con el reino, Leann Sheldrake era más un discípulo para el séquito del Rey que para el mismísimo monarca. El muchacho cabeceaba de vez en vez, de manera indiscreta, sin prestar sobrada atención a lo que el Arzobispo entonaba en voz alta para sus adeptos. Toda aquella palabrería religiosa lo llevaba sin cuidado. Después de todo, eran los mismos sermones de siempre, proseguidos por las mismas prácticas de siempre.
Poco después de que cada creyente de elevada cuna recibiese en el altar la sangre de su salvador, que reposaba dentro de un cáliz enjoyado, el pontífice emprendió la marcha hacia el pedestal de mármol, donde descansaban dos de las reliquias más veneradas en el mundo; incluso más allá de la cristiandad. La tenue bruma del incienso inundaba su estrado con un aura blancuzca, casi espectral.
Los vitrales excelsos en forma de mitra que yacían al fondo del oratorio se proclamaban ante la voluntad de los presentes como una representación en cuatro etapas del Edén y sus jardines, que, sin embargo, elegía bien en omitir su pronta caída en desgracia. Creación, soledad, compañía y albedrío para Adán. Los ojos reverentes de los cristianos se bañaban en el fulgor del crepúsculo que se teñía en sus cristales de colores, mientras un sutil cántico bendito del coro consagrado al unigénito y a sus ángeles, otorgaba al pontífice un aliento deslumbrante, casi propicio de una deidad.
— ¡En algún momento de la historia, el anticristo pretendió apoderarse del reino terrenal! — siguió con voz grandilocuente que retumbaba en cada esquina. — ¡El mismo que el Todopoderoso erigió para cada uno de nosotros, hijos míos! ¡Y para ello, hizo uso de viles artimañas con las que tentar al deleznable hombre a cometer faltas a la irrebatible palabra del Señor! ¡El Creador es omnipotencia y perfección! ¡Ahora bien, cada vez que la humanidad incurre en sus pecados, nutre al Diablo con más poder y sabiduría!
Entre tanto, un simple diacono que respondía al nombre de Asser Wellington subía los peldaños de la plataforma de lozas brillantes, vestido con cíngulo y una estola verde cruzada.
— ¡Miserablemente, llegó el día en el que toda la ira, la codicia, la maldad e inmoralidad humana se congregaron en esta tierra santa, y brindó de un poder desmedido a todos los demonios que nos acechan desde el más profundo abismo del Infierno! ¡Fue así como las Bestias surgieron de las tinieblas para atormentar al hombre por toda su incredulidad e irreverencia hacia la palabra inequívoca de Dios!
Asser Wellington hizo ademán de una profunda reverencia al posarse junto al Arzobispo. Y acto seguido, se dirigió hacia el pedestal de mármol, donde cogió aliento antes de retirar de a poco las sedas ribeteadas en oro. Y con miedo en las entrañas, empuñó uno de los sacrosantos del arca. Y tal cual se lo habían ordenado, la levantó con celosa cautela para que todos pudiesen advertir su grandiosidad.
— ¡Sin embargo, Dios es justo, benévolo, y por sobre todas las cosas, todo lo puede! — proclamó Su Excelencia con tantas fuerzas como pudo reunir.
La Daga Sagrada resplandeció en el aire con un brillo sobrenatural enardecido por la luz del ocaso. La hoja de metalapócrifo, que a ojos obtusos pasaba por platino, medía apenas un palmo, pero en manos débiles e inseguras como las de Asser se sentía más pesada de lo que habría supuesto. Giró la mano para examinarla, permitiéndose lucir embelesado por primera vez. Ostentaba un filo descomunal, por poco divino, capaz de seccionar con una facilidad insondable el acero de una espada común.