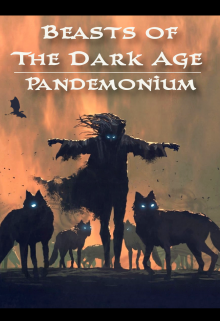Bestias de la Edad Oscura: Pandemónium
Preludio al Purgatorio
El abrazo de las murallas de piedra fortificada abrigaba a gran parte de la Capital. Sus muros se alzaban grandiosos y resistentes a quince metros sobre el suelo.
Hacia el sur y suroeste, solo las granjas y las humildes moradas de los campesinos yacían más allá de la ansiada protección de la defensa coronada. Hacia el norte y oeste, se difundía un prado salpicado por la tenue luz de la luna; tan extenso que abarcaba toda la vista a pie de la muralla. Desde las almenas se divisaban también pequeñas colinas que se elevaban en el horizonte ennegrecido, y así, impedían apreciar la difusión de la naturaleza en sus agrestes bosques que se encontraban detrás.
Las torres de guardia de ladrillo ceniciento se asentaban dentro del muro, cada una situada a unos cien metros de la más próxima. El adarve entre ellas era tan espacioso que diez soldados podían fácilmente recorrerlo hombro con hombro durante kilómetros de empedrado gris.
La madrugada se mostraba apacible ante una ciudad sumida en el letargo. El prado padecía de una desolación y un silencio digno de un sepulcro.
En la faz oeste de la muralla, un dúo de soldados hacía vigía en los rústicos adentros de una de las torres.
— No hay nada en esa condenada llanura — rugió con voz hosca el más entrado en años por segunda vez. —. Ya para de mirarla como si fuese el busto de una prostituta carnosa.
Lucía un enmarañado cabello cano que le llegaba hasta la cintura. Su barba era tupida, igual de revuelta, y vulgarmente guarnecida por restos de pan de ajo. Apoyaba los pies sobre una mesa, y se mecía en su silla con desmedida comodidad, mientras sobre la prominente tripa reposaba una jarra con un extraño líquido que pretendía sin lograrlo asemejarse a la cerveza. Su armadura de cota de malla se hallaba tirada al fondo de la pequeña y umbría habitación.
— Solo estoy haciendo mi trabajo — replicó el joven de inmediato. —, el mismo que tú también deberías hacer.
Por su parte, el otro quién montaba guardia era delgado, más de lo que se pensaría sanamente aconsejable. Y, a decir verdad, se le notaba frágil. Pero con sobrada disciplina, se tomaba en serio sus obligaciones. Tanto que durante la velada no había sido capaz de apartar su cansada vista de la llanura por más de diez segundos. Observaba con sumo recelo la quietud del panorama gris que se cernía debajo como si su vida dependiera de ello. Estaba decidido a cumplir con su deber, al tiempo que le daba la espalda a su vago compañero de guardia. Una ballesta cargada se posaba frente a él, descansando en el alfeizar del mirador.
— ¿De verdad eres tan imbécil como para pensar que ese desgraciado y calvo de Hengist te promoverá si haces tu trabajo? — preguntó antes de vaciar su jarra de «cerveza» de un violento trago. — Ese infeliz no hace más que abusar del poder que tiene. Solo es un patán que tuvo la dicha de nacer en alta alcurnia.
— Que un comandante sea estricto y agraviante no lo convierte en un mal líder — El joven apoyó los brazos cubiertos por la cota de malla sobre el alfeizar y suspiró de forma abismal. —. Lord Hengist solo hace lo necesario para deshacerse de los endebles e indisciplinados.
« Endebles e indisciplinados como solo tú lo eres, bastardo », pensó el muchacho.
Se habían conocido por primera vez al inicio de su guardia, pero ninguno había mostrado el menor interés en preguntar el nombre del otro. El joven no descuidaba sus obligaciones como centinela; y el viejo estaba demasiado ocupado embriagándose como para importarle cualquier asunto atiborrado de vacía formalidad.
Los Miserables Centinelas eran un infortunado grupo de la Guardia de la Ciudad. El conde Nathan Hengist reservaba este «gran honor» a soldados sin experiencia, de pésimo rendimiento o aquellos a los que simplemente no estimaba lo más mínimo. Si bien los de cuestionable disciplina también eran merecedores de la obligación más monótona e insufrible. La actitud de aquel hombre se acostumbraba tan severa y adusta contra los que yacían por debajo que era respetado por pocos, temido por muchos y despreciado en amargado mutismo por la mayoría de sus subordinados.
El hedor que desprendía lo que sea que el viejo estuviese bebiendo impregnaba la habitación de un olor fuerte y amargo hasta rozar lo espantoso.
— Te diré algo, niño — De improvisto la voz del viejo comenzó a sonar más embriagada. —. Llevo… como quince años de servicio — Necesitó de los dedos de sus manos para contar torpemente. —, más o menos desde que Leonor es Rey. ¿¡Y en todos esos años sabes que he conseguido!? Dinero… para putas y cerveza. Nada más… Bueno, y para otras bebidas también. — Desde hacía por lo menos una hora había estado atragantándose del barril de bebida fermentada que confiscase «en nombre de la Familia Real» a un comerciante lo bastante ingenuo del mercado de brebajes.
La espontaneidad con la que aquella extraña cerveza de dudosa confección comenzó a surtir efecto le pareció absurda. El joven suspiró aún más, y apretó los puños, en una lucha interna para no girarse y descargarle una bofetada. Estaba dispuesto a rezar para que aquel sujeto cerrase el pico de una buena vez.
— Te lo juro, chico — El viejo comenzó a lloriquear repentinamente. —. En un principio lo intenté. Me esforcé como no tienes idea. Tanto o más que tú, pero todo fue en vano. No sirvo para esto, soy un fracaso. Hasta mis hijas se avergüenzan de mí. Ya ni siquiera me dirigen la palabra… ¿Me escuchas, niño? Por lo que más quieras, di algo.