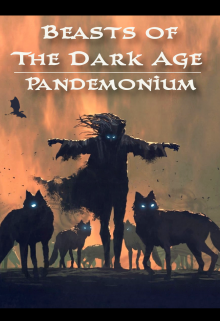Bestias de la Edad Oscura: Pandemónium
Atenea III
Fue extraño al principio. Se estaba viendo a sí misma, de pie en la oscuridad junto a su cama, como fuera de su propio cuerpo. Dormía envuelta por los brazos de su madre, atrapada una vez más en la pesadilla que tanto había querido olvidar. Ante ella se desarrollaba una imborrable imagen de su infancia distante. Pero la remembranza no evocaba en Atenea emociones ni pensamientos. Sin en el más mínimo recuerdo hasta que la tragedía sucedía frente sus ojos como si fuese la primera vez y sin nada que pudiese hacer para impedirlo. El fantasma del pasado siempre había sabido retornar en sueños desde lo más recóndito de su memoria.
El cándido fantasma de su hermano nonato.
Era tan pequeña en aquel entonces. Siete u ocho años, no lo recordaba bien. Su melena dorada lucía tan espesa y ondulada como de costumbre, pero sus mechones níveos aún no habían brotado en ella. Y pese a que no hubiera velas o chimenea, podía vislumbrarse plenamente en la negrura de la habitación.
No solía tomarse demasiado en serio lo que las personas le decían sobre el extraordinario parecido con Aloy. Pero una vez allí, escudriñándose de oreja a oreja la verdad resultaba innegable.
El sentido del tiempo parecía aletargado junto a la niña acurrucada. Cuando se descubrió a sí misma sacudiéndose dentro de la cama y escuchó los posteriores quejidos de su madre, no hubiera sabido decir si habían pasado unos segundos o un par de horas.
En los confines de la penumbra se produjeron el murmullo de una pisada, el crujido de la madera y un lamento ahogado que lo acompañó todo. Instantes después, el lejano sonido se repitió en el mismo orden y volumen. Y luego sucedió por tercera vez. Más fuerte y cercano. La niña se despertó con ojos cansados, y se quedó mirado el techo, adormecida, hasta que percibió el rumor a la distancia. Fue entonces cuando se estremeció. Quiso meterse entre las sábanas y aferrarse a su madre al primer momento, pero la curiosidad la hizo mirar hacia la puerta. Esperaba, aunque no quería, ver algún fantasma o monstruo allí delante, donde solo habitaba la oscuridad y el silencio.
— Mamá, hay ruidos afuera. — escuchó decir a la pequeña Atenea con voz temerosa.
Aloy se mantenía aún apresada por las garras de un sueño profundo.
El crujido en la madera retornó, y la niña no pudo evitar sollozar a causa del espanto. Se sentó sobre la colcha, cogió uno de los brazos de su madre, y lo oprimió con fuerza.
— Mamá, hay ruidos afuera. — repitió esta vez casi como un lloriqueo.
Finalmente despertó, y miró a su niña con bastante pesadez y sosiego. Sin embargo, al advertir su gimoteo y los murmullos en el pasillo, abrió los ojos de par en par. Se aferró a Atenea, y se enderezó en la cama con una súbita exhalación. Atenea trató de lloriquear de nuevo unas palabras, pero ella le cubrió la boca con una mano.
— No hables. — le ordenó en un susurro apenas audible.
— ¿Estás seguro de esto? — hizo oídos a una voz rancia y áspera, que parecía rondar el pasillo al otro lado de la puerta. — ¿Seguro que el muy cabronazo está fuera? — En respuesta, Aloy y Atenea palidecieron. Se apretujaron una a la otra, con la respiración cortada de tajo. Inmóviles como ídolos de piedra.
— Cierra la boca de una vez. — se quejó una segunda voz, más joven y mucho más baja.
Atenea se alzó un tanto hasta posarse a la altura de su madre.
— ¿Es papá? — le susurró con los labios casi pegados al oído.
Aloy dio señales de sortear su comentario. O tal vez no alcanzó a escucharlo en primer lugar. En gesto protector, cogió entre una de las suyas la mano de su niña, y al borde del pánico, se llevó la otra hacia su vientre abultado como si estuviese a punto de reventar.
No quería perderlos de ninguna forma. Jamás.
Marcus yacía fuera de la ciudad, trabajando en los campos de cultivo. Atenea había albergado la ilusión de que su padre hubiese vuelto, pero el horror dibujado en el rostro desvaído de su madre le arrebató sin piedad cualquier esperanza. Después de esto, sintió como el miedo corría por sus venas, embotándole manos y pies. Aquellas voces no volvieron a musitar nada más, y el rastro de sus pisadas se fue apagando y muriendo. Ambas no tardaron en hallarse envueltas en un silencio abrumador, entorpecido solo por el latir fragoso de sus corazones.
Segundos después, a sus oídos arribó el tenue rechinido de la puerta al abrirse, ruido miserable que sofocó todos sus sentidos.
La niña observó a la oscuridad por no supo cuánto, cada instante se le hacía una eternidad. Pero no apreció vestigio alguno de movimiento, y comprendió que no se trataba de la puerta de su habitación. A pesar de esto, no pudo contener más sus temores, y se echó en el regazo de su madre, intentando ahogar cada gimoteo. Trató de llevarse las manitas hacia el rostro, pero estas se encontraron con el cuerpo de su madre. Y de allí en adelante se dedicó a seguir con delicadez el contorno de su vientre con la yema de sus dedos.
El embarazo estaba ya muy avanzado, y Aloy le había prometido que nacería en un par de meses, o incluso menos. Aquello logró tranquilizarla un poco hasta que sus dedos percibieron un leve abultamiento que asomaba por el abdomen de su madre. Hacía fuerza, y parecía moverse, inquieto.
« Hermanito — pensó con una sonrisa dibuja en su rostro, despojada de improviso de todos sus miedos. —, ¿Intentas coger mi mano? ».