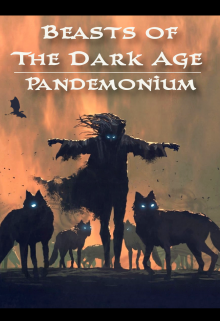Bestias de la Edad Oscura: Pandemónium
Connor IV
Sentía que se ahogaba en su propio vacío al ver a aquella hermosa mujer llorar.
— Por favor — le dijo ella, cuando se hubo acercado para tratar de ayudarla. —, déjame ver tu rostro una única vez.
Connor se apartó de las manos que querían arrebatarle la bufanda. Si alguien, quién fuese, veía su rostro y se enteraba de lo que podía llegar a hacer con su don, moriría quemado en la hoguera por presunta brujería. Y en su lugar, analizó el manchón de sangre y la herida que llevaba en la cintura.
— Te lo suplico. — insistió ella entre las lágrimas que la recorrían.
« Está condenada — se enteró al ver toda la sangre que había perdido. —. No hay nada que pueda hacer. » De manera que permitió que sus temblorosos dedos revelaran su identidad. Le rompió el corazón ver como sonreía al borde de la muerte.
— ¿Cómo te llamas? — siguió diciendo aquella mujer tan parecida a Atenea, mientras le tanteaba el rostro.
— Connor… Bressler.
— Gracias por lo que hiciste, Connor. Por tratar de salvarnos sin siquiera conocernos. Estoy en deuda contigo por salvar la vida de mi hija. Solo espero poder saldarla desde el Reino de Dios — Le sonrió. —. Me llamaron Aloy desde el día en que nací.
Aquellas fueron sus últimas palabras expresadas con debilidad.
En el instante en que murió, vio en sus ojos desvanecerse un brillo formidable. Como la muerte de una estrella en el cielo nocturno. Le cerró los párpados, y la acomodó junto a la pared de piedra. Le hubiese gustado haber hecho más por Aloy; no haberla dejado en aquella oscura y fría calle, para empezar. Pero no tuvo más opción. Ya estaba muerta, y él aún debía luchar por los que seguían vivos.
Cuando las campanas de la catedral y de las demás iglesias comenzaron a tañer a lo lejos, de algunas casas solo quedaban brasas humeantes.
« Alá, Zeus, Hades, Odín, Danu… — Uno a uno, su mente evocó los nombres de la lista negra que había estirado con los años. Nombres que despojaban de la calma a una mente tan mortificada y la enardecían con furia descomunal. — Thor, Freya, Amaterasu, Ra, Anubis, Bi Fang, Vishnu, Krishna… El dios de todos vosotros, dranovenses, maldito sea. Y hasta el último de todos a los que no se han molestado en ponerle siquiera un puto nombre para orarle. » La Horda de las Bestias descendía de los celtas, del polvo de una cultura allanada por la cristiandad. Siglos más tarde, eran entonces ellos y sus dioses lo que buscaban dar caza a todo el que viesen diferente por sed de venganza.
Estaba decido a pensar que casi toda guerra en el mundo había brotado a causa de una creencia más allá de lo terrenal y la avidez de cada creyente por defender a muerte lo que sus padres le habían enseñado a venerar. O cuando menos este fanatismo cultivaba la discordia. Las diferencias y la intolerancia terminaban una vez más por entablar el caos, pero arriesgo de caer en la paradoja, ¿por qué debía Connor tolerar al obseso intolerante?
El olor a humo impregnaba el aire, por dónde cabalgara, con un aroma acerbo insoportable, y la delgadez de su bufanda no brindaba alivio. Sus ojos escocían, pero ojalá fuera en vista de los jirones de ceniza que el viento arrastraba. Un odio interminable se apoderaba de él. Con cada zancada de su caballo, una ira recurrente en Connor fue a más y más, hasta que desbordó, y comenzó a gritar como un salvaje.
Aquellas circunstancias ameritaban que mantuviera la mente fría, pero era incapaz de escapar del pozo sin fondo en el que se había sumido. Solo deseaba que Wyke galopara más rápido, que volara incluso, si era necesario. Fue entonces cuando percibió por sus venas correr el miedo infecto del corcel. Su dolor sin voz ni palabras atravesó el alma de Connor como un rayo de luz lo hiciera con un cristal. Solo en aquel instante, entendió que estaba yendo demasiado lejos.
« Al margen de la ira y del sosiego, a la orilla de las emociones, se haya allí la auténtica concentración », se repitió cual mantra.
Se llevó la emplumadura hasta la mejilla, y soltó el proyectil en la primera ocasión que se presentó. Las flechas de punzón tenían una enorme punta de tres planchas que se incrustaban en los enemigos, con la ayuda de un arco compuesto que disparaba con la potencia de una ballesta. La primera agujereó el hombro de un salvaje de barbas crecidas, y el tirón de la cuerda que se amarraba a el asta de la flecha y el empuje de Wyke hicieron el resto. El celta de a pie acabo siendo arrastrado un buen tramo hasta que el hilo de hierro se rompió. Sacó otra flecha del carcaj, tensó y disparó. Volvió a acertar, y el espectáculo de destreza y alaridos retornó con idéntico desarrollo.
En Occidente, todos los arqueros disparaban flechas detrás de un muro o desde un terreno llano, inmóviles como roca. En cambio, Connor se decantaba más por una respetable actuación del estilo ancestral de los mangudai, descargando flechas a horcajadas desde su caballo.
Las campanas no dejaban de sonar y la gente de gritar, mientras correteaba, despavorida. Algunos hombres valientes, muy pocos, tomaban el asunto en sus propias manos, en vez de clamar por la ayuda de alguien más. Sin embargo, con rocas, palos e incluso con puños desnudos estorbaban a la Horda de las Bestias lo mismo que una mosca lo hacía con el avance de un manotazo. Los bárbaros se debatían entre divertirse con los cuerpos de los caídos, saquear las casuchas a la vera de la carretera de tierra o encaminarse hacia el corazón de la ciudad con sus armas y su crueldad prestas. Cada quién hacía un poco de esto y de lo otro.