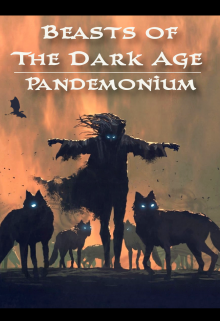Bestias de la Edad Oscura: Pandemónium
Alice III
Aunque hubiese tenido un millar de noches para pensarlo, jamás, entre tanta paranoia y agudeza para socavar la alevosía, se hubiese imaginado que su mayor miedo había yacido junto a ella bajo las sábanas incontables lunas. El único al que se había atrevido a amar había estado conspirado en contra ante sus ojos.
Se había despedido de todo el oro y la plata que comúnmente llevaba en su buen vestir. En su lugar, el hierro labrado le concedía su frío tacto sobre la piel del torso. Las piezas en su peto y avambrazos se adornaban con tintes ambarinos opacos y violetas. Y pese a llevar los hombros descubiertos por la armadura y poco más, se sentía expuesta a cualquier herida. Las sedas que se agitaban con el trote de su yegua desde su cintura eran por lejos lo único que esbozaba la delgada línea entre distinguirse como una Reina o una amazona más de las leyendas. Adoraba también las joyas y los perfumes, pero en medio de la penumbra del bosque y el averno de traidores del que lidiaba por escapar no había sitio para semejantes nimiedades.
A su derecha, ser Robert Vasíliev picó espuelas nuevamente, y obligó a su montura a avanzar más rápido. Su voz se hallaba envuelta por el matiz férreo de su yelmo.
« ¿Cómo comenzó todo esto? ¿Cómo pude estar tan ciega y no verlo? » Era la primera vez en su vida que en serio quería echarse a llorar como la sensible que jamás le permitieron mostrarse, ni aún en su niñez. Sin embargo, no había lugar para desfallecer entre los guardias de su escolta.
Ocho hombres de la Guardia de la Realeza los escoltaban a ella y a sus aturdidos hijos a dondequiera que el destino los llevara a través del terreno escabroso y las adversidades: ser James Aulsebrook, ser Covan Thompson, ser Paul Wolkan, ser Lancelot Slaugther, ser Bowen Threagold, ser Robert Vasíliev y los gemelos Lancaster. Con sus armaduras platinadas, dos de ellos dispuestos al frente, otros dos detrás, y los últimos, alertas y serenos, dos en cada flanco. Rodeados de casi completa oscuridad, no había brillo en sus placas que valiera la pena vislumbrar, porque todo era gris y negro bajo el beso de la luna.
Gris y negro. Los colores en los que se bañaba su espíritu.
« Edward, amor mío… — Aunque que no pudiera escucharla, se mordió la lengua, buscando también apartar el pensamiento. — ¿Por qué, Alice? ¿Por qué permitiste que algo como esto te pasara? »
Temeroso y sensible, Elliot viajaba a lomos del mismo caballo que su hermano mayor. Se aferraba a él como a la única noción de auxilio entre mares del terror. Los ocho corceles y los dos palafrenes doblaban, casi desbocados, en cada recodo de la senda que el bosque dejaba entrever. No seguían una ruta clara ni un plan de evacuación. No habría habido manera de que alguien previese todo lo que se les había echado encima.
Parecía que el pecho le iba a estallar, como si una mano monstruosa le estuviese oprimiendo el corazón desde dentro; rasgándola a dentelladas, además. Respirar dolía a horrores. Y, por si fuera poco, se sentía al borde de un ataque de ansiedad. La verdad había sido dura, implacable, insufrible. Se había entregado a él en cuerpo y alma. Edward había sido el único hombre con el que había cometido el estúpido error de abrir su corazón. Se lo tenía bien merecido, quizás, por haber sido una ingenua y una incauta.
En breves, aun cuando había estado luchando, desistió al sufrimiento.
— Deteneos — gimoteó con un sofocante nudo en la garganta. Nadie dio señales de haberla escuchado. — ¡Deteneos! — El clamor abrupto se hizo oír sobre el repiqueteo de los cascos. Los caballeros levantaron cada uno sus vísceras, para verla descender a trompicones de su montura. —. A todo galope en esta oscuridad, los caballos podrían caer y romperse una pata. — Si bien era cierto, su cuartada era apenas una excusa patética para sentarse a tomar aire.
— Alteza, no estáis segura aquí. — dijo ser Bowen, inquieto.
Dar un par de pasos era una ardua labor, cuando se había perdido toda la fuerza en los músculos.
— ¿Y dónde podría estarlo? Decidme, ser. — Se dejó caer sobre las raíces de un gran castaño, clavó la mirada en un cielo conquistado por las copas de los árboles, y de allí en más se dedicó a tratar de respirar con normalidad.
— Mi Príncipe, ¿qué opináis vos?
Tan inexpresivo y pálido que lucía tallado en piedra caliza, Richard descabalgó después de mantenerle una mirada inquisitiva a Alice por demasiado tiempo.
— Haced lo que dice mi madre. Dejadla reposar. — Momentos más tarde, ayudó a su hermano para que bajase de la silla, y éste último fue a reconfortarla.
Alice se abrió de brazos para él. Ni la mayor de sus paranoias la haría desconfiar de su pequeño príncipe Elliot. Sobrecogida, se le escapó un audible gimoteo al recibirlo. Su cercanía desanudaba la consolación tan encantadora que solo un hijo podría otorgar, pero en aquellas circunstancias la mera presencia de los caballeros la sofocaba.
— Iros — les dijo. —. Todos vosotros, dejadnos.
— Pero, madre… — comenzó Richard.
— Su Alteza — interrumpió ser James, que estaba al mando de su reducida guardia. —, no podemos descuidaros ni un segundo, ahora que…
— ¡Os di una orden! — Al gozar de metros de espacio de algún oído que no fuese el de su hijo pequeño que lloraba por puro miedo infantil, cundieron el llanto, el desánimo y todo el dolor de quién hubiera sido una Reina de Corazones para alguien.