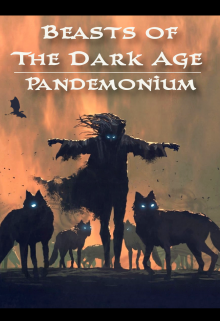Bestias de la Edad Oscura: Pandemónium
Vyler III
Alea iacta est
Resultaba impensable que el mundo pudiera acabarse en aquella noche de otoño tan hermosa. No había sitio en su cabeza para creerlo, pero todo apuntaba a que había sucedido tal cual lo recordaba. La Capital había caído, las calles habían sido saqueadas y el enemigo vencido con una comodidad casi irrealizable. Según sus ojos habían visto, la nobleza y la plebe adornaban de rojo el empedrado por millares; sin cabida a la discriminación para aquellos que se rendían, buscasen huir o aunaran todo su coraje en contra de la Horda. En cuanto a la Realeza, solo Dios sabía que había pasado con ellos. Y solo Él también sabía por qué Vyler seguía con vida, y no otros hombres con mejor juicio.
Habían creído que se trataba sino de un grupo de maleantes. Ninguno se habría imaginado la magnitud del error y la tragedia, fruto perverso de quienes rompieran con la ilusión de una ciudad impenetrable.
Fuera de la celda, se oían amortiguados los gritos nerviosos de los caballeros encerrados en las cámaras de la mazmorra. Sobre estos, escasos, aunque más claros, le llegaban los jolgorios de sus carceleros. Los bárbaros se paseaban de aquí para allá a lo largo de la estrecha red de pasillos entre celdas, con garrotes con los que golpear las portezuelas de acero. Les habían dejado a ser Vyler y a los suyos una antorcha encendida apostada en la columna central de la habitación pequeña e inmunda que rayaba su capacidad. De resto, se hallaban desprovistos de todo lo que no fuera angustia.
— Para que veamos nuestra vergüenza a los ojos. — No había hecho falta las palabras de ser Alfred Barmettler para aclararlo, pero nada lo detuvo de hacerlo. Después de esto, escupió al suelo. Todo el que rezongaba algo, la más mínima frase que no estuviese dirigida hacia sus familiares, escupía al suelo.
« Algunos tienen más para ver que otros. », pensó el caballero sin animarse a mirar de soslayo por segunda vez a uno de sus camaradas.
De ojos inyectados en sangre, encolerizados y cansados de ahogar lágrimas, ser Ronnie no quitaba la vista de su esposa de belleza modesta y carácter gentil. Le acariciaba los cabellos castaños y le hacía ondas con sus dedos, mientras se apretaba los dientes con furia al punto de astillárselos. Ella no volteaba a verlo a la cara, no podía ni el caballero pretendía que lo hiciese nunca más.
Ser Vyler, ungido sobre la ropa hecha jirones con su propia sangre y las de quienes hubo ajusticiado sin juicio ni el menor recato, se revolvió e intentó sin éxito destrozar los grilletes de sus muñecas, para así librarse de su ira y pesadez. Las retorció, rogando por tener fuerzas suficientes. Pero nada en el mundo sería capaz de cumplir con tal propósito aquella aciaga madrugada que solo trajese tiempos de mayor desolación.
Horas atrás, los quince caballeros que lo acompañaban en bancos de piedra habían defendido la Calle del Caudal junto a nobles sin título ni destreza ante todo animal armado con hachas, espadas y garrotes que se acercaba a pillar sus pertenencias y asesinar a sus familias. Durante un cuarto de hora o puede incluso que más, resistieron el avance de los salvajes. Había reunido a varias decenas de sus miembros de la Compañía Caballeresca y los había dispuesto para que protegiesen el arrabal más pudiente de la ciudad. Desde sus monturas, arrollaron, pisotearon y sesgaron a unos tantos pelotones de la Horda de las Bestias, pero los números no tardaron demasiado en jugarles en contra y verse superados. Sin embargo, con valor y ahínco plantaron pie a las oleadas de contrarios, aún después de que muchos de los suyos, él incluido, cayeran al suelo y otros pocos se dejasen la vida en la contienda.
Para su deshonra y el lamento de incontables, la situación se torció y la pila de cadáveres que habían erigido a base de infinitos esfuerzos y templanza se fue directo al caño nada más caer el baluarte de Leonor II. Sí, finalmente se rindieron, pero no porque así lo hubiesen querido. No habrían huido de la muerte y el deber. Acabaron por tirar sus espadas a los pies del enemigo, no sin antes creer por un mísero segundo en palabras vacuas que atendían promesas que ni el más deleznable hombre incumpliría. En cualquier caso, habían tratado con salvajes y no con verdaderos hombres.
En principio, ser Vyler habría apostado a luchar hasta el último aliento, aunque todo estuviese en su contra, y confiaba en que cada uno de sus camaradas curtidos en la entereza de la caballería así lo desearan, pero no había manera digna de salir de aquellas circunstancias sin que algún inocente pagase por ello.
El recuerdo le acudía a la mente dando vueltas.
Aquellos bárbaros que habían combatido con furor diabólico asentaron las bases de una traición con vil astucia y sangre fría. Para cuando la defensa férrea de los caballeros comenzó a flaquear, los celtas los rodeaban casi sin atreverse a romper su formación. Cierto era que todo el que lo hacía era hombre muerto. Por lo que intentaron doblegarlos por otros medios.
Un sujeto aborrecible, que más temprano que tarde se enteró que respondía al nombre de «Conway», alcanzó a una pareja de niños desafortunados y amenazó con demostrar que tan bajos eran los escrúpulos del incivilizado y del hereje.
— ¡Depongan las armas o...! — Se echó a reír. — Bueno, degollarlos será solo el principio.
A semejante ultimátum le siguió que los contrarios se hicieran con la libertad de una doncella, una terna de ancianos que arrastraron desde sus hogares, y con lady Jessabelle; una mujer noble que todo caballero reconocía y elogiaba por su alegre e inocua naturaleza.