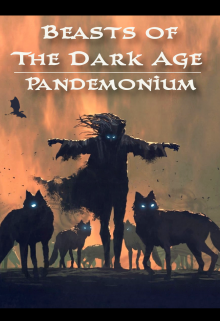Bestias de la Edad Oscura: Pandemónium
Mary III
Era el cielo mismo. Toda una vida de sueños y ambiciones no habrían sido suficientes para prevenirla de aquella última noche de placer inolvidable. A una ristra de justicias y proezas le hubo precedido una siesta en sedas sobre plumas en una habitación plagada por buenos aromas y calidez. Había resultado una velada más sublime de lo que hubiera osado imaginar durante sus veintisiete años de vida. La única espina entre las rosas: su amado Ramsey no había estado allí para rodearla con sus brazos.
Saltó del garrafal lecho de la antigua Reina de Dranova, y abrió las puertas del balcón. Recibió la mañana desprovista de sus ropas, con los pechos pequeños, casi tan planos como los de una niña, y las mil y una cicatrices al aire. La frescura del viento y los olores del baluarte le azotaron el cuerpo joven pero maltratado por los resquicios del ayer. De sus heridas regodeándose y enseñándolas entonces que podía hacerlo sin preocupaciones. Hacía una mañana despejada. En el patio que colindaba con los jardines, los cuerpos de un centenar de hombres yacían cubiertos por mantas de cuervos. Mary se desperezó, respiró del aire con una gran sonrisa, y abrazó con gusto la perspectiva de un día glorioso.
— Nada como el olor a cristiano muerto por la mañana.
Sin embargo, encontrar un vestido de su talla fue una engorrosa aventura que terminó por sentarle mal. Por lo que vio en los roperos, Alice Liongborth debía ser una mujer alta y voluptuosa, porque absolutamente todas sus ropas le quedaban grandes y holgadas. Meterse dentro de ellas y lucirlas habría sido como si una vara venida a más intentase abultar lo que un obelisco. Así que no vio más opción que ataviarse con su vestidillo gastado muy habitual que le llegaba hasta las rodillas.
Beelzebubu le hizo olvidar el mal rato con su cariño, paseándose entre sus piernas ronroneando y restregándose contra ella. Pensaba que se habían vuelto buenos amigos en cuestión de nada.
Bajo la media luna de la madrugada, las paredes del castillo habían retumbado por los gritos de los hombres; bajo el sol de la mañana, las que gritaban eran las mujeres. Los hombres de la Horda de las Bestias envainaban dentro de ellas su virilidad, deshonrándolas incluso después de que algunas fallecieran; otras, las que corrieron con mejor suerte, se habían suicidado arrojándose por las troneras y los ventanales antes de entregar su honradez a monstruos con piel humana. Cada pasillo, recodo y muchas habitaciones eran una genuina bacanal, de un ambiente más bien fúnebre, que apestaba a sudor y lujuria.
A diferencia de los cristianos, los celtas de la nueva era alentaban el libertinaje y la promiscuidad, por lo que vio cómo se sucedían orgías de una decena de personas; sobre todo, entre los soldados y sus nuevas esclavas. A Mary tampoco le causó la más mínima impresión observar tantos actos de sodomía. Aunque estas costumbres de exponerse abiertos en sexualidad eran más toleradas que socialmente aprobadas.
No eran vistas para un inocente angelito, de manera que le cubrió los ojos al gato que llevaba en brazos.
« Cuando Asser vuelva con mi Orden Mendicante, me aseguraré de que vean todas y cada uno de estos sacrilegios. » Mientras tanto, otros se habían encargado de que el Arzobispo y sus más fervientes acólitos disfrutasen al vislumbrar el mismo espectáculo ante las celdas en las que se pudrían.
No se dirigía a ningún lugar en particular, solo paseaba por allí. Y en determinado momento, antes de que pudiese salir de la torre, una puerta doble se abrió delante con solemne estrépito, y se topó de bruces con Kairo.
— Te he estado buscando por una hora — le hizo saber su amigo con prontitud. Estaba sudando, y se detuvo un momento para tomar aire. —. El Rey demanda tu presencia. Ahora.
Por un instante en el que se consternó, pensó que se trataba de Leonor y no de Azus. Se encogió de hombros, y permitió que la condujera. Pero el hechicero tenía otros planes: la cogió por un brazo y la apremió.
En la Sala del Trono se libraba un panorama muy distinto al del resto del baluarte en semioscuridad. Los haces de luz dorada entraban por el juego oriental de ventanales altos. De lujosa y brillante excelsitud, lucía además inmensa para la veintena de oficiales que compartían junto a Azus las piernas de cerdo y el salmón con miel en bocanadas salvajes. Sentados, muchos de ellos, sobre barriles de bebida o baúles de tesoros volcados de lado. El sitial de ébano empedrado del Rey era enorme, pero había sido descendido de su plataforma para que brindase, hombro con hombro, junto a los perros bien amaestrados que eran sus súbditos.
Ocultos en los bosques, no se tenían derroches ni opulencias, por lo que disfrutaban del festín de la victoria con un despliegue de felicidad tan impropio de aquellos hombres que antes solían lucir caras largas todo el tiempo. Levantaban en alto los cuernos que cundían de vino rojo y entonaban la Templanza Celta rescrita de la antigua lengua, con las fauces aún repletas del banquete.
Soy libre del yugo, como viento en el mar.
Resplandeciente, como lago en la llanura.
Soy el bramido de quién muestra su bravura,
Impetuoso con el filo a estos degollar.
Soy parte del ejército, como ola en el océano,
Una simple gota de rocío a la luz de la diosa sol.