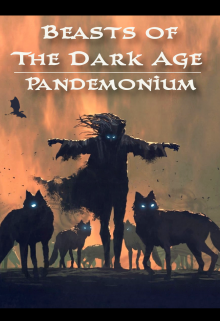Bestias de la Edad Oscura: Pandemónium
Atenea V
Se le hizo un nudo en las entrañas al rememorar de nuevo la sangre, el gemido cortante del acero, y el huraño rostro del hombre al que llamaban el Ariete con su horrible hocico mellado. Su sonrisa demolida y demoledora, a partes iguales.
Desgraciado, cinco veces maldito fuera.
Apretó los puños hasta que estuvieron rígidos como las espadas que emplearon los celtas para arrebatárselos, y por enésima vez, deseó tener las fuerzas suficientes para destrozar la sujeción de las cuerdas. Hubiese preferido llevar unas esposas lisas de metal frío antes que las ásperas y abrasadoras sogas. La crueldad de las ataduras le estaba despellejando las muñecas.
Desde un comienzo la silla le había estado lacerando las nalgas. Y a pesar de que su captor le hubiera instruido en las posturas de montar, tenía las piernas en carne viva y la espalda le dolía como mil infiernos. En cuestión de horas había cabalgado más que en toda su vida, cosa que lamentaba. Jamás había visto necesario montar para dirigirse de un lugar a otro.
« Primero fue lo del arco — pensó, mientras Connor la ayudaba a acomodarse en la silla. —. Me enseñó a mejorar mis tiros. Y ahora esto ». Atenea no sabía qué pensar al respecto. Seguía cabalgando de una forma poco elegante, sin importar los consejos.
En cambio, él era otra historia. Lo hacía con la misma pericia de un caballero. Todo cuanto hiciera, de hecho, parecía tener un ápice de maestría impregnado, fuera esto las riendas, el arco, los cuchillos… Se preguntó entonces que tan bueno sería con la espada.
En más de una ocasión, Atenea cogió las riendas de su montura, y a regañadientes, trató de hacer que se frenará, pero por algún motivo, el animal jamás respondía a sus órdenes. Le espetó algún que otro precepto y hasta intentó ponerla en marcha en otra dirección, pero la yegua, terca como una anciana, se opuso. A la desesperada, Atenea no vio más opción que chacanear las espuelas para ver si entendía de golpes. Lo más que logró fue hacer que se enojara. Todo el rato, las quejas de Atenea habían ido acompañadas por los relinchidos del animal en un vaivén de irritación inagotable.
Tenía razones de sobra para enfurecerse. El ataque a la Capital, la muerte del hombre que había creído que era su padre y el abandono a su madre cuando ella más la necesitaba…
« Así lo quiso — Apretó la mandíbula con un esfuerzo visible, y evitó el florecimiento de una lágrima. No dejaría bajo ningún concepto que su captor la viera llorar. —. Pude haberla desobedecido como tantas otras veces, a fin de cuentas, siempre terminaba abrazándome y riendo. No recuerdo un día en que mamá no fuese feliz. Debí haberla levantado del suelo y buscado ayuda. El dolor le habría parecido insoportable, pero seguiría con vida. Juntas hubiéramos detenido el sangrado — Pero en el fondo, muy en el fondo, entendía que se estaba mintiendo. —. Tendría todas las respuestas que ahora necesito, y más importante aún la tendría a ella. »
Su cabeza era el mismísimo averno: oscuro, frío, tormentoso y plagado de dolor.
Y, sin embargo, ante sus ojos se extendía un paraíso emulado.
En Hisserwood, la vida del bosque bailaba y fluía entre las copas de los árboles. Los pajarillos volaban por encima de su cabeza o cantaban su orfeón melodioso desde sus nidos de ramitas. Las ardillas correteaban en libertad por delante de los equinos, y trepaban los troncos de hayas y fresnos con una velocidad impresionante. Un ciervo tímido se agazapó detrás de los matorrales de una pendiente, y se mantuvo allí, cabizbajo, hasta que se alejaron.
Maniatada, se vio obligada a levantar ambos brazos para deshacerse de un hilillo de sudor que brotaba de su frente. Llevaba encima su ropa, pero se sentía casi desnuda sin la armadura. Habría dado lo que fuera por al menos llevar su escudo a la espalda para protegerse. No había tenido muchas esperanzas de recuperarlo, cuando en una fugaz parada para atender a los caballos, le pidió a Connor que consintiese su capricho.
— Esto es un suplicio, Bressler — Dramatizó de más en el quejido que lanzó al aire. —. Y sin mencionar que estos bosques son peligrosos. Osos, lobos, serpientes, y demás… Con mi escudo a mi espalda me sentiré más segura.
— No.
— Es solo un escudo.
Y él la miró con una sonrisa taimada en su rostro.
— Quizá sea solo un escudo, pero he visto lo que haces con él. Me gustan mis dientes en su lugar.
« ¿Vio mi combate en el torneo? », inquirió, asombrada. Por lo que sabía, los rumores de la mujer que había derribado a un hombre de dos veces su peso habían estado en boca de todos. Y no tenía forma de saber si Connor había estado allí. Podía preguntárselo, sí, pero Connor era una tumba que cabalgaba. Junto a él no había más que silencio tras interrogantes.
Aquel día, habían recorrido unas cuatro leguas por cada hora que pasaban sobre sus monturas… Y llevaban una sarta de horas escuchando poco más que el repiqueteo de los cascos contra la tierra. Connor había impuesto un ritmo agotador desde antes de la primera luz del alba, y con cada zancada de los caballos se alejaban más de la Capital. Atenea pensaba constantemente en dar la vuelta y galopar hasta las altas murallas de la ciudad, pero llegado el momento, no sabía lo que hacer. Siendo lo más optimista, si llegara a deshacerse de Connor y recuperar sus armas, ¿qué ganaría con buscar la muerte dentro de la ciudad? Estaría sola en contra de los mismos hombres por los que habían muerto sus padres tratando de protegerla. Y, por último, estaba el asunto de la reliquia que era suya por herencia, o eso quería pensar.