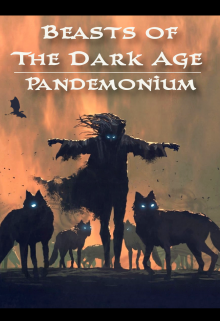Bestias de la Edad Oscura: Pandemónium
Mar de Oasis y Tormenta
El anciano Maestro de Hechiceros olía incluso peor de lo que un vejestorio con medio pie en la tumba debía oler. Sus manos, además de arrugadas y con uñas largas y amarillentas, temblaban sostenidas en el aire hasta tal punto que no inspiraba en lo absoluto aquellas tan divinizadas facultades druídicas de las que tantas horas Edward había despilfarrado entre tomos. Aun así, hizo lo posible para fingir que no le desagrada tenerlo cerca, cuando Laparc le apoyó una palma sobre el pecho y otra sobre el abdomen por encima de las ropas de fino corte. Después, lo vio cerrar sus ojos y desvanecerse a los adentros de sus propios conjuros.
Conocía de lleno lo que vendría a continuación. En su juventud, Edward había sumergido sus narices dentro de algún que otro texto prohibido por la Iglesia, por lo que poseía ciertos conocimientos teóricos sobre la magia de sangre y sus aplicaciones. Sentía un hormigueo, una alegría casi palpable de saber que nunca llegaría a tan viejo como para acabar en aquel decadente estado. Maldición inminente de todo hombre sano que viviese; la tortuosa vejez.
— ¿Y bien? — inquirió Kurt al Maestro de Hechiceros en un tono fragante de descaro.
Pudiera ser que el Consejero del Rey sintiese una aversión exorbitante por la apariencia y el cuestionable aseo del anciano, sin mencionar que al menos tenía la decencia de ocultarlo, pero conservaba un profundo respeto por sus dones rojos que el resto de los hombres en la oscura habitación carecía a plenitud.
— Silencio — riñó Laparc, con una voz potente impropia de su aspecto frágil. Al cabo de un rato, se retiró un paso —. Le resta medio año, cuando mucho. — concluyó.
Dentro de la pequeñísima sala de torturas del castillo, mal augurio que lo llevasen allí en primer lugar, una decena de miradas sin expresión se intercambiaron entre unas y otras espadas de la Horda. Se encontraban allí, rodeándolo por todos lados, Raymond Hailstone, Kurt, Raster y otros tantos nombres que no aguardaron a que Edward muriese para caer en el olvido.
— ¿A causa de qué exactamente? — El autoproclamado nuevo Rey de Dranova no tenía sitio en su haber para más gesto que la austeridad.
Era evidente suponer que no sentían hacia él la menor preocupación por su salud. Tanto les daba igual cómo muriese o qué lo matase si al final vieran su vida esfumarse de un segundo a otro. Querían cerciorarse de que Edward no había estado ofreciéndoles humo a cambio de sus servicios.
« Razón por la cual me han traído a este lugar — los observaba a todos desde abajo, tumbado sobre un tablero en el que se había vertido la sangre de incontables víctimas de antaño. —, para adelantarse a los acontecimientos y arrancarme la verdad por cualquier medio ». Lidiaba con sujetos peligrosos, lo había sabido desde un comienzo. Sin embargo, lo que pudiesen hacer con él no le importaba.
« Nada realmente importa, cuando se está condenado. » Nada más que disfrutar los minutos que faltasen, maquinando actos que no se harían de otra forma.
— No hay un nombre para ello — aseguró Laparc. —. No hay muchos casos que se vean. Aunque si es cierto que es una muerte lenta. Más lenta, incluso, que la de un Demogorgón que no ha llevado a cabo el Ritual de Dominio.
— Pero no igual de dolorosa.
— En efecto, no hay punto de comparación — Bajó la vista lechosa hacia el enfermo. —. Masas de tejido anormal se aglomeran en varias partes de tu hígado y pulmones. Y en adición a ello, toda tu sangre está contaminada con esta funesta enfermedad. «Qué los Dioses se apiaden», te diría de no haber posibilidad de salvación para ti, Edward Stanford.
— Transferencia de Sangre — repasó Edward por enésima vez un nombre que bien conocía, como si en él se hallase la llave a su salvación. —. ¿Resistiré a tal hechizo?
— Es incierto. La cura es aún peor que la enfermedad misma, así que podrías morir en el proceso — Carecía también de unos cuantos dientes, por lo que a veces hablaba de forma balbuciente. —. Verás, se necesitaría toda la sangre compatible, de un cuerpo joven preferentemente, para enviarla a tu cuerpo. No obstante, primero tendríamos que drenar casi por completo la que en estos momentos corre por tus venas.
— Los Intelectuales llaman a los bultos en mis órganos «excrecencias internas» o «tumores», aunque desconocen a que se debe. — Nadie habría sido capaz de explicarle que padecía a ciencia cierta, pero se había formado varias ideas examinando cuerpos diseccionados en experimentos clandestinos de la universidad.
— Estos académicos y su ciencia. — Laparc arrugó la cara en gesto de asco.
Edward le sonrió como solo un hombre de jactancia nacida de la cultura lo haría.
— Puede que vuestra magia y todas las demás sean ciencia que aún no comprendemos. ¿No lo habéis pensado? Puede que también lo que llamamos Dioses no sean más que historias que brotaron de nuestra imaginación como entretenimiento, o bien, por ignorancia en tratar de explicar fenómenos que…
— Bueno, bueno, ya basta — Kurt lo interrumpió bruscamente. —. No te pongas pesado con tu cháchara.
— Lo sabré tan pronto esté muerto. — suspiró. A decir verdad, se lo había preguntado toda su vida, y sin temores ansiaba toparse con una contestación final.
— Por desgracia, aún queda mucho para ello, lord Edward. — le aseguró Raymond dándole unas palmaditas en la pierna y dejando entrever una sonrisa seca.