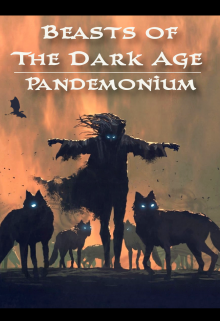Bestias de la Edad Oscura: Pandemónium
Mary V
Histerismo se levantó de su asiento, y asestó un golpe a la mesa, hecha una furia avivada por las llamas de Sekhmet.
— ¿¡Cien!? — le escupió a Edward, quien la miraba tan tranquilo desde el otro lado del tablero. — No, mi lord. ¡Quiero a doscientos veinte!
— Tendréis solo cien, mi lady.
— Doscientos veinte — repitió.
— Cien, y ni uno más.
— Doscientos… Ni pa ti ni pa mí.
— Cien.
— ¡Dos…cientos!
El Confabulador se llevó una mano a la barbita, caviló por un momento y sonrió.
— Ciento veintidós.
— ¡Hecho! — Atizó otro manotazo a la mesa, dándose por satisfecha. En breves, se dio cuenta de su error. — No, espera… — Le había sonado a un número mayor.
Lo siguiente que escuchó fue a un montón de hombres romper en carcajadas y propinarles golpes de jolgorio a la mesa. Como de costumbre, la risotada áspera del vikingo opacó las del resto. Mary hizo sumas antes de dejarse caer sobre la silla, mustia y derrotada. Conservaba una destreza prodigiosa para la magia y aprendía con exquisita rapidez, pero los números no eran lo suyo.
— Soy más alguien de letras.
Comúnmente también olvidaba con facilidad lo que le constaran. Por un oído entraba y por otro salía casi al instante, aunque recordara a la perfección todo su repertorio de conocimientos en la hechicería.
A Edward la jugarreta lo hizo sonreír de manera campante. Mojó la pluma en tinta, y fue directo hacia el papel.
— Serán ciento veintidós espadas las que os acompañen a vos, mi lady, y a Brynjar Berzerk, quien fungirá como castellano en la ausencia del Rey.
No importaba lo que Mary hiciese o cuanto amenazase a Edward Stanford, no paraba de llamarla «mi lady» a la mínima. A aquellas alturas, ya se estaba acostumbrado a simplemente dar su brazo a torcer.
Nathan Hengist, sentado a la derecha del Confabulador, le pasaba pliegues de cartas para que su amo las leyera, las discutiese y las firmase. El comandante de la Guardia de la Ciudad las sellaba al terminar. Mary se sorprendió, sin guardarse expresión ninguna, al percatarse que era el único de los once en el consejo de guerra que no portaba brazaletes. Los tres de Edward eran plateados, mientras que los de Mary eran todos de color bronce, pero el hombre de bigotes poblados no llevaba siquiera uno.
No tardó en señalarlo.
— Mi lord — Se dirigía al Confabulador. —, este hombre no debería estar aquí. No tiene ningún brazalete. Yo soy la de menor rango y tengo tres de bronce. Y aparentemente se me es permitido el acceso solo porque soy la Maestro de Hechiceros. De cualquier otro modo...
El comandante de la Guardia de la Ciudad, quien era además el conde de la Capital y las tierras colindantes, enarcó una ceja y lo tomó como un insulto. Pero fue Edward Stanford quién salió en su defensa.
— Resulta, mi lady, que este hombre de aquí, como lo mal llamáis, es mi mano derecha. Lord Nathan me es de gran ayuda en mis preparativos. Lo ha sido desde un principio. De todos los presentes aquí, es él en quien más confío. Y, asimismo, …
Qué descaro. La gente llamaba «bocazas» a Mary gracias a nunca haber conocido a un sujeto de labia tan extensa como la de Edward Stanford. Era inaudito y cansino a partes iguales como podía parlotear y parlotear sobre cualquier vaguedad.
Mary alzó un dedo y lo detuvo en seco.
— Oh, vuestra... mano derecha. Ya entiendo, mi lord. ¿Así lo llamáis aquí? Qué discreto y qué bonito. Vuestra mano. — Nadie pareció entenderla. — Vuestra mano. — dijo más suave, cerrando un poco la mano y agitándola lentamente de arriba a abajo.
« Podrá ser un charlatán — señaló Belial en sus adentros. —, pero al menos piensa lo que dice. Tú, no, zopenca. »
El conde Nathan casi que se alza de su asiento de la indignación. Pero el agravio que su rostro no alcanzó a mostrar, su voz acabó por desprenderlo.
— He escuchado mucho sobre vos, Mary Blood. No voy a entrar a vuestro juego de insolencias. Sin embargo, tengo algo para decir y es que una joven sin formación ni experiencia que no abulta ni la mitad de mi edad no es capaz de poner en duda mi tan notable puesto.
— Sí, sí. — replicó ella con una vocecilla.
— No necesito de vuestra venia — se empecinó él, comenzando a alterarse. —. Soy Nathan Hengist. Sin mí no habrías entrado todos con tanta desenvoltura. Me debéis mucho más respeto de lo que pensáis, porque de no haber aceptado las concesiones de lord Edward no habríais tomado esta ciudad.
— Sí, sí.
El hombre con el orgullo y la paciencia irritados empujó la silla hacia atrás y se levantó.
— ¡A ver, niñata! ¡De no haber mandado lejos a mis mejores hombres y desorganizar a los que no eran leales a mi causa, yaceríais todos allá afuera como cadáveres! Alimento para los cuervos.
Pobre lord Nathan, estuvo a nada de que se le aflora el estómago cuando Brynjar, Kurt, Raster y los demás presentes se pusieron a su altura lenta pero firmemente. Más de uno echó mano al arma que llevaba a la cintura y Raster respondió algo entre dientes con un gruñido por voz. En cambio, el conde se le quedó viendo a cada uno. Tragó saliva, petrificado como una roca.