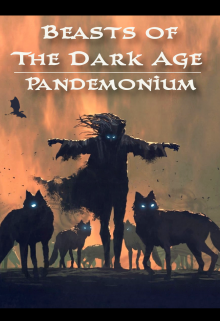Bestias de la Edad Oscura: Pandemónium
Atenea VIII
— Ojalá estuvieras aquí para verlo — dijo en voz baja para su difunta madre. —. Es tan malditamente hermoso.
— Bueno, gracias. Pero no era necesario que dijeras eso — arrojó Connor, alegre y complacido, mientras caminaba de regreso.
Atenea apartó la mirada del paisaje de ensueño.
— Cierra la boca. — dijo riendo.
Connor bajó la cabeza. Su media sonrisa derrotó a Atenea y a todo el agravio que pudiese sentir.
— Tómate tu tiempo. — Y él quiso apartarse sin irse demasiado lejos, aguardando con el arco compuesto entre las manos.
No se permitía llorar en su presencia, pero ya no le importa que la viese en duelo, débil por un minuto al día.
Atenea regresó la vista al frente. Ladera abajo, aquel campo de azucenas blancas prosperaba en paz y silencio a través de una llanura que acariciase el horizonte. Las flores se mecían en grupos y la brisa levantaba pétalos que volaban sin rumbo claro. El olor de la floresta traía consigo recuerdos tan preciados como irrepetibles para el corazón. No pudo evitar regresar unos segundos al jardín de su madre y a sus manos que con tanto cariño protegían todo cuanto tocase. Y como migajas al viento, uno de los pétalos se elevó más que muchos otros hasta remontar ladera arriba. Cerca, pero inalcanzable para Atenea. E igual de insuficiente.
Por fin había dejado de escuchar tantas historias sobre viajes. Y por fin empezaba a conocer esos lugares. Todo gracias a él y a su desquiciado plan.
— Ya está bien. Dame ese arco, Connor Bressler.
« Bastarda », le recordó más tarde una voz que solo buscaba distraerla del objetivo.
Su debilidad los había matado tanto como la espada del Ariete.
Llevaba dos fallos y solo cuatro aciertos, cuando Connor le tendió su última flecha. Al apuntar al malviviente tocón que brotaba torcido de la tierra y que hacía las veces de blanco, repasó en su mente paso a paso todo lo aprendido. Tensó, disparó, y atinó por quinta ocasión.
— Bueno… No está mal, he de admitir — le anunció en tono sarcástico su compañero haciendo uso de un aplauso. —. Venga, otra ronda. Pero corrige tu postura, por enésima vez.
Casi con total seguridad, si no se «encorvase tanto», como Connor se empeñaba en recordarle, él no habría hallado nunca la Daga Sagrada que escondía bajo su aljuba. De camino a espetárselo, los ánimos de Atenea por defenderse quedaron atrás. Estudió el resultado del mayor de sus esfuerzos, y lo que observó le habría irritado el orgullo sino se sintiera tan lánguida de voluntad. Existía un abismo de destreza entre ambos, motivo por el cual no había albergado demasiada avidez por entrenarse con el arco desde un principio. A desgana, le arrojó el arma a su instructor soberbio antes de volverse por donde había venido.
— Como quieras. — voceó él.
Connor no habría fallado. Cada una de sus flechas se habrían empotrado milimétricamente una al lado de la otra. Allí donde posaba la vista iba una flecha. Las de Atenea, por el contrario, se habían hundido todas en la madera alrededor del agujero que tallase como centro y al que había estado apuntando. Si le pidiese a Connor que atravesase uno de los proyectiles con la punta de otro de un tiro limpio, seguramente lo conseguiría al cabo de algunos intentos.
Días después de haberlo conocido, al menos ya no padecía del disgusto que era soportar su displicencia ni sus breves, pero comunes, arranques de pedantería. La tormenta y el tormento de su carácter habían amainado para mejor. Eso sí, le había tomado un tiempo impensable darse cuenta de que Connor tenía razones de más para ser un desdeñoso y altanero.
— Es cosa de hombres. — se había dicho un día, pero a decir verdad casi todo lo que hiciese no era algo de lo que otros hombres fueran capaces.
Al fin y al cabo, ¿cuántas personas podían regocijarse al admitir que tenían una conexión más allá de toda lógica con los animales? Nadie. Ni siquiera él, puesto que lo perseguirían, si supiesen que se había enlazado con un millar, para que explorasen medio reino en busca de una Bestia. Y para colmo, lo había arriesgado todo al persuadir a un Dragón como pocos lo había, para que combatiese a su lado como si fuese alguna clase de mercenario a sueldo. Había sido su plan, uno descabellado incluso para un Dádiva, pero estaba funcionado por el momento.
« Por si fuera poco — Suspiró profundamente —, con la ayuda de sus trucos sucios de cuchillos se equipara a mí en combate. »
No era una competencia por ver quién era más hábil o quién fuese más valioso para la misión de sus vidas, pero Atenea estaba cansada ya de estar un paso atrás; cansada de sentirse más como un simple acompañamiento que una auténtica ayuda.
Más tarde aquel mismo día, el lamento de su espada se volvió el único amigo de sus pensamientos. Armaba un vaivén con la piedra de amolar, mientras una extraña maraña de pesadez, impaciencia y amargura jugaba a azotarla en cada rato de su silencio. Se había llevado un trago amargo al descubrir la brecha que se estuviese hendiendo en su orgullo.
A la distancia, sobre la orilla del barranco, las rígidas escamas del Onisvéhemens parecían danzar en ondas armónicas con cada movimiento que hacía. El esplendor del sol poniente se reflejaba en toda su armadura. Reptó hasta la saliente de la montaña, apoyó la cabeza sobre las patas delanteras, y se echó a dormir, con un bramido de satisfacción. Tan a gusto como un gato somnoliento. De sus fauces chorreaban hilillos de sangre y a su lado yacían algunos huesos triturados, que daban la impresión de crecer como mala hierba, del último plato del festín que se le había prometido.