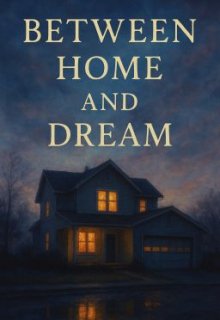Between home and dream
Capitulo 9:El descubrimiento en la penumbra
El clic del interruptor cortó el silencio con un eco seco. Jay entrecerró los ojos, sorprendido por lo que la luz reveló.
Bajó los escalones de concreto con paso firme, aunque sus músculos se tensaron, como esperando un disparo. La luz del foco colgante iluminaba mal el lugar: sombras gruesas temblaban en las paredes y el olor era una mezcla de polvo, madera húmeda y algo metálico.
El sótano era pequeño. Una mesa con patas torcidas, una estantería desordenada, cajas olvidadas cubiertas por mantas grises. Pero lo que captó su atención no fue ninguna de esas cosas, sino un libro. Estaba ahí, quieto en el estante bajo, cubierto por una fina capa de polvo que no lograba ocultar su presencia.
Jay extendió un dedo y barrió con cuidado la suciedad de la tapa. El título estaba grabado en tipografía gótica: “Grimoire”.
Frunció el ceño. Algo en la textura del cuero, en el relieve de las letras, en la forma antinatural en que ese libro parecía… mirarlo… lo hizo dudar antes de abrirlo. Pero lo hizo igual, como si sus manos supieran lo que buscaban.
Las páginas crujieron al separarse. No había introducción, prólogo ni índice. Solo un dibujo: una silueta humana flotando en medio de un círculo, rodeada por símbolos indescifrables.
Arriba, un título manuscrito: “Realidad onírica”.
Debajo, un breve párrafo escrito con tinta oscura —casi negra— en una caligrafía antigua pero legible:
“Hechizo para inducir en el objetivo una experiencia onírica.
El objetivo de este ritual estará sumergido en una realidad mental construida por la voluntad del conjurador.”
Jay parpadeó. Volvió a leer esa línea. ¿Hechizo? ¿Una realidad mental?
En el margen, alguien —quizás el mismo autor del grimorio— había anotado a mano:
“Este hechizo requiere extrema concentración.
EL conjurador debe tener dominio emocional absoluto sobre la ilusión.
Una pérdida de control puede derivar en problemas.”
Jay sintió que el aire se volvía más denso. En su pecho, algo comenzó a latir con fuerza, como si su corazón supiera que estaba demasiado cerca de una verdad que no debía ser dicha en voz alta.
Volvió a leer esa palabra: conjurador.
—¿Conjurador? —susurró, más como un pensamiento escapado que como una pregunta.
Y se quedó en silencio, respirando de manera pesada.
Un zumbido vibró en sus oídos. No sabía si venía de alguna parte o si ya estaba en su cabeza. Cerró los ojos. Y entonces… lo vio todo.
Helicópteros sobrevolando la noche. El olor del aceite de armas. Gritos, explosiones, cuerpos en la arena. Sus manos cubiertas de sangre. La realidad —su realidad— irrumpía en oleadas violentas. Él no era un padre suburbano. Ni un esposo perfecto. Era un soldado.
Se agarró la cabeza con una mano y apretó los dientes hasta sentir el crujido en la mandíbula. El dolor fue breve, como un relámpago, y luego llegó la calma. Una certeza fría. Nada de esto era real. O mejor dicho: algo lo estaba haciendo real.
Jay dejó el grimorio sobre la mesa con un temblor apenas contenido. Se incorporó. Miró alrededor. El sótano, la casa, todo… ahora lo veía distinto. Como si fuera un decorado mal pintado. Y, sin embargo, todo seguía allí.
“Si esto es un sueño… "¿Quién lo habrá creado?", pensó.
Por primera vez, sintió miedo. No, por lo que recordaba. Sino por lo que aún no recordaba.
Por lo que esa persona podría estar tramando.