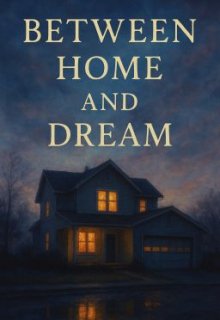Between home and dream
Capitulo 12 : verdad
Jay cerró el capó del auto con un golpe seco y contenido. Fingía ajustar una falla inexistente, solo para tener las manos ocupadas mientras su mente seguía girando como un engranaje suelto.
Se apoyó sobre el metal caliente y dejó que sus dedos se arrastraran lentamente por la superficie. Algo dentro de él pedía anclarse a un recuerdo real. Un objeto. Una conexión.
Un tótem emocional.
Se sentó en el borde del capó, el sol filtrándose entre las nubes como una manta tibia. Cerró los ojos y dejó que su memoria hablara por él.
Entonces lo recordó: una chaqueta militar verde, gruesa, con parches gastados, que le había regalado aquel hombre que fue su figura paterna durante un tiempo. No era solo ropa: era refugio. Peso. Historia.
Algo que pertenecía solo a él.
Y si aún existía dentro de esta realidad, quizá podía encontrarlo.
—Ya sé qué tengo que buscar —murmuró con una sonrisa breve, casi infantil.
Entró a la casa con pasos decididos y subió directo al cuarto. Abrió cajones, removió ropa, escarbó entre viejas camisas y buzos, pero la chaqueta no estaba. Se detuvo con la frente perlada, el corazón bombeando una inquietud sorda. Formuló la pregunta en su mente:
¿Dónde está?
No tuvo tiempo de contestarse. La puerta se abrió con suavidad, y la voz de Lilith flotó en el aire, cálida pero tensa.
—¿Estás ocupado, mi amor?
Jay giró hacia ella. La luz del pasillo dibujaba un contorno dorado en su bata blanca.
—¿Pasó algo?
Ella dudó. Sus ojos buscaban los de él, pero con cuidado, como quien se acerca a un animal herido.
—Solo quería pedirte perdón por lo de esta mañana —dijo—. No quise ofenderte.
Jay la observó. Aun intentando sonar liviana, había tristeza escondida detrás de sus palabras. Se sintió culpable.
—No, Lilith. Fui yo. No debí hablarte así. Estuve mal —dijo con voz baja, un tono denso de vergüenza.
Ella se acercó sin aviso y lo abrazó. Lo apretó fuerte, como si temiera que pudiera desaparecer.
Jay, algo sorprendido, soltó una sonrisa de medio lado.
—¿Hoy es el Día Internacional de los Abrazos?
Ella no se rio. Solo murmuró:
—Te amo. No quiero que nada arruine esto.
Él cerró los ojos. Le acarició el cabello con una mano y le respondió:
—Yo también.
Lilith se separó suavemente. Antes de irse, Jay aprovechó:
—Ya que estás acá... ¿Te acordás de mi chaqueta verde del ejército?
Ella ladeó la cabeza, pensativa.
—¿La que usaste en nuestra primera cita? ¿O cuando ibas a la secundaria?
Jay dijo “sí”.
—¿Sabes dónde podría estar?
—En nuestra primera cita se te prendió fuego una manga, ¿te acordás? —dijo con una risita breve—. Desde entonces no volví a verla.
—Ah… cierto —dijo sin pensar—. Ya la voy a encontrar.
—Si necesitás algo, voy a estar con Sophie —dijo Lilith, dejándole un beso suave antes de irse.
Jay se dejó caer en la cama. El colchón crujió bajo su peso. Se quedó mirando el techo.
¿Por qué no recordaba eso?
Cerró los ojos e intentó reconstruir la cita. Recordaba sensaciones: la luz cálida, una mesa en un restaurante, la risa de ella. Pero no había imágenes claras. Todo se sentía borroso.
Pensó en su adolescencia. En la escuela. En la guerra. Todo eso lo recordaba con nitidez quirúrgica.
Pero su boda. Las conversaciones con Lilith. Sus cumpleaños. La risa de Sophie… eran brumas que se escurrían si intentaba fijarlas.
Algo no encajaba.
Forzó su memoria. Profundizó. Buscó un recuerdo real de Lilith. Algo antiguo. Puro.
Y entonces, emergió.
Estaba en el pasillo del colegio. Una chica, de rodillas en el suelo, recogía sus cosas mientras unas chicas se alejaban riéndose. Jay se acercó, agachándose. Le alcanzó un cuaderno, luego un caramelo redondo que había rodado por el suelo.
La chica lo miró.
Sus ojos eran azules como agua, asustados, pero agradecidos.
Era Lilith.
La reconoció al instante. No como una imagen plantada. No como parte del sueño.
Sino como alguien real.
Ese recuerdo no tenía la textura blanda de lo fabricado. Era crudo, imperfecto. Con olor a encierro y a desinfectante escolar.
Jay se despertó y se incorporó en la cama lentamente. Sentía una electricidad punzante en el pecho.
—Si ese recuerdo es real... y los demás no... —murmuró.
El pensamiento se le enredó en la garganta.
Miró a su alrededor. La lámpara, la cortina blanca, el perfume apenas perceptible de Lilith en el aire.
Todo parecía igual.
Pero ya no lo era.
Jay se paró con lentitud, apoyando la mano en el borde de la cama como si el suelo pudiera fallarle.
Y con la voz apenas audible, como temiendo que el aire mismo lo oyera, dijo:
—Lilith… ella creó esto.