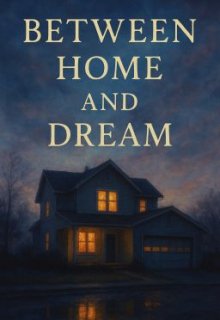Between home and dream
Capitulo 16:libros y peluches
La mañana había comenzado como una pintura serena: luz tenue sobre las ventanas, el silencio del hogar aún intacto, y Lilith frente al espejo, delineando sus ojos con calma. Se maquilló con una precisión casi ceremoniosa, se vistió y fue a la cocina a preparar el desayuno. El aceite chisporroteaba en la sartén mientras ella giraba las tiras de tocino con una pinza. Una tos breve, seca, la sorprendió; lo atribuyó al humo tenue que flotaba sobre el fuego. No le dio importancia. Sirvió los platos como si todo estuviera perfectamente en su lugar.
Jay, fiel a su palabra, se alistó para salir. Le había prometido comprarle juguetes si se portaba bien durante la semana. Mientras se despedían con gestos alegres desde la puerta, Lilith, aún con el delantal puesto, los observó subir al auto y desaparecer por la calle.
Cuando el sonido del motor se desvaneció, la casa quedó vacía. Silenciosa.
Se desabrochó el delantal con un gesto pausado. Algo de la noche anterior le rondaba en la mente. Una frase que ella misma había dicho, casi sin pensar, le volvió con fuerza:
“Tengo que encontrar el grimorio.”
Caminó por el pasillo hasta llegar al muro donde alguna vez estuvo una estatua. Extendió la mano con firmeza. Sus dedos tocaron un picaporte invisible que se reveló al contacto, como si siempre hubiera estado allí, aguardando. Lo giró. La puerta se abrió sin esfuerzo, con un leve crujido. Descendió por la escalera de madera. Prendió la luz: una bombilla colgaba del techo, lanzando sombras delgadas en todas direcciones.
El sótano olía a polvo antiguo y madera cerrada. Había estantes con libros, cajas selladas, muebles cubiertos con sábanas grises. El ambiente era denso, pero no opresivo; tenía algo de santuario olvidado.
Se acercó al estante principal y retiró un libro. Al hacerlo, una nube de polvo se elevó en el aire. Tosió levemente.
—Qué sucio está todo... —murmuró, mientras pasaba la mano por los lomos de los otros libros.
El polvo flotaba, suspendido como ceniza. Y entonces, como traído por el aire denso del sótano, un recuerdo fugaz se impuso en el ambiente:
Sobre una mesa redonda y antigua, una niña preadolescente esperaba en silencio.
Una anciana se acercaba y, sin decir palabra, le entregaba un libro familiar.
El aire cargado de nostalgia se quebró de golpe con una voz seca: “¿Dónde estará?”
Tenía un libro en la mano, pero no era el correcto. Volvió a buscar en los estantes, una y otra vez. No lo halló. Nada. Revisó los cajones bajos, movió algunas cajas. La frustración comenzó a ascenderle por dentro.
Se dejó caer sobre una caja de madera.
¿Y si Jay había escondido el libro de la abuela?
No podría saberlo sin arriesgarse a hurgar en sus recuerdos y lastimarlo en el proceso.
Cerró la puerta tras de sí. Se fue al living y se hundió en el sillón. El peso de la casa parecía mayor en soledad. Inspiraba y exhalaba profundamente, con los ojos abiertos pero sin ver. Tenía la mirada vidriosa, aunque ninguna lágrima se formaba.
El grimorio no estaba. Y sin él, algo esencial le faltaba. No por poder. Por pertenencia.
—¿Mamá?
La voz la sacó de su quietud. Sophie estaba allí, asomando la cabeza desde el pasillo.
—¿Estás bien? —preguntó con ojos grandes.
Lilith forzó una sonrisa, se incorporó y le tocó suavemente la mejilla.
—Claro que sí, cariño. No te preocupes.
—¿Me ayudás con la tarea?
—Vamos.
Subieron juntas. Frente a la puerta del cuarto, Sophie se detuvo.
—¡Uy! Me olvidé de los lápices. Ya vengo.
Lilith asintió y esperó en el umbral.
El cuarto de Sophie era tierno, desbordante de suavidad. Peluches por todas partes, paredes con dibujos, libros infantiles y luces cálidas. Pero, sin saber cómo, el ambiente fue transformándose a través de sus ojos.
Los colores se apagaban. Las texturas se endurecían. Los peluches parecían antiguos los libros tenían cubiertas negras. El escritorio ya no era de Sophie. Era un cuarto distinto.
Lilith no se movió. Solo dejó que el cuarto se volviera otro.
“Me hubiera gustado tener más peluches… y menos libros.”
Tocó la cama con una sonrisa nostálgica. La ilusión se desvaneció con los pasos de Sophie entrando.
—¡Aquí están! —dijo la niña, dejando los lápices sobre la mesa.
El cuarto volvió a su forma habitual. Lilith se acercó, se inclinó y comenzaron a trabajar juntas en la tarea. No dijo una palabra sobre lo que acababa de ver.
La noche cayó sin hacer ruido.
Cuando la casa volvió al silencio, Lilith bajó a la cocina. Se puso el delantal y abrió la canilla para lavarse las manos. Entonces, una tos más fuerte la sacudió. Se cubrió la boca con la mano, agachándose ligeramente hasta recuperar el aliento.
Esperó. Respiró. Luego volvió al grifo. El agua corrió entre sus dedos, llevándose restos de harina o de polvo del sótano. Se quedó mirando el flujo unos segundos, en silencio.
No lo notó.
El agua descendía con una tonalidad rojiza, imperceptible, arrastrando algo más que suciedad.
Lilith se secó las manos y fue hasta la heladera. Pensó en sopa. Tal vez arroz.
Detrás de él, la sangre se iba, silenciosa.