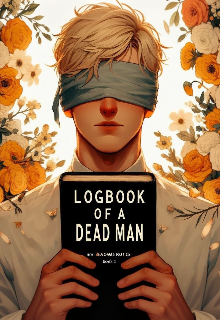Bitácora de un muerto #1
Capítulo 7 ( Aina)
Mi ángel guardián se llamaba Roma y era una chica.
Era un poco fría para ser un ángel pero podía hablar con ella de lo que sea y no se quejaba.
Los primeros días que había subido me la pasaba llorando pero ella siempre estaba para mi, tendiendome una manta o apoyo emocional.
En mi primer mes aquí ya había sacado de quicio a Roma unas veinte veces. No se como soportaba ser mi ángel de la guarda.
A Roma le asignaron a un nuevo humano y resultó ser mi hermanita menor, no me había querido decir si ella la eligió o se la dieron al azar, me dejó con la duda. Porque cuando el humano asignado de un ángel muere se le asigna otro, o cuando ese ángel ha roto una regla o cuando se rinde le cambian al humano por otro, había muchas reglas arriba y no todas las entendía pero no trataba de romperme la cabeza con eso.
Aina.
Aina tenía siete, y mamá trató de decir con mucha delicadeza lo que había pasado.
Aina siempre a las cinco de la tarde se ponía mi camiseta de mi equipo favorito de futbol, ponía una silla enfrente de la puerta y se ponía a París, mi perrita, en sus piernas y esperaba muy esperanzada que yo entrara por la puerta principal.
Aunque ella no se dejaba ver cuando lloraba, siempre lo hacía. Aina había agarrado una fotografía mía, la había puesto en un portarretrato, hecho por ella, y cada noche le hablaba, osea me hablaba a mí.
Yo siempre la escuchaba con lágrimas en los ojos.
A los dos meses de mi muerte Aina siguió esperándome en la puerta.
Pero ahora Roma le había presentado a una niña.
Aina no era muy social y le costaba hacer amigas, y ahora más con mi ausencia.
Aina a los cuatro meses de mi partida, se notaba más feliz, ahora solo me esperaba tres veces a la semana, porque salía a jugar con su nueva amiga.
Aina al año dejó de sentarse enfrente de la puerta.
Aina jamás dejó de hablarme.
“Te quiero pequeña, me aseguraré que Roma te cuide bien.”