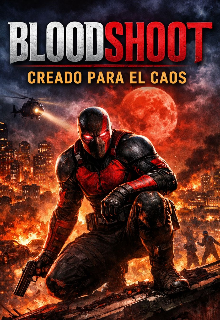Bloodshoot Creado Para El Caos
CAPITULO 1
William Clark llevaba cuatro horas, diecisiete minutos y una servilleta doblada en forma de ataúd esperando.
El restaurante no era malo, pero tampoco bueno. Era ese tipo de lugar que prometía “comida casera” y entregaba nostalgia recalentada. William estaba sentado junto a la ventana, con un vaso de agua que había rellenado tantas veces que ya sospechaba que el mesero lo consideraba parte del mobiliario.
Miró su reloj. Otra vez.
—Bueno —murmuró—, oficialmente esto ya no es una cita. Es una vigilia.
Había llegado puntual. Demasiado puntual. A las dos horas pensó que lo habían plantado. A las tres, que quizá había escrito mal la dirección. A las cuatro, empezó a considerar seriamente que la muerte iba a llegar antes que su acompañante.
Justo cuando estaba por levantarse y pedir la cuenta —otra vez—, la puerta del restaurante se abrió.
Y entonces la vio.
No era muy alta. Tenía el cabello castaño, suelto, un poco desordenado, como si el viento hubiera discutido con él y hubiera perdido. Su piel morena contrastaba con la luz artificial del lugar y sus ojos buscaban algo… o a alguien. Cuando lo vio, sonrió con una mezcla de alivio y culpa.
Caminó hacia él.
—¿William? —preguntó.
William parpadeó.
—Depende —respondió—. ¿Vienes a disculparte o a confirmar que este restaurante es en realidad una prueba de paciencia patrocinada por el gobierno?
Ella soltó una risa sincera mientras se sentaba frente a él.
—Lo siento muchísimo. El autobús se descompuso, luego tomé otro equivocado y después… bueno, Nueva Jersey.
—Ah, sí —asintió William con solemnidad—. El verdadero villano de esta historia.
Ella extendió la mano.
—Vanessa Rubio.
—William Clark. Encantado de que finalmente existas.
Pidieron comida. De nuevo. La de William llegó sospechosamente rápido, como si la cocina hubiera estado esperándolo desde el principio, juzgándolo en silencio.
—Entonces —dijo ella, acomodándose—, ¿qué te hizo invitar a salir a una desconocida por internet un martes por la noche?
William masticó lentamente. Pensó en mentir. Pensó en decir algo normal. Falló rotundamente.
—Me estoy muriendo.
Vanessa parpadeó.
—Ah.
—Enfermedad terminal —continuó—. Nada contagioso. Muy dramático. Poco tiempo. Ya sabes, lo usual.
Ella lo observó unos segundos, evaluando si aquello era una broma de pésimo gusto.
—¿Siempre rompes el hielo así? —preguntó.
—Solo cuando quiero asegurarme de que la otra persona no pierda el tiempo —sonrió—. Literalmente, yo ya no tengo.
Vanessa apoyó los codos en la mesa.
—Bueno… gracias por la honestidad —dijo—. Supongo que es mejor que “hola, ¿te gustan los gatos?”
—Odio los gatos.
—Mentiroso —sonrió ella—. Todos dicen eso.
Hablaron. Mucho.
Vanessa le contó que tenía veintiún años, que había nacido en México y que se había mudado con su familia cuando era niña. Trabajaba en una cafetería local, odiaba a los clientes que pedían leche de almendra con actitud de superioridad moral y soñaba con estudiar algo que todavía no sabía nombrar.
—¿Y tú? —preguntó—. Además de morir.
—Treinta años —respondió—. Manager en una empresa de campañas publicitarias. Básicamente vendo ideas que nadie pidió a gente que finge necesitarlas.
—Suena agotador.
—Lo es. Pero paga el alquiler y aplasta el alma de forma gradual, así que no te das cuenta enseguida.
La comida se enfrió. Luego desapareció. Pidieron postre sin pensar demasiado. Rieron. William hizo chistes malos sobre su propia situación. Vanessa se rió igual, no por lástima, sino porque realmente eran malos.
—No quiero morir solo —dijo William en algún punto, más serio—. No quiero que mis últimos recuerdos sean una oficina y una cama vacía.
Vanessa lo miró en silencio. No con pena. Con atención.
—Nadie debería —dijo al final—. Y… bueno, esta ha sido la cita más extraña de mi vida.
—¿En el buen sentido? —preguntó él.
—Definitivamente en el más honesto.
Pagaron la cuenta y salieron del restaurante. El aire nocturno los envolvió. Cruzaron la calle sin decir nada durante unos segundos.
—Mi casa queda aquí —dijo William, señalando—. No prometo nada impresionante. Tengo una planta falsa y un sofá que cruje como si se quejara.
Vanessa sonrió.
—Perfecto. Yo me quejo igual.
Entraron juntos.
Y mientras la puerta se cerraba detrás de ellos, William pensó que, por primera vez desde el diagnóstico, la idea de morir no era lo único que ocupaba su mente.
No sabía cuánto tiempo le quedaba.
Pero esa noche, al menos, no estaba solo.
#66 en Ciencia ficción
#1034 en Otros
#377 en Humor
enfermedad grave, amor por internet, creacion de un arma letal
Editado: 19.01.2026